|
|
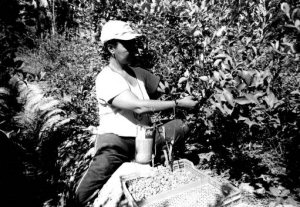 PLAGUICIDAS PLAGUICIDAS
MORTALES
A quienes han seguido de cerca -y sin anteojeras- la
relación entre los plaguicidas y el nacimiento de niños
con malformaciones congénitas, no les sorprenden los casos de la
provincia de Melipilla descritos en la edición Nº 577 de PF.
Lo que no deja de asombrar es la ceguera de quienes debieran tomar decisiones
para impedir que esto siga ocurriendo.
Los empresarios de la agroexportación y las autoridades con injerencia
en el tema, prefieren refugiarse en la excusa de que no hay “certeza”
de daños genéticos provocados por los agrotóxicos.
También niegan otros efectos (cancerígenos, neurológicos,
etc.) en las personas directamente expuestas a estos productos. Si bien
es cierto que es muy difícil establecer con certeza una relación
causa-efecto cuando el perjuicio no se manifiesta de inmediato, existen
suficientes estudios que descartan que se trate de una mera coincidencia.
En Chile, estos estudios los han realizado generalmente mujeres del área
de la salud y en las zonas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas
para la exportación en las regiones V, VI, VII, VIII y Metropolitana,
que son las que presentan un mayor consumo de plaguicidas.
La investigación más reciente, cuyos resultados se dieron
a conocer el año pasado con escasa repercusión, la efectuó
Soledad Duk, académica del Departamento de Biología Molecular
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción.
Fue un trabajo de más dos años con alrededor de cien temporeras
de las comunas de Nacimiento, Negrete, Mulchén y Coihueco. Los
análisis revelaron que estas mujeres tenían cuatro veces
más daños genéticos, a nivel de cromosomas, que aquellas
de zonas urbanas sin contacto con plaguicidas. Por consiguiente, el riesgo
de experimentar en el futuro afecciones como cáncer y dar a luz
hijos con malformaciones congénitas, es mucho mayor. Y eso que
las trabajadoras monitoreadas no manipulaban agrotóxicos en forma
directa.
“Por lo general, se considera que las temporeras no están
expuestas a los plaguicidas, porque se supone que ellas entran a los campos
después de haber sido fumigados. Pero a menudo no les permiten
usar guantes cuando seleccionan la fruta, pues les restaría sensibilidad
en los dedos. Además entran a cosechar con la misma ropa con que
salen de sus casas. Luego la lavan junto con la ropa de toda la familia
y eso implica contaminar el hogar, los alimentos, los niños. Tampoco
se cumple a cabalidad con las leyes laborales en el aspecto sanitario,
como tener agua y comedores a disposición de las temporeras. Por
eso, porque no se les proporcionan los medios de protección adecuados,
creo que las mujeres tienen mayor riesgo”, señala la bióloga.
Y agrega algo más: “Ellas no se atreven a decir que están
mareadas o que se sienten mal, porque les dicen que si no están
dispuestas a trabajar hay veinte personas esperando ocupar su lugar”.
Este estudio es el primer análisis teórico-práctico
realizado en la VIII Región sobre los peligros que acechan a las
trabajadoras de la agroexportación. Y se hizo porque, según
dijo Soledad Duk, “notamos que a nivel reproductivo hay un incremento
en los niños que nacen con poco peso, en los abortos y otros problemas
de fertilidad”. Por esa razón, enfatiza la necesidad de informar
a hombres y mujeres de los riesgos genéticos y reproductivos que
corren en el lugar de trabajo, y tomar las medidas necesarias.
EL “BOOM” RANCAGÜINO
El primer llamado de atención sobre la vinculación
entre el uso de plaguicidas y un aumento de las malformaciones genéticas
lo formuló, a fines de los 80, la médico genetista Victoria
Mella, del Hospital Regional de Rancagua. En esa oportunidad, tras un
riguroso seguimiento de casos, logró establecer que en esta zona,
donde se generó el boom de la fruticultura, la cantidad de niños
que nacía con malformaciones severas múltiples casi triplicaba
la media nacional.
Con posterioridad, otro estudio de la matrona Alejandra Rojas -que contó
con la colaboración de las doctoras Ximena Barraza y María
Elena Ojeda que consistió en el seguimiento de 427 casos de niños
malformados nacidos en el Hospital Regional de Rancagua entre 1996 y 1998-
señaló que los padres expuestos a plaguicidas tienen un
40 por ciento de riesgo de concebir hijos con alguna malformación,
como hidrocefalia, anancefalia, mielomeningocele (columna abierta o bífida),
fisura palatina o síndrome de Down, entre otras. La exposición
puede ser tanto del padre como de la madre, por vivir en las cercanías
de campos fumigados o por su actividad laboral.
“Los plaguicidas son reconocidos como agentes genotóxicos,
es decir, interactúan directa o indirectamente con el material
genético, modificándolo o variando su expresión”,
señaló Ximena Barraza en un seminario donde describió
los resultados de este trabajo. La pediatra genetista explicó,
además, que como las células tienen cierta capacidad de
reparación, una célula puede recuperarse si el daño
no es muy intenso. Pero si éste es muy grande, la célula
puede morir o sobrevivir con un daño o modificación que
transmitirá a su descendencia. Así, pueden ser varias las
generaciones en riesgo.
Para la doctora Barraza, la mejor forma de evitar el riesgo para la salud
humana y ambiental es disminuir al máximo la exposición
a plaguicidas. ¿Cómo? Simplemente reduciendo su uso o mediante
métodos alternativos para el control de plagas. “Se trata
de un problema de salud pública”, afirma. Lamentablemente,
eso no ha ocurrido. En los últimos seis años, la importación
de plaguicidas en Chile se ha incrementado en 280 por ciento. Son más
de cien productos los que circulan libremente con autorización
del SAG, a pesar que varios de ellos han sido clasificados como “sumamente
peligrosos” y “muy peligrosos” por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Mientras, los casos de niños que nacen
con malformaciones se incrementan desde la III Región (Copiapó)
hasta la VII. Los más expuestos son los aproximadamente 400 mil
trabajadores y trabajadoras agrícolas que a partir de noviembre
entran de lleno a la temporada de cosecha.
MITO DEL “USO SEGURO”
Además de los estudios teórico-prácticos
realizados en Chile, hace décadas existen en el ámbito internacional
evidencias científicas sobre la relación entre el uso de
plaguicidas y enfermedades y disfunciones de los sistemas nervioso, inmunológico
y reproductivo. María Elena Rozas, coordinadora de Alianza por
una Mejor Calidad de Vida y Red de Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas en América Latina (Rap-AL), señala que esas
evidencias las han aportado instituciones como la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de ese país,
el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, la Organización
Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigaciones del
Cáncer.
Detrás del negocio de los agrotóxicos está un puñado
de influyentes transnacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, Dupont
y Dow, las mismas que comandan el negociado de los transgénicos.
Y detrás de las importaciones de los plaguicidas en Chile -el año
pasado fueron 21.196 toneladas- se cobijan los intereses del sector agroexportador,
que ocupa el tercer lugar entre los que lideran el “éxito”
del modelo neoliberal en nuestro país. En la temporada recién
pasada este sector acumuló un ingreso superior a 1.900 millones
de dólares.
María Elena Rozas señala, sin embargo, que es perfectamente
posible pensar en una agricultura industrializada sin uso de agrotóxicos.
“Investigadores y productores agrícolas han demostrado que
es viable obtener un balance entre el medio ambiente, los rendimientos
sostenibles, la fertilidad biológica del suelo y el control natural
de plagas, a través del diseño de agroecosistemas diversificados
-lo opuesto a los monocultivos industriales- y el uso de tecnologías
de bajo costo. En Chile un estudio realizado por la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA) demostró que la mayoría
de las plagas y enfermedades del campo se pueden controlar en forma biológica”,
dice la dirigenta de Rap-AL.
En su opinión, ¿por qué hay tantos problemas de salud
en Chile que tienen su origen en el uso de plaguicidas? Nuestro país
es el que presenta la mayor cantidad de niños que nacen con malformaciones
en América Latina.
“Por una parte, se debe a que en Chile están registrados
plaguicidas que la OMS ha clasificado como extremada y altamente peligrosos,
con gran potencial para producir intoxicaciones agudas. Pero también
se usan muchos plaguicidas que producen efectos crónicos, o sea,
que se manifiestan en el largo plazo. Por otra parte, existen normas para
reglamentar el uso de plaguicidas que no se respetan, y condiciones económicas,
laborales, culturales y sociales que no pueden garantizar ese mito del
‘uso seguro de plaguicidas’. En nuestro país, y en
general, en América Latina, no existe ninguna posibilidad del ‘uso
seguro’ que proclama el discurso oficial”.
¿Qué es lo que impide que eso ocurra?
“Uno de los mayores problemas es que la agricultura convencional
obliga a los trabajadores a manipular venenos que ponen en peligro sus
vidas, en aras de una mayor productividad y de una supuesta mejor calidad
de los productos que se exportan. Además, es evidente que existe
falta de voluntad política de las máximas autoridades para
fomentar, efectivamente, una agricultura sin químicos. Tampoco
hay voluntad en los empresarios, que en su mayoría se saltan las
normas y no respetan el derecho de los trabajadores a ser informados sobre
los riesgos que corren. Respecto de los funcionarios, falta información
y capacitación, como también faltan recursos. En esas condiciones,
las posibilidades para fiscalizar la gran cantidad de predios agrícolas
que hay en el país son ínfimas”.
Por eso, Rap-AL plantea que las autoridades deben adoptar medidas para
prohibir los plaguicidas más dañinos y la población
debe exigir protección frente al uso abusivo de agrotóxicos.
“Pero las autoridades, de Melipilla por ejemplo, intentan demostrar
capacidad de reacción frente a la inquietud de la población
por el aumento de malformaciones congénitas (ver PF 577) con actos
burocráticos como la Comisión Provincial de Plaguicidas
-integrada por la gobernación y prácticamente todos los
servicios públicos (incluyendo el INP) e instituciones privadas
(empresariales), como la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena
de Seguridad (ACHS) que, entre otras cosas, no reconocen las intoxicaciones
con plaguicidas como accidentes o enfermedades laborales-, uno de cuyos
objetivos fue dar inicio a una campaña de prevención: ‘Por
el uso responsable de plaguicidas: Protejamos nuestra salud y el medio
ambiente’. Nuevamente, la responsabilidad de ese ‘protejamos’
es asignada a los trabajadores, como si tuvieran alguna posibilidad de
incidir en las decisiones de los empresarios sobre cuándo y cómo
fumigar, dotación de ropas, guantes, mascarillas y otros equipos
de protección. Más aún, cuando la mayoría
de las temporeras vinculadas a esas labores están a merced de contratistas
que les escatiman la mitad de sus salarios”.
MANEJO ECOLOGICO
DE PLAGAS EN CUBA
Un ejemplo de modelo agrícola sin plaguicidas
es el que ha venido ganando terreno en Cuba desde los años 70,
cuando se inició un sistema que combina el control químico
y el control biológico de plagas, con el propósito de ir
reduciendo paulatinamente el primero. Este manejo ecológico se
basa, a grandes rasgos, en la instalación de centros, en distintas
partes de la isla, donde se reproducen insectos y hongos que son enemigos
naturales de ciertas plagas, los que luego se liberan al ambiente. También
se utilizan plantas que repelen insectos y hongos dañinos, y otras
que atraen organismos benéficos.
En forma paralela, los cubanos pusieron en práctica métodos
de control cultural para prevenir el ataque de plagas, como la rotación
y la asociación de cultivos (mezclando diferentes especies que
se protegen entre sí) y manejo ecológico de los suelos,
entre otros. “En muchos países latinoamericanos se presta
escasa atención a la investigación de control cultural,
porque al empresario privado le resulta menos rentable”, señala
Nilda Pérez, coordinadora de Rap-AL en Cuba.
En el primer año de aplicación de estas prácticas,
el uso de plaguicidas se redujo en 55 por ciento. En 1992 la baja era
de 63 por ciento y ha continuado descendiendo. En la actualidad, se emplean
medios biológicos de control en más de un millón
de hectáreas, lo que representa la cuarta parte de la superficie
cultivable de la isla. Además de las ventajas ambientales, el control
biológico genera beneficios económicos nada despreciables.
Algunas de estas prácticas han significado el ahorro de dos tercios
de lo que se hubiera gastado en agrotóxicos. Nilda Pérez
destaca que estos avances hacia una agricultura sana y sustentable se
han dado debido al interés del Estado, al trabajo de un número
elevado de investigadores, educadores y aplicadores especializados en
este tipo de producción, y al diseño de programas que buscan
combinar seguridad alimentaria con desarrollo humano
PATRICIA BRAVO
MUERTE DE TEMPORERA
El 7 de octubre falleció en el Hospital Hernán
Henríquez, de Temuco, la temporera Macarena Elizabeth Mendoza Valenzuela,
de 20 años, a causa de una intoxicación aguda producida
por inhalación de agrotóxicos. La joven trabajaba en el
fundo San Luis, de la comuna de Lautaro, donde le encargaron que preparara
una mezcla de insecticidas y fertilizantes para aplicar en plantaciones
de arándanos, sin más protección que guantes y una
mascarilla de género. Durante esta faena, Macarena sintió
mareos y malestar estomacal. Poco después, inconsciente, fue trasladada
a diversos centros de urgencia, pero no se logró salvarla. Otra
temporera también experimentó síntomas de intoxicación
y quedó internada en el servicio de urgencia del Hospital de Lautaro.
Intoxicaciones de este tipo ocurren año tras año. El 2003
se notificaron 633 intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas en el
país, con una tasa de 4,7 por cien mil habitantes. Pero como en
muchas regiones estos casos no se registran -por cada caso notificado
existen cuatro sin notificar-, se estima que a nivel nacional, en un escenario
conservador, ocurren aproximadamente 2.500 intoxicaciones al año.
Aunque son los que más corren riesgos, no sólo los trabajadores
del campo están expuestos. A menudo las intoxicaciones son resultado
de fumigaciones aéreas, como la que en octubre de 2003 comprometió
la salud de los niños de la Escuela G-737 de María Pinto,
en la provincia de Melipilla. Cinco estudiantes debieron quedar hospitalizados.
La empresa Alas Agrícolas había fumigado un predio de Ruiz
y Gallo Ltda. a sólo 17 metros de la escuela, en circunstancias
que la ley exige más de 200 metros de distancia respecto de cualquier
centro poblado. El Sesma le aplicó una multa que las autoridades
del colegio estimaron irrisoria.
Y en septiembre de este año, el director de la escuela de Pan de
Azúcar, localidad de la provincia de Coquimbo, denunció
que los niños y habitantes del lugar sufren cada vez mayores dolencias
provocadas por las fumigaciones, que se efectúan desde hace alrededor
de diez años en los cultivos de hortalizas colindantes. “En
esta escuela hay 331 niños, desde prekinder, y lo más común
es que sufran dolores de cabeza. Las aspirinas no duran nada... A veces
también tienen mareos y náuseas”, dice María
Aguilera, jefa técnica del establecimiento escolar. En otras escuelas
rurales expuestas al mismo problema los profesores han detectado un alto
nivel de dificultades de aprendizaje y coordinación motora fina
en los niños
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

