| Buscar |
| |
| Libro
de Visitas |
| |
| Ediciones
Anteriores |
| |
| En
Quioscos |
| |
| En
esta edición |
Editorial
AGONIA DEL ROYALTY |
Asesinato
de un niño
Rodrigo Anfruns,
víctima de la CNI |
| Quien
calla, otorga
Pinochet muere
en la rueda |
| ¿Nueva
conciencia al interior del modelo? |
Compañeros
de ruta de Enrique Correa Rebeldes con vocación de poder |
Felipe
Ríos
Refrescando la memoria |
La
gran apuesta de Chávez:
que hable el pueblo |
En
edición impresa |
La
poruña de Pinochet
o el mercado traicionado |
Jorge
Matute
Del sindicato a
la municipalidad |
Dura
respuesta de Fidel Castro a George W. Bus
UN ALCOHOLICO EN
LA CASA BLANCA |
José
Angel Cuevas:
“Nunca más comulgar
con ruedas de carreta” |
Churchill,
Hitler y Stalin
Autócratas en
nueva dimensión |
COLOMBIA
Rumbo a una dictadura |
| CARTA
ABIERTA AL GOBIERNO |
| Visita |
| |
 |
 |
| Portadilla |
PUNTO
FINAL
Revista quincenal de asuntos políticos,
informativos y culturales que publica la Sociedad Editora, Impresora
y Distribuidora de Publicaciones y
Videos Punto Final S.A., San Diego 31, oficina 606, Fono-Fax: 6970615,
Casilla 13.954, Santiago 21, Santiago-Chile. |
|
¿Nueva conciencia
al interior del modelo?
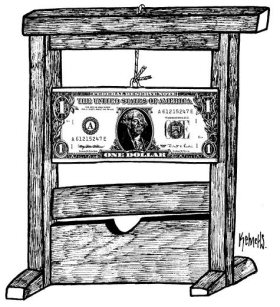 Los
círculos progresistas de la Concertación han planteado la
equidad como el desafío de las políticas públicas
futuras. En un artículo aparecido en la revista Foro 21, Clarisa
Hardy, directora de la Fundación Chile 21, coloca en el debate
político un tema que ya desborda el entramado social, y es materia
clave de preocupación por parte de numerosas organizaciones de
la sociedad civil y no pocos especialistas del área social: la
desigualdad en Chile. Pese a las políticas de reducción
de la pobreza -efectivas, si nos remitimos a las conocidas estadísticas
de Mideplan- no se ha logrado disminuir las diferencias de ingresos y
oportunidades derivadas de un modelo económico basado, de manera
prácticamente exclusiva, en el libre juego del mercado. Pese al
crecimiento económico, nuevamente retomado durante el 2004, lo
que hay es una distribución cada vez más desigual de la
riqueza. Los
círculos progresistas de la Concertación han planteado la
equidad como el desafío de las políticas públicas
futuras. En un artículo aparecido en la revista Foro 21, Clarisa
Hardy, directora de la Fundación Chile 21, coloca en el debate
político un tema que ya desborda el entramado social, y es materia
clave de preocupación por parte de numerosas organizaciones de
la sociedad civil y no pocos especialistas del área social: la
desigualdad en Chile. Pese a las políticas de reducción
de la pobreza -efectivas, si nos remitimos a las conocidas estadísticas
de Mideplan- no se ha logrado disminuir las diferencias de ingresos y
oportunidades derivadas de un modelo económico basado, de manera
prácticamente exclusiva, en el libre juego del mercado. Pese al
crecimiento económico, nuevamente retomado durante el 2004, lo
que hay es una distribución cada vez más desigual de la
riqueza.
Este es, en términos muy generales y también bastante libres,
el problema planteado por Clarisa Hardy, el que no logrará solucionarse
a través de las actuales políticas públicas de cambio
de paradigma en el desarrollo social. Una transformación que conduce
a “un alto nivel de inconsistencia o no correspondencia entre las
propias dinámicas sociales desatadas por las políticas públicas
y la rigidez con que éstas se mantienen, como si la realidad no
hubiera cambiado”.
El cambio es, aun cuando ha habido reducción de la pobreza, un
mantenimiento e incremento de las desigualdades sociales, fenómeno
este último que no ha logrado suavizarse con el mero crecimiento
económico y el efecto derrame (el que si fuera efectivo, sólo
ocurriría cuando el PIB crece a tasas superiores al siete por ciento).
“También se fue demostrando con el paso de los años
que, a medida que crecíamos, no había una correspondencia
equivalente con la generación de empleo”, hecho que hoy las
estadísticas exhiben de manera impúdica: alto crecimiento
del producto y desempleo también al alza.
La superación de la pobreza como proceso irreversible, es otro
de los supuestos que ha cambiado. “La evidencia ha demostrado que
la pobreza puede castigar a las personas y sus familias más de
una vez en su ciclo vital”, lo que lleva a considerar a una gran
masa de la población como vulnerable, fenómeno que está
directamente relacionado con “la actual estructura del mercado laboral”.
Por tanto, señala la autora, se requieren no sólo políticas
pro crecimiento -como la Agenda Pro Crecimiento- sino también que
fomenten el empleo. “Tampoco sólo políticas para los
excluidos, sino para este nuevo modelo de sociedad en que, eventualmente,
todos podemos llegar a estar excluidos, salvo una minoría privilegiada”.
DEL ENFOQUE ECONOMICO AL SOCIAL
Esta es, cómo no, la percepción que arrastra
el mundo sindical. Arturo Martínez, presidente de la CUT, en conversación
con PF hace el diagnóstico de este fenómeno de abierta desigualdad:
“Si tenemos un empleo de mala calidad, mal pagado, no hay distribución
del ingreso. Si los trabajadores no tienen derecho a la negociación
colectiva, no hay distribución del ingreso. Si los trabajadores
pagan de su bolsillo su seguridad social y les descuentan un veinte por
ciento de su salario para su seguridad social, la distribución
del ingreso es regresiva. Entonces hay varios elementos, y bastante claros,
que apuntan hacia la mala distribución”.
Chile se ha renovado y modernizado para algunas cosas -admite Martínez-.
“Pero desde el punto de vista social estamos realmente atrasados.
Culturalmente y socialmente atrasados. El país necesita de un enfoque
más social, no económico. Este es el gran problema de Chile.
Uno le puede reconocer muchas cosas al gobierno del presidente Lagos,
pero en el tema social, en el tema de la distribución de la riqueza,
el gobierno ha sido regresivo para los trabajadores”.
Una conclusión similar a la de la Fundación Chile 21 ha
difundido, recientemente, el informe de Desarrollo Humano del PNUD. El
informe no oculta su sorpresa por el alto grado de molestia entre los
chilenos hacia un modelo económico presentado al mundo como exitoso.
“¿Cómo se explica, entonces, que a pesar de lo que
indican las cifras, el 52% de los chilenos se siente perdedor y el 74%
tiene sentimientos negativos respecto al sistema económico del
país (inseguridad, enojo y pérdida)?”.
Por cierto que existen no pocos datos que permiten elaborar algunas respuestas.
De acuerdo a información del Banco Mundial, Chile se encuentra
entre los quince países con peor distribución del ingreso
del mundo y, lo que es aún más grave, con el transcurrir
del tiempo esta situación en lugar de mejorar, ha tendido a acentuarse.
Pese a que el informe destaca los esfuerzos gubernamentales por mejorar
la calidad y cobertura de la educación, como método para
disminuir esta enorme brecha, estima sin embargo que con las actuales
políticas públicas no será posible enfrentar las
abismales diferencias. “Está la enorme distancia existente
entre la calidad de la educación municipal, que atiende a alrededor
de 70% del alumnado del país y donde la inversión es de
alrededor de US$ 50 por alumno al mes, y la de la educación privada,
que triplica esa suma en gasto mensual por alumno, lo cual naturalmente
redunda en desiguales resultados para unos y otros”.
Otro gran obstáculo es que el tipo de educación impartida
a la población pareciera no garantizar a las personas el acceso
al mercado de trabajo. Tampoco se ha transformado, como se esperaba, en
una herramienta eficaz para la superación de la pobreza más
dura.
DETERIORO DE
LA VIDA SOCIAL
Un aspecto que contribuye al resquemor hacia la economía
de libre mercado está relacionado con lo que el PNUD llama la privatización
de la vida comunitaria, o la capacidad del modelo para trasformar problemas
transversales y colectivos en malestares individuales y privados. Esta
situación, que ya ha aparecido en los informes anteriores, es uno
de más graves y complejos fenómenos sociales en alza, que
golpea la subjetividad de las personas y sólo en escasos y poco
atendidos sondeos de opinión es revelado. La delincuencia, la violencia
intrafamiliar, las adicciones varias, las enfermedades mentales, son algunos
de los síntomas de esta nueva condición social.
El PNUD es bastante claro para expresar el fenómeno. “La
individualización de la sociedad, la pérdida de sentido,
la ausencia de proyectos colectivos (tónica dominante en los períodos
democráticos anteriores), se manifiesta también en la personalización
de los temores frente al futuro, donde no aparecen alusiones a carencias
sociales ni a contradicciones que afecten a la sociedad en su conjunto”.
Así, en lugar de referirse a desigualdad social y de oportunidades,
a la cesantía, a la inseguridad ciudadana o a la desprotección
de las personas ante un evento determinado o tras su retiro de la vida
activa, las respuestas dan cuenta de aprensiones personales: no poder
educar a mis hijos, ser víctima de un asalto, que el seguro no
me cubra una enfermedad, perder mi trabajo, jubilarme con una mala pensión
o no tener jubilación. En todas ellas se deja traslucir una profunda
desconfianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos
de las personas.
En el artículo de Clarisa Hardy se pueden ver algunas propuestas,
las que sin ser nuevas tienen el gran mérito de estar identificadas,
nombradas y recogidas por el área progresista de la Concertación.
En un modelo neoliberal, que se hunde no sólo en el terreno económico
sino en el político y social, plantear la necesidad de un pacto
fiscal solidario es girar el discurso economicista de manera radical.
“No hay evidencias en ningún país conocido, cuando
la sociedad conviene políticamente la vigencia de derechos universales
frente a necesidades que son crecientes y recurrentes, que la forma de
satisfacerlas no pase sino por un pacto fiscal solidario”.
Un pacto fiscal no se agota en sí mismo. Por ello la autora llama
a la creación de una autoridad social, que es, de alguna manera,
el énfasis que demanda Arturo Martínez. Una autoridad social,
aclara Hardy, “significa disponer de una autoridad, en lo social,
contraparte a la autoridad económica, de modo de que ésta
internalice frente a cada decisión de política económica
los costos o impactos sociales que sus decisiones provocan”.
La propuesta de la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21
canaliza una incipiente corriente de pensamiento que critica los supuestos
absolutos y economicistas del modelo de libre mercado. En el caso chileno,
los efectos de más de veinte años de un modelo aplicado
a rajatabla muestran, de forma demasiado evidente, secuelas sociales cada
día más difíciles de ocultar
PAUL WALDER
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

