| Buscar |
| |
| Libro
de Visitas |
| |
| Ediciones
Anteriores |
| |
| En
Quioscos |
| |
| En
esta edición |
Editorial
AGONIA DEL ROYALTY |
Asesinato
de un niño
Rodrigo Anfruns,
víctima de la CNI |
| Quien
calla, otorga
Pinochet muere
en la rueda |
| ¿Nueva
conciencia al interior del modelo? |
Compañeros
de ruta de Enrique Correa Rebeldes con vocación de poder |
Felipe
Ríos
Refrescando la memoria |
La
gran apuesta de Chávez:
que hable el pueblo |
En
edición impresa |
La
poruña de Pinochet
o el mercado traicionado |
Jorge
Matute
Del sindicato a
la municipalidad |
Dura
respuesta de Fidel Castro a George W. Bus
UN ALCOHOLICO EN
LA CASA BLANCA |
José
Angel Cuevas:
“Nunca más comulgar
con ruedas de carreta” |
Churchill,
Hitler y Stalin
Autócratas en
nueva dimensión |
COLOMBIA
Rumbo a una dictadura |
| CARTA
ABIERTA AL GOBIERNO |
| Visita |
| |
 |
 |
| Portadilla |
PUNTO
FINAL
Revista quincenal de asuntos políticos,
informativos y culturales que publica la Sociedad Editora, Impresora
y Distribuidora de Publicaciones y
Videos Punto Final S.A., San Diego 31, oficina 606, Fono-Fax: 6970615,
Casilla 13.954, Santiago 21, Santiago-Chile. |
|
Compañeros
de ruta de Enrique Correa
Rebeldes con
vocación de poder
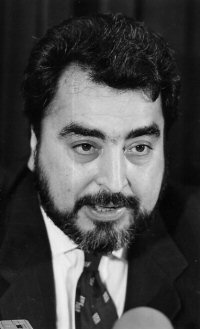 En
1959, el sacerdote jesuita belga Roger Vekemans organizó la escuela
de sociología de la Universidad Católica. Entre sus primeros
alumnos destacaban Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón,
José Joaquín Brunner, Norbert Lechner, Rodrigo Ambrosio,
Ignacio Balbontín, Eugenio Ortega y Claudio Orrego. Allí
surgieron los primeros esbozos de la denominada “promoción
popular”, un cuerpo de ideas bajo el cual en los años siguientes
se organizaría a sectores sociales marginados para intentar reformas
sociales. Reunidos en juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos
y talleres de todo tipo, se transformarían en la base de sustentación
popular del Partido Demócrata Cristiano y del gobierno de Eduardo
Frei Montalva, a partir de 1964. En
1959, el sacerdote jesuita belga Roger Vekemans organizó la escuela
de sociología de la Universidad Católica. Entre sus primeros
alumnos destacaban Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón,
José Joaquín Brunner, Norbert Lechner, Rodrigo Ambrosio,
Ignacio Balbontín, Eugenio Ortega y Claudio Orrego. Allí
surgieron los primeros esbozos de la denominada “promoción
popular”, un cuerpo de ideas bajo el cual en los años siguientes
se organizaría a sectores sociales marginados para intentar reformas
sociales. Reunidos en juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos
y talleres de todo tipo, se transformarían en la base de sustentación
popular del Partido Demócrata Cristiano y del gobierno de Eduardo
Frei Montalva, a partir de 1964.
El cura Vekemans también dejó huellas con la fundación
del Centro Bellarmino y en la creación del Centro para el Desarrollo
Social de América Latina (Desal). El jesuita flamenco fue acusado,
años más tarde, de haber recibido cuantiosos fondos de la
CIA, lo que fue desmentido en forma tajante por sus superiores.
La guerra fría había llegado a Latinoamérica tras
el triunfo de la revolución cubana y con la puesta en marcha de
la Alianza para el Progreso, estrategia desarrollista diseñada
por el gobierno de John F. Kennedy. También desde el Vaticano surgieron
vientos de cambio. El Papa Juan XXIII convocó, en 1961, a un concilio
y dio a conocer las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris.
En la primera propuso “la resolución de la cuestión
social” y afirmaba que “la riqueza económica de un
pueblo no consiste sólo en la abundancia total de los bienes, sino
y más aún en la real y eficaz distribución conforme
a la justicia”.
En Chile, en tanto, sacerdotes de diversas congregaciones, casi todos
provenientes de familias acomodadas, egresaban de los seminarios con una
nueva concepción de la vida religiosa. Deseaban practicar la pobreza,
no sólo en su voto sacerdotal, sino como un apostolado. Todos mantenían
estrechos contactos con la Juventud Obrero Católica (JOC), y querían
seguir los ejemplos del obispo Manuel Larraín y del padre Alberto
Hurtado. Entre ellos destacaban Esteban Gumucio, Ignacio Vergara, Pablo
Fontaine, Gonzalo Aguirre, Andrés Opazo, Ronaldo Muñoz,
Patricio Frías, Carlos Lange, Paulino García, Diego Palma,
Fernando Ugarte y Mariano Puga.
EL PIRULERIO CATOLICO
El 18 de septiembre de 1962, el Episcopado divulgó
una carta pastoral titulada “El deber social y político en
la hora presente”. En parte, señalaba: “El cristiano
debe favorecer a las instituciones de reivindicación social y,
si le corresponde, participar en ellas. También tendrá que
apoyar cambios institucionales, tales como una auténtica reforma
agraria, la reforma de la empresa, la reforma tributaria, la reforma administrativa
y otras similares”.
Al alero de la Asociación de Universitarios Católicos (AUC),
comenzaron a agruparse los jóvenes demócratas cristianos
más inquietos, que deseaban iniciar los cambios sociales reformando
incluso a la propia Universidad Católica.
Así, llegaron las elecciones municipales del 7 de abril de 1963.
El PDC se transformó en primera fuerza política con 452.987
preferencias, el 22,7% de los votos, desplazando al Partido Radical. La
derecha consiguió el 13,2% para los liberales y 11,4% para los
conservadores. Desde ese momento, las huestes del freísmo vieron
despejarse el camino que al año siguiente los instalaría
en La Moneda.
Es en los claustros de la UC donde el pirulerío católico
más progresista de esos años dio forma a una creciente tendencia
rebelde al interior de la JDC, prohijada por connotados dirigentes adultos
como Rafael Agustín Gumucio, Jacques Chonchol, Julio Silva Solar,
Bosco Parra y Alberto Jerez, entre otros. Esos jóvenes en su mayoría
provenían de hogares acomodados y colegios particulares caros,
hablaban idiomas, conocían Europa y frecuentaban los salones de
la sociedad santiaguina. No obstante, también asistían a
los trabajos sociales de la Iglesia Católica y se les veía,
cada vez con más frecuencia, en las barriadas pobres y en los campos,
donde reinaba el latifundio.
Mientras, en Europa, becados en universidades de Francia y Bélgica,
permanecían Tomás Moulian, Carlos Eugenio Beca, Rodrigo
Ambrosio y otros jóvenes demócratas cristianos, quienes
recibían una fuerte influencia de los pensadores neomarxistas,
en especial de Louis Althusser y de su discípula chilena Marta
Harnecker. Algunos historiadores han sostenido que fue en París
donde surgió la idea de crear el Movimiento de Acción Popular
Unitaria (MAPU), luego de desechar la idea de tomarse el PDC.
Tras el retorno de los becados, en 1966, se fortaleció la línea
“rebelde” de la JDC. Hubo un primer fracasado intento por
ganar las elecciones internas de la colectividad (ver PF 572). Paralelamente,
radicalizaron sus posiciones desde la Feuc, exigiendo reformas profundas
en la UC.
A fines de abril de 1967, unos 700 universitarios, bajo una copiosa lluvia,
marcharon por la paz desde el cerro Santa Lucía al santuario de
Maipú. El presidente de la comisión organizadora era Javier
Luis Egaña Barahona, un joven de 22 años, egresado de derecho
de la UC y encargado de la Parroquia Universitaria.
A comienzos de junio, el consejo superior de la Universidad Católica
de Valparaíso se abocó a examinar la situación financiera
de la entidad, surgiendo severas críticas a la gestión del
rector, Arturo Zavala Rojas, que ocupaba el cargo desde 1963. El 15 de
junio, la facultad de arquitectura fue ocupada por profesores y alumnos
que exigían la remoción de las autoridades. En ausencia
del rector, que estaba de viaje, el vicerrector Fernando Molina, declaró
en reorganización a la universidad y anunció que un nuevo
rector sería elegido por votación. Molina comunicó
la decisión al Gran Canciller, el obispo Emilio Tagle Covarrubias,
que decidió destituirlo junto a otros miembros del consejo superior
de la universidad y esperar el retorno del rector Zavala. El día
21 de junio, cientos de universitarios ocuparon la casa central de la
UCV. Entre los principales líderes estudiantiles figuraban Raúl
Allard, Sergio Spoerer, Alejandro Foxley y Eduardo Vío.
En Santiago, en tanto, los estudiantes de la Feuc, presididos por Miguel
Angel Solar, exigieron un plebiscito para decidir el cambio del rector
de la UC. Los jóvenes deseaban poner a la universidad al servicio
de las reformas estructurales del país. Ese fue el primer paso.
Al mes siguiente, los alumnos ocuparon la casa central y obligaron al
cardenal Raúl Silva Henríquez a intervenir. Tras una serie
de negociaciones, se generó un Claustro Pleno, donde los estudiantes
consiguieron 20% de representación y del cual emergió el
arquitecto Fernando Castillo Velasco como nuevo rector. De allí
emanó, además, el Movimiento 11 de Agosto, que anidaba al
futuro Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
DEFRAUDADOS
DEL REFORMISMO
Las protestas estudiantiles de mayo de 1968 en Francia
remecieron a los jóvenes rebeldes del PDC, quienes de manera creciente
ya no se sentían representados por el gobierno de Frei Montalva.
Ellos, que marcharon y se ilusionaron con la Patria Joven, pensaban que
el freísmo los había traicionado.
Un año después, en mayo de 1969, se reunió la comisión
coordinadora nacional del Movimiento de Acción Popular Unitaria,
donde se presentó un informe político que denunciaba “el
fracaso de la experiencia reformista” del gobierno de Frei, a quien
acusaba de “renunciar a desarrollar un programa de reformas estructurales
de la sociedad chilena”. Por ello, se anunció la decisión
de marginarse del PDC y formar el MAPU, nacido como producto de la “radicalización
de vastos sectores campesinos, estudiantes, intelectuales y obreros, primero
atraídos y luego defraudados por la impotencia del reformismo democratacristiano
para alterar los fundamentos del sistema capitalista”.
Tres meses después, el MAPU se integró a la Unidad Popular
y designó como su candidato presidencial a Jacques Chonchol, quien
luego renunció a favor de Salvador Allende. El 30 de octubre de
1970 el MAPU realizó su primer congreso. Eligió como secretario
general a Rodrigo Ambrosio, quien había decidido trasladarse a
vivir a Concepción, entusiasmado con el potencial revolucionario
que veía en los obreros del acero.
En agosto de 1971 se marginan del partido Rafael Agustín Gumucio,
Jacques Chonchol, Julio Silva Solar, Alberto Jerez y otros dirigentes
que expresan su voluntad de transitar por la política a través
de una vertiente cristiana no marxista.
El camino del MAPU estaría lleno de complicaciones. En marzo de
1972, en un accidente automovilístico, fallece Rodrigo Ambrosio.
Luego, en el segundo congreso, quedan en evidencia las profundas divergencias
existentes, imponiéndose el sector que encabezaba Enrique Aquevedo,
que consideraba al gobierno de Allende como “reformista” y
calificaba a los socialistas de “centristas”. Aquevedo proponía
que el MAPU se transformara en el núcleo central de los sectores
revolucionarios que estaban adentro y fuera de la UP, para dar forma a
un “partido revolucionario del proletariado”, capaz de imponer
su liderazgo.
El otro sector, encabezado por Jaime Gazmuri, proponía avanzar
gradualmente hacia el socialismo, pero dentro del marco que imponía
la democracia burguesa. La crisis se resolvió con la marginación
de estos últimos el 7 de marzo de 1973, y la creación del
MAPU Obrero-Campesino (MOC), reafirmando su apoyo al gobierno de Allende
y rechazando la tesis del sector “pequeño burgués
revolucionario”. El secretario general era Oscar Guillermo Garretón
MANUEL SALAZAR
Mapu-Garretón
Por un error de edición -que no es responsabilidad
del autor, Manuel Salazar-, en el número anterior de PF cometimos
una equivocación que es necesario aclarar, en honor de la exactitud
histórica. En el artículo “Compañeros de ruta
de Enrique Correa. Rebeldes con vocación de poder” (págs.
14 y 15), el ex mapucista Oscar Guillermo Garretón aparece como
secretario general del Mapu Obrero-Campesino, en circunstancias que el
líder de ese sector era el actual senador socialista Jaime Gazmuri.
Garretón, hoy también socialista, presidente de las empresas
Iansa, ex presidente de Telefónica y del Metro, miembro del comité
editorial del diario La Tercera, etc., en realidad encabezó el
sector que fue conocido por su apellido, Mapu-Garretón, al cual
el Mapu Obrero-Campesino -de Gazmuri, Correa, etc.- acusaba de “pequeño
burgués revolucionario”, tal como señala la nota de
nuestro colaborador Manuel Salazar, a quien pedimos excusas y lo mismo
a nuestros lectores que habrán reparado en el error
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

