|
|
Enrique Correa
La ruta de
un camaleón
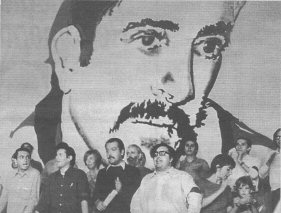 ENRIQUE
Correa Ríos, entonces joven revolucionario del Mapu, junto a Fernando
Flores, Jaime Gazmuri, Vicente Sota y otros dirigentes de ese partido. ENRIQUE
Correa Ríos, entonces joven revolucionario del Mapu, junto a Fernando
Flores, Jaime Gazmuri, Vicente Sota y otros dirigentes de ese partido.
E n muchas ocasiones, se manifestó orgulloso
de la tolerancia, de la fraternidad y del respeto a la diversidad existentes
en el Partido Socialista. Alineado con la denominada “megatendencia”
y con los grupos más progresistas o liberales de esa tienda política,
celebró incluso el período de Camilo Escalona, y se mostró
optimista frente a la creciente modernización del socialismo chileno.
Hubo oportunidades en que, incluso, declaró su interés por
asumir cargos directivos y trabajar más activamente en los desafíos
del futuro.
Nunca le fue muy bien en las elecciones internas. Muchas veces pudo percibir
una creciente animosidad en su contra entre los militantes del llamado
socialismo histórico, aquellos que aún levantan el puño
en los eventos más importantes de la militancia.
Siempre supo navegar en mares tormentosos y manejar hábilmente
el timón para hacer frente a cuanta turbulencia política
amenazara a la Concertación. Por eso, la renuncia de Enrique Correa
Ríos a su militancia en el Partido Socialista produjo el efecto
de un terremoto en las huestes gobiernistas, sorprendiendo a moros y cristianos.
La razón esgrimida fue su discrepancia con el royalty minero impulsado
por La Moneda, pero hasta el socialista más despistado sabe que
tras la decisión de Correa se acumulan otras explicaciones.
Correa se transformó en los últimos años en el lobbysta
más importante del país, con una red de contactos e influencias
que despierta la envidia y desconfianza de mucha gente. Experto en manejo
de crisis y conocedor profundo de los resortes que mueven a los medios
de comunicación, suma, además, una proverbial habilidad
para leer los escenarios de conflicto y pulsar las cuerdas que puedan
inclinarlos en uno u otro sentido.
La lista de sus clientes indica también la relevancia que ha adquirido
en las esferas empresariales y en instituciones de todo tipo, sumiendo
a sus detractores en múltiples sospechas y lucubraciones. Asesor
privilegiado de Soledad Alvear, muchos han querido ver su renuncia al
PS como la obtención de una patente de corsario que le permita
trabajar para que la actual canciller se transforme en la candidata presidencial
de la Concertación, en las elecciones de diciembre del 2005.
DE OVALLE CON FERVOR
Enrique Correa Ríos nació en Ovalle, en
1946, en el seno de una familia ilustrada de clase media. Su padre, un
masón que votaba por los liberales y no por los radicales, inculcó
en el muchacho el gusto por la música y la lectura. Su madre, en
tanto, lo acercó a la Iglesia Católica y a la fe.
Primero estudió en una escuela pública y luego en el liceo
de la localidad. Leyó a Salgari, Dumas, Shakespeare y a los narradores
rusos. Trabajó en la parroquia local y dirigió las Juventudes
Estudiantiles Católicas (JEC). Cuando cumplió 12 años,
ingresó a la JDC.
La familia quería que estudiara derecho, pero el joven sintió
el llamado de Dios. Viajó a Santiago para ingresar al Seminario
Diocesano, dirigido en ese tiempo por el sacerdote Carlos González
Cruchaga, quien se transformaría en uno de sus maestros y que,
en los años 80, cumpliría relevante papel en la Conferencia
Episcopal. En el Seminario fue compañero de Jaime Estévez,
Luis Eugenio Silva, Cristián Precht y Miguel Ortega.
Problemas familiares obligaron a Correa a retornar a Ovalle, donde se
inició en la locución radial apoyando la candidatura presidencial
de Eduardo Frei Montalva. Se transformó en lector asiduo de Jacques
Maritain y de León Blois, de Graham Greene y de Morris West, en
constante búsqueda de comprensión de los procesos que afectaban
al mundo.
En 1965 viajó nuevamente a Santiago e ingresó a la escuela
de filosofía de la Universidad Católica, estremecida por
las reformas del Concilio Vaticano II. Los fines de semana acude al Seminario
para sumergirse en discusiones teológicas y terrenales: pero empieza
a alejarse de Santo Tomás y a interesarse en la lectura de Marx
y otros pensadores socialistas. “El marxismo es parte de la modernidad
de ese tiempo. Marx era un pensador tan legítimo como lo podían
ser Freud, Darwin, Stuart Mills o Adam Smith”, ha dicho Correa en
años recientes.
SUS VERTIENTES IDEOLOGICAS
Jaime Castillo Velasco, ideólogo del PDC, y Rodrigo
Ambrosio, quien regresaba a Chile en marzo de 1966 tras haber estudiado
dos años en París, se transformaron en sus más cercanos
referentes intelectuales.
Rodrigo Ambrosio, formado por los jesuitas en Talca, había entrado
en 1958, junto a Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón,
a la primera promoción de la escuela de sociología de la
UC, fundada por el legendario jesuita Roger Vekemans. Había partido
a los 22 años a Europa, acompañado por Cristina Hurtado,
Raimundo Beca, Tomás Moulian, Gabriela Tesmer y Marta Harnecker.
En el viejo continente se reunieron con Claudio Orrego, Carmen Frei y
Eugenio Ortega. Especializado en sociología agraria, Rodrigo Ambrosio
se incorporó al Instituto de Desarrollo Agropecuario, donde junto
a Jacques Chochol, Jaime Gazmuri y Juan Enrique Vega forman un núcleo
ideológico que busca acelerar los cambios sociales y aglutinar
a los “rebeldes” de la Juventud Demócrata Cristiana.
Estos rebeldes eran liderados por Enrique Correa y Juan Enrique Vega.
Juntos deciden postular a Rodrigo Ambrosio a la presidencia de la JDC
en 1966, pero son derrotados. Al año siguiente, el 11 de agosto
de 1967, esos jóvenes ocupan la Casa Central de la UC y sellan
las puertas y accesos. El líder del movimiento reformista es Miguel
Angel Solar; el jefe de la toma, es Carlos Montes.
La reforma agraria, en tanto, resulta incontenible. El 73% de la tierra
cultivable estaba en manos del 2,3% de latifundistas. En los últimos
tres años del gobierno de Frei Montalva se expropiarían
1.050 fundos.
En 1967 la línea rebelde se impone en la Junta Nacional de la JDC.
Se rechaza la cuenta de Jorge Leiva, el presidente, y resulta electo Rodrigo
Ambrosio, por 148 votos contra 87 de Luis Maira. Se aprueba un voto político
que señala: “No estamos dispuestos a envejecer en la ambigüedad”.
Al año siguiente, en julio, se reúne otra vez la Junta Nacional
de la JDC, con participación de 120 delegados. Ambrosio formula
duras críticas al gobierno de Frei e identifica tres sectores dentro
del PDC: el oficialista, al que califica de “divorciado permanentemente
del partido y de su programa”; los que provenían de la antigua
Falange, a los que trata de “indefinidos”; y los de avanzada,
“que están por la vía no capitalista”.
Rodrigo Ambrosio entonces se pronunció por la bipolaridad para
las siguientes elecciones presidenciales, manifestando que “para
la campaña presidencial del 70 deben desaparecer del mapa las alternativas
centristas o terceristas, que encubren, distorsionan y amortiguan la vida
social real del país”. Ambrosio es ovacionado y el sector
rebelde se impone por 156 votos contra 74, asumiendo Enrique Correa como
nuevo presidente de la JDC.
Jaime Castillo no demora en responder: “Ambrosio y Correa, tan admiradores
de la disciplina y del celo que existe en el Partido Comunista, donde
la ropa sucia se lava en casa, llamaron a una conferencia de prensa -que
la directiva prohibió- para mostrar nuestras reales o supuestas
mugres a todos los redactores políticos. Los diarios de oposición
no necesitan esforzarse para conocer nuestros problemas más serios
y confidenciales. Sus “corresponsales” militan en nuestras
propias filas y no en cargos subalternos”.
PAMPA IRIGOIN
En marzo de 1969, poco después de las elecciones
parlamentarias en que el PDC reduce sus diputados de 82 a 55 (pero aumentó
sus senadores de 12 a 20), se realiza una toma de terrenos en las cercanías
de Puerto Montt, en Pampa Irigoin, que concluye con un violento desalojo
por Carabineros: ocho pobladores mueren y más de 50 resultan heridos.
Los jóvenes rebeldes de la JDC se suman a la Izquierda y piden
la salida del ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovic.
Enrique Correa es pasado al tribunal de disciplina y removido de la presidencia
de la JDC.
La fuerza de los rebeldes se sustentaba principalmente en los jóvenes
democratacristianos de la UC. En la Universidad de Chile, en cambio, sus
principales dirigentes, Jorge Navarrete y Jaime Ravinet, se alineaban
con el freísmo y con la directiva del partido. Pero en la Casa
de Bello disponían de dos entusiastas militantes, Gustavo Villalobos,
secretario general de la Fech, y José Miguel Insulza, líder
en la escuela de derecho.
El 9 de mayo de 1969, una semana después de la Junta Nacional del
PDC en Talagante, donde se decide que Radomiro Tomic será candidato
presidencial del partido, se reúne en Peñaflor la denominada
comisión coordinadora nacional del Movimiento de Acción
Popular Unitaria (Mapu), y se presenta un informe político que
denuncia “el fracaso de la experiencia reformista” de Frei.
Se le acusa de renunciar a un programa de reformas estructurales de la
sociedad chilena. En su declaración de principios, los mapucistas
se definen como “fuerza de vida y escuela para el poder” y
reconocen que “nos construimos desde ahora para dirigir la Patria”.
Tres meses después, el Mapu se integra a la Unidad Popular, designando
como su candidato presidencial a Jacques Chonchol. Más tarde, apoyarían
a Pablo Neruda, a Rafael Agustín Gumucio y a Aniceto Rodríguez.
Rodrigo Ambrosio, a diferencia de Enrique Correa, se niega a apoyar a
Salvador Allende.
El 30 de octubre de 1970 el Mapu inicia su primer congreso. Ambrosio asume
como secretario general y Enrique Correa como subsecretario. Este, para
ganarse la vida, compartía su labor política con la enseñanza
del marxismo en la Universidad Técnica del Estado.
Ambrosio se marcha a Concepción. Está convencido de que
los obreros del acero de Huachipato serán la nueva vanguardia de
la revolución. El máximo dirigente del Mapu se consideraba
un hombre de acción, con poco tiempo para la teoría. Para
suplir esa falencia, sus compañeros Moulian y José Joaquín
Brunner le hacían resúmenes sobre las ideas de los principales
teóricos de Izquierda.
En 1971, Juan Enrique Vega es designado embajador en Cuba y Correa, pasa
a desempeñarse como asesor político de Clodomiro Almeyda,
en la Cancillería. En 1972 asume otro cargo en el Mapu y es reemplazado
en el Ministerio de Relaciones Exteriores por José Miguel Insulza.
EN EL GOBIERNO
DE ALLENDE
El Mapu en el período de la Unidad Popular consigue
colocar numerosos militantes en cargos de gobierno: Jacques Chonchol,
ministro de Agricultura; Juan Carlos Concha, ministro de Salud; José
Antonio Viera-Gallo, subsecretario de Justicia; Oscar Guillermo Garretón,
subsecretario de Economía; Carmen Gloria Aguayo, secretaria de
Desarrollo Regional; Fernando Flores, ministro de Hacienda, además
de los citados Vega, Correa e Insulza.
Deciden dar un nuevo paso: declaran al Mapu un partido marxista. Esto
hace que se retiren Chonchol, Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez
y Julio Silva Solar, que darán vida a la Izquierda Cristiana.
En 1972, acompañado por Carlos Portales, Rodrigo Ambrosio parte
en gira a China, Vietnam y Corea del Norte. Luego a Europa y finalmente
a Cuba, donde se entrevista con Fidel Castro y le pide armas para defender
la revolución chilena. A su regreso al país, muere en un
accidente automovilístico, el 19 de mayo de 1972.
La conducción del Mapu es asumida por Jaime Gazmuri. Enrique Correa
renuncia durante dos meses, por considerar que el Mapu debía integrarse
al Partido Comunista. Por esos días, algunos sectores de Izquierda
identificaban al movimiento como el “Partido Comunista Bandera Verde”.
El 7 de marzo de 1973, debido a crecientes disputas internas, el Mapu
se divide en dos fracciones: una marxista-leninista, encabezada por Oscar
Guillermo Garretón y Eduardo Aquevedo; la otra, por Gazmuri, Correa
y Fernando Flores, que critica a Garretón por su apoyo a la ultraizquierda.
Se suceden las declaraciones, expulsiones recíprocas e incluso
enfrentamientos físicos entre ambos bandos, que pugnan por apropiarse
de las sedes partidarias. El Mapu-Garretón recibe el apoyo del
PS, del MIR y de la Izquierda Cristiana; el Mapu-Gazmuri cuenta con la
simpatía del PC. En eso los sorprende el golpe militar del 11 de
septiembre.
EL GOLPE Y LOS ASILOS
Al promediar diciembre, Carlos Portales ayuda a Enrique
Correa a asilarse en la embajada de Perú. Poco después,
viaja a la Unión Soviética, donde se vincula con altos personeros
del PCUS, colabora con el programa Escucha Chile, de Radio Moscú
y recolecta dinero para su nueva misión en el Mapu Obrero-Campesino,
el MOC: organizar la resistencia armada en la clandestinidad.
En 1975 se decide su primer ingreso a Chile como jefe del aparato militar
de su partido. Es sometido a una estricta dieta que lo hace bajar de 120
a 75 kilos. Le eliminan parte del pelo y le hacen entradas en la frente.
Reemplazan sus lentes ópticos y le afeitan la barba. Ingresa al
país clandestinamente y vive en Providencia, bajo la falsa identidad
de un sociólogo que trabajaba en un estudio de arquitectos.
En 1977 regresa a Europa y se instala en Berlín oriental a solicitud
de Clodomiro Almeyda. Informa a los exiliados que el régimen militar
tiene férreo control del poder y que no hay modo de removerlo por
la fuerza.
Asume como encargado en el exterior del MOC e inicia un período
de renovación ideológica, distanciándose de Almeyda
y acercándose a las tesis de Carlos Altamirano. “Altamirano
es el precursor de la renovación en el socialismo. Sin él,
es probable que el PS hubiera seguido aliado al PC y no se hubieran superado
las divisiones entre el centro y la Izquierda”, ha señalado
Correa.
Viaja constantemente a Italia, donde se reúne con Insulza, Viera-Gallo,
Estévez y otros miembros de su partido que también se sumergen
en la renovación impulsada por Enrico Berlinguer y el PC italiano,
que se conoce como eurocomunismo. Se instala en Roma entre 1980 y 1981.
La invasión soviética a Afganistán y la rebelión
de los sindicatos polacos lo hacen distanciarse definitivamente de la
URSS y los socialismos reales.
Entra y sale de Chile con bigotes y pelo teñido, bajo chapas tan
diversas como la del “agrónomo Ismael Carmona” o los
nombres políticos de “Carlos”, “Walter”
o “José”. Vuelve para quedarse en 1981 y permanece
clandestino hasta 1983, cuando se autoriza formalmente su regreso. Se
dedica a trabajar con comunidades cristianas de base y sindicatos, retomando
los vínculos creados en los años 60 y estableciendo nuevas
redes de contactos, que serán relevantes al irrumpir las protestas
sociales que, inicialmente, encabezan los trabajadores del cobre dirigidos
por Rodolfo Seguel.
Correa se vincula a la Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago, donde
trabaja con el abogado Jorge Donoso. Una de sus preocupaciones constantes
es ayudar a la convergencia de las diversas corrientes socialistas y generar
nuevas confianzas entre la Izquierda y la DC.
Su capacidad de organización lo lleva a transformarse en coordinador
general del Comando por el No, en 1988, encargado de un vasto equipo que,
entre otros, integran Angel Flisflich, Carlos Huneeus, Hugo Rivas, Carlos
Vergara, Alejandro Foxley, Juan Gabriel Valdés, Eugenio Tironi,
Ricardo Solari, Patricio Silva, Manuel Antonio Garretón, Isidro
Solís, Carlos Montes, Carlos Figueroa, Gonzalo Martner y Germán
Quintana.
Logrado el triunfo en el plebiscito, Correa inicia de inmediato una nueva
operación política: lograr que Patricio Aylwin sea abanderado
presidencial de la Concertación, en las elecciones de diciembre
de 1989. El primer obstáculo es el secretario general del Comando
por el No, Genaro Arriagada, que apoya a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero
Correa, asesorado por Ricardo Solari, consigue que Clodomiro Almeyda entregue
su apoyo a Aylwin. Recurren a Juan Hamilton y Emilio Filippi para convencer
al propio Aylwin.
NEGOCIADOR INCANSABLE
Electo presidente, Aylwin nombra a Correa como ministro
Secretario General de Gobierno. A su lado está Eugenio Tironi,
a cargo de la Secretaría de Comunicación y Cultura. Desde
el segundo piso de La Moneda, otra vez gordo, con barba y lentes, el otrora
tímido ovallino aprenderá a enfrentarse a las cámaras
de televisión y descifrará las innumerables claves y secretos
del poder. Junto con Edgardo Boeninger, ministro Secretario General de
la Presidencia, optan por meter al refrigerador las demandas sociales,
desactivan los comandos juveniles, las organizaciones poblacionales y
los sindicatos. Consiguen en corto tiempo devolver a sus casas a decenas
de miles de chilenos que, desde mediados de los 90, habían salido
a las calles a reconquistar la democracia. Había llegado la hora
de que los profesionales de la política retomasen las riendas del
país.
Correa se encarga de negociar con Pinochet y el general Ballerino; se
ocupa de la desactivación de los grupos armados, de limar aspereza
con El Mercurio, de convencer a Fidel Castro para que llame al orden al
FPMR, de formalizar acuerdos con Renovación Nacional, en fin, de
los mil y un detalles de la transición a la democracia.
Concluida su labor, abandona La Moneda y se instala en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso) para tomar un respiro y diseñar los
siguientes pasos. Algunas exitosas asesorías en el extranjero y
sus relaciones en todas las esferas lo llevan a incursionar en la recién
aparecida “comunicación corporativa”, antecedente inmediato
del lobby en Chile.
En 1997, Correa es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Asociado
con Fernando Flores convencen a empresarios mexicanos para invertir en
América Central. En el rubro de las comunicaciones trabaja con
Eugenio Tironi, asesorando a diversas empresas. A los cuatro vientos asegura
“estar de vuelta de todos los integrismos que quieren dar explicaciones
globales del mundo” y empieza a asumir públicamente sus errores:
“No reconocimos lo que el gobierno de Frei Montalva representaba:
un régimen progresista, moderno, conducido por un estadista tolerante
y que distaba mucho de ser ese gobierno reformista e inclinado a la derecha
que le adjudicamos”.
Primero fue Correa & Correa Consultores, hoy es Imaginaccion, su floreciente
empresa de lobby. Entre sus clientes se cuentan CTC, Colbún, Corpora
Tres Montes, Soprole, el proyecto Trillium, las empresas de telecomunicaciones,
Almacenes París, American Monarch, CMS, Colmena, las pisqueras,
las tabacaleras, el grupo Luksic, el grupo Urenda, Madeco, Consalud, AFP
Habitat, Citibank, Banco del Desarrollo, Banco Santander, CAP, Agunsa,
en fin, suma y sigue.
“Imaginar que porque los empresarios son gente de derecha, y muy
de derecha, podrían conspirar para que al gobierno le vaya mal,
sería un grave error. Eso no lo van a hacer nunca, porque saben
que a ellos les va a ir bien si al gobierno de Lagos le va bien. Lo que
estoy diciendo es que no son todavía suficientemente plurales.
Todavía no son como son los empresariados del mundo, donde hay
un poco de todo”, sostiene Correa
MANUEL SALAZAR
(En el próximo número: “Los compañeros de
ruta de Enrique Correa”)
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

