|
|
Adiós a la merluza
y al jurel
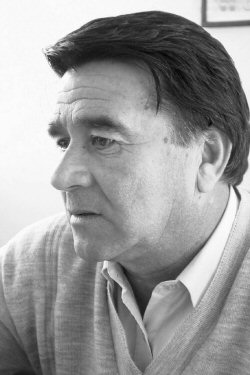 COSME
Caracciolo, presidente de los pescadores artesanales COSME
Caracciolo, presidente de los pescadores artesanales
Aumenta la inquietud de los sesenta mil pescadores artesanales
ante el casi agotamiento de la merluza común y la escasez del jurel.
También los mariscos muestran signos de agotamiento. Luego de casi
tres años de vigencia de la llamada “ley corta” de
pesca, parece evidente su fracaso. Esa es la opinión de Cosme Caracciolo
Alvarez, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile (Conapach) que examina el problema y propone vías
de solución en esta conversación con PF.
¿Qué ocurre entre los pescadores artesanales? ¿Qué
otros problemas afectan a la actividad?
“Hay mucha inquietud y una creciente cesantía. Como se sabe,
está funcionando desde 2001 la llamada ‘ley corta’,
que durará, con todo, diez años. Para nosotros su fracaso
es evidente, tal como lo anticipamos durante su tramitación en
el Congreso. Simultáneamente, se está estudiando en la Comisión
de Pesca del Senado el proyecto de ley permanente de ordenamiento de la
actividad. Al fracaso de la ‘ley corta’ se suma la conducta
del gobierno -que hace oídos sordos a las peticiones de los pescadores
artesanales- y la conducta del subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval,
que es preocupante, al punto que nos hace dudar de su estabilidad psicológica.
Pero, sobre todo, hay que mirar los hechos.
La ‘ley corta’ tiene dos aspectos centrales. Las cuotas pesqueras
respecto de las cuales se establece propiedad individual; y la utilización
de determinadas artes de pesca. Respecto de las cuotas, las empresas industriales
y los pescadores artesanales actúan en las mismas zonas y sobre
los mismos recursos. El jurel en estos momentos está concedido
en un 95% a la industria y un 5% a los artesanales. La merluza de tres
aletas ha sido entregada en un 100% a una sola industria. La merluza común
está colapsando. Hay caletas como El Membrillo y Portales, monoproductoras,
semiparalizadas. Las fábricas que trabajan filete de merluza en
la VII Región están despidiendo personal. El sistema de
cuotas individuales, en propiedad privada, que se incorporan a los activos
de las empresas, fomenta el ‘descarte’. Una cosa es la captura
o la pesca misma y la otra el desembarque. Para el desembarque a las empresas
les interesan sólo los peces de mayor valor por tamaño y
peso. El resto lo botan, lo ‘descartan’ después de
la captura. El sistema ha fracasado en todo el mundo”.
¿Está demostrado que el agotamiento de la pesquería
de merluza común se debe a la sobreexplotación?
“La cuota fue una de nuestras objeciones fundamentales. La práctica
demuestra que es nefasta. En las caletas cercanas a Valparaíso
salían diariamente en promedio unos cuarenta botes a la pesca,
ahora salen sólo tres o cuatro. La escasez de merluza la percibe
también el consumidor. Asimismo el jurel está en riesgo,
y en el mediano plazo tendremos problemas para completar las cuotas.
Hay un elemento importante. A fines de la década de los 60, hubo
un desembarque de 120 mil toneladas de merluza y la pesquería colapsó.
Ahora se ha llegado al absurdo de dar cuotas de 134 mil toneladas por
año. Si con 120 mil toneladas hubo colapso, ¿cómo
podría no producirse con un tonelaje mayor? Es verdad que hay opiniones
técnicas que atribuyen la baja de la merluza al aumento de la temperatura
de las aguas en uno o dos grados. Otros hablan de la abundancia de la
jibia.
En todo caso, necesitamos estudios e informes independientes. En el hecho
pesa la influencia de las empresas. Financian y apoyan estudios que divulgan
cuando les conviene. Respetamos el trabajo de los científicos y
técnicos, pero las realidades son ésas, incluso para las
universidades. Por eso pediremos estudios imparciales”.
¿Qué alternativa plantean?
“En primer lugar, examinar a fondo lo que está ocurriendo.
Si el presidente de la República y el subsecretario de Pesca aseguraron
que con la ‘ley corta’ se aseguraba la sustentabilidad de
las pescaderías y eso no está ocurriendo, hay que tomar
medidas. Durante la discusión de la ‘ley corta’ propusimos
cuotas globales, no individuales, y eso sigue siendo válido. Los
desembarques, artesanales e industriales, han bajado en 70 a 80%. Sin
embargo, el gobierno, a través del subsecretario Sandoval, ha formulado
una indicación al proyecto que se analiza en el Congreso, en virtud
de la cual todas las pesquerías deberían administrarse igual
que la merluza y el jurel. Esto es muy grave”.
PESCA DE ARRASTRE
¿Sería posible controlar las capturas?
“Imposible en las actuales circunstancias. Pero hay otro elemento
central: es la utilización de determinadas artes de pesca. De acuerdo
a la ley, los pescadores artesanales pescamos la merluza con anzuelo y
también con redes que se calan para que en ellas se enrede la merluza.
Nosotros estamos conforme con esa parte de la ley. Sin embargo, la pesca
industrial puede utilizar redes de arrastre. Es un sistema depredatorio
que captura toda clase de peces y destruye la fauna bentónica del
fondo del mar. Las redes sacan hasta las piedras. El 90% de los científicos
rechazan la pesca de arrastre. Sin embargo, en Chile se autoriza la pesca
del 65% de las cuotas de merluza con redes de arrastre.
La merluza austral existe desde la X Región al sur. La industria
está autorizada a pescar allí con arrastre, incluso en las
zonas de desove, donde se concentran los peces más grandes. Es
un verdadero crimen. No hay una visión orientada a conservar los
recursos pesqueros, que son renovables siempre y cuando se administren
en forma responsable”.
¿Cómo influye la acción de las flotas pesqueras extranjeras
que operan más allá de las 200 millas?
“No nos parece grave. Hace poco, en una reunión que se hizo
en la Cancillería sobre la pesca en alta mar, pregunté cuánto
jurel habían pescado las flotas extranjeras y qué destino
le habían dado. Me respondieron que el volumen pescado se estimaba
en unas 130 mil toneladas, que en su mayor parte fue congelado y llevado
al Africa para consumo humano. Una finalidad mucho más noble que
la que tienen los empresarios chilenos, que pescan alrededor de un millón
y medio de toneladas para convertirlas en alimento para animales y salmones”.
¿Qué opina de la creciente utilización de pescado
en dietas animales o de piscicultura?
“Es algo complejo. Significa utilizar para fines distintos del consumo
humano directo, proteína de primerísima calidad. Por ejemplo,
la apuesta de Chile en el salmón es producir un millón de
toneladas al año. Para eso sería necesario disponer de unos
cinco o seis millones de toneladas de harina de pescado. Una verdadera
catástrofe. No sólo para la supervivencia de la especie.
Cinco o seis millones de toneladas de jurel -alimento barato para pobres-
se convertirán en un millón de toneladas de alimento para
ricos”.
FRONTERAS DEL MAR
¿Qué problemas tienen los pescadores artesanales
en la utilización de las cinco millas que les corresponden?
“Son cinco millas medidas desde las líneas de base y que
siguen el contorno de la costa. En esas cinco millas se produce la mayor
parte del desove y deben ser protegidas, principalmente de la actividad
de los buques industriales que pescan con cerco y arrastre. Esa zona de
protección no es afectada por la actividad artesanal. La industria
trata permanentemente de penetrar en las cinco millas. Y hay también
normas escandalosas: desde la IV Región al norte, la ley autoriza
a las empresas industriales a trabajar en las cinco millas como en mares
abiertos. En la III Región, la empresa que tiene más del
80% de las cuotas pertenece a Anacleto Angelini, claramente beneficiado
por la ‘ley corta’ aprobada, entre otras cosas, con ayuda
de los senadores Zaldívar, ligados a Angelini por negocios. En
el resto del país hay que librar verdaderos combates navales para
impedir el ingreso de los industriales”.
Volviendo a las causas del colapso de la merluza común, usted dijo
que algunos lo atribuían a la jibia. ¿Por qué no
se explota más la jibia, como trabajo alternativo?
“El problema existe y no es nuevo, corresponde a fenómenos
cíclicos. La jibia es un depredador que, a su vez, es depredado
por el jurel, cuando es pequeña. Es cierto que podemos pescar jibia.
Pero no tenemos mercados. Y el gobierno no lo entiende. El subsecretario
Sandoval acaba de enviar otra indicación para autorizar a los barcos
extranjeros entrar al mar territorial o a la zona económica exclusiva
para pescar jibia.
Cuando hubo una caída de precios del salmón, el gobierno
hizo lobby para abrir mercados en Asia y envió una delegación
a negociar. ¿Por qué no se hace lo mismo con la jibia, que
allí es muy demandada? Si hay barcos extranjeros que pescan jibia
es porque tienen mercado. Nosotros podemos pescar toda la jibia que nos
quieran comprar. Si se necesitan, por ejemplo, 500 o mil toneladas de
jibia, un par de caletas en la zona central puede pescarlas en un día.
No necesitamos barcos extranjeros, necesitamos mercados”.
BAJA CONSUMO
¿Qué sucede con el consumo de pescado?
“Tiende a bajar y eso es gravísimo, porque tiene que ver
con la seguridad alimentaria. El criterio neoliberal resulta nefasto.
El empresario, guiado sólo por el afán de lucro, preferirá
seguir exportando salmón a buen precio a Estados Unidos, aunque
los chilenos se mueran de hambre.
Como presidente de la Conapach he participado con la FAO en el tema de
la seguridad alimentaria. Hasta ahora ha habido una visión muy
centrada en la agricultura y mucho menos en la pesca. Ahora eso puede
cambiar. A fin de año habrá un encuentro latinoamericano
de pescadores artesanales. Nos interesa que la FAO haga un estudio de
casos de pesquerías colapsadas. Que diga cuál es la situación
real de la merluza, cuál es el impacto socio-económico del
colapso en las comunidades de pescadores, cuáles las posibles soluciones,
etc. La FAO garantiza imparcialidad en el tema. Ha elaborado un código
de conducta para la pesca que incluye el uso de artes de pesca adecuadas,
no depredatorias, y la defensa de las comunidades costeras. En otros temas,
sin embargo, la FAO tiene una posición discutible. Como el apoyo
que entrega el sistema de cuotas individuales. Para que la explotación
pesquera sea sustentable se tiene que respetar la cadena trófica.
Si, por ejemplo, se dice que en Queule no se está pescando sardina
y que entonces pueden extraerla los industriales, se comete un error.
Si se acaba la sardina, se acabará también la corvina, que
se alimenta de las sardinas. Por eso insistimos en la necesidad de conversar,
de discutir con las cartas sobre la mesa”.
Ya que hablamos de consumo, ¿no inhibe el consumo el proceso de
comercialización lleno de intermediarios?
“Efectivamente, ese es un problema serio y debería abordarse
para acotar la cadena de intermediarios y asegurar mayores ingresos a
los pescadores. Pero también hay voladores de luces. El gobierno
dice que los pescadores artesanales debemos ‘empresarizarnos’,
convertirnos en exportadores. En la actualidad, no es posible. Los pescadores
no pueden estar en los supermercados o vendiendo en Europa. Deben hacer
bien su trabajo, pescar y conservar el recurso.
Hay experiencias de comercialización, nacionales e internacionales,
casi siempre fracasadas. Hay verdaderas mafias que operan en los mercados.
El Terminal Pesquero de Santiago, por ejemplo, fue creado con aportes
de Japón para aumentar el consumo de pescado de la población
y favorecer a los pescadores artesanales. De hecho, está ahora
en manos de los industriales y de intermediarios. Los artesanales casi
no podemos vender pescado en nuestro Terminal. ¿Cómo podrían
exportar merluza los pescadores de El Membrillo o Caleta Portales, si
no tienen merluza? Primero, asegurémonos que podemos seguir pescando.
Después, hablemos de exportaciones. Aseguremos primero la conservación
de los recursos pesqueros y después hagamos negocios de mayor envergadura”
HERNAN SOTO
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

