|
|
Senador Ruiz-Esquide revela lo que se oculta
Mar de fondo en la
reforma de la salud
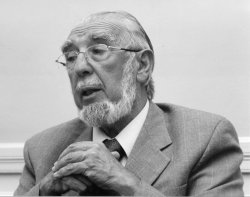 Mucho se
ha dicho a favor y en contra de la reforma de la salud. La complejidad
del tema, por los numerosos aspectos técnicos que están
implicados, se acentúa con un debate público en el que intervienen
principalmente quienes tienen intereses en juego. Así, mientras
en el Congreso se avanza en forma acelerada hacia la aprobación
de los cinco proyectos de ley que sustentan la reforma, los chilenos comunes
y corrientes, que serán los beneficiados o afectados por los cambios
que se proponen, se debaten en un mar de confusiones. Mucho se
ha dicho a favor y en contra de la reforma de la salud. La complejidad
del tema, por los numerosos aspectos técnicos que están
implicados, se acentúa con un debate público en el que intervienen
principalmente quienes tienen intereses en juego. Así, mientras
en el Congreso se avanza en forma acelerada hacia la aprobación
de los cinco proyectos de ley que sustentan la reforma, los chilenos comunes
y corrientes, que serán los beneficiados o afectados por los cambios
que se proponen, se debaten en un mar de confusiones.
El senador Mariano Ruiz-Esquide Jara (DC), médico cirujano, ex
presidente del Colegio Médico y ex miembro de la Comisión
de Salud del Senado -que integró desde 1990 hasta hace poco más
de un mes-, asume en esta entrevista el desafío de clarificar aspectos
centrales, sin dejar por eso de entregar sus opiniones respecto de “lo
bueno” y “lo malo” de la reforma. Lo respalda una sólida
trayectoria como profesional y político de la “vieja escuela”,
aquella en la que valores como la consecuencia y el compromiso con las
ideas eran más importantes que aparecer en televisión hablando
para la galería.
¿Por qué se retiró de la Comisión de Salud
del Senado?
“Porque creo que en el trabajo legislativo, igual que en el gobierno,
tiene que haber comunidad de intereses, ideas centrales y, sobre todo,
una permanente relación con el Ejecutivo, que es colegislador.
Yo tuve diversas dificultades con los ministerios de Salud y de Hacienda.
Este último, a mi juicio, ha tenido una participación excesiva
en la reforma de la salud, dando un enfoque más financiero que
sanitario a una serie de materias. Fue el colmo cuando con el senador
José Antonio Viera-Gallo planteamos que las camas de las salas
comunes de los hospitales no se podían traspasar a las Isapres,
iniciativa presentada por el Ejecutivo -muy presionado por Hacienda, pero
también con la anuencia del Ministerio de Salud-. Nosotros votamos
en contra. No se acogió nuestra petición de retirar la iniciativa
y, al final, se llegó a un acuerdo con los diputados, pero después
que se había dado curso a la iniciativa. Eso se pudo haber evitado.
A eso se suma el hecho que en la Comisión de Salud, además
de los titulares, ha participado en forma permanente el senador Edgardo
Boenninger -quien representa la visión de salud pública
que tiene la mesa de mi partido-, y que el gobierno se entendía
fundamentalmente con la derecha, con Boenninger y con Viera-Gallo. Yo
no tenía nada que hacer ahí. No es un desquite, ni una actitud
de “picado”, pero entiendo que las cosas tienen un ordenamiento
mínimo. Si bien yo tengo ciertas apreciaciones sobre la reforma
distintas de las del gobierno, lo que correspondía era discutir
a fondo y, también, recoger opiniones diferentes.
En este momento me reemplaza el senador Jorge Lavandero. En marzo veremos
qué pasa, porque corresponde cambio de presidente y de miembros
de la Comisión”.
En resumen, ¿el Ejecutivo está presionando demasiado?
“El Ejecutivo tiene una tesis en relación con la reforma,
y la está llevando a cabo con todas las fuerzas que el sistema
institucional le permite. Vale decir, colocando las urgencias que estima
convenientes, haciendo valer las materias que son iniciativa del Ejecutivo
y concordando con la derecha y con la Concertación, pero evidentemente
en una línea de ‘esta reforma la hago’”.
¿Y la hace con un criterio economicista?
“No hay una reforma economicista. Sí hay demasiados aspectos
que se han considerado desde el punto de vista economicista, bajo la presión
de Hacienda. Yo creo que es indispensable hacer la reforma, pero hay temas
mal enfocados. El caso de las camas de hospital fue un error descomunal
que tuvieron que echar atrás. No me parece bien que, constantemente,
tengamos que estar negociando y retirando iniciativas sobre cosas que
estaban resueltas en un sentido distinto al que intenta el Ejecutivo...
o algunos ministerios”.
LO POSITIVO
¿En qué contexto se inserta esta reforma?
“En primer lugar, hay que comprender que Chile tiene un muy buen
nivel de salud, de acuerdo con las definiciones de la Organización
Mundial de la Salud que considera parámetros como atención
del parto en hospitales, contención de enfermedades infecciosas,
cobertura del niño, atención y capacidad de resolución
de enfermedades como cáncer y otras. En ese sentido, estamos en
un nivel exquisito dentro de América Latina y ciertos países
del Norte.
Estamos fallando en tres cosas:
- atención de salud, en cuanto a rapidez y cobertura para todos
los chilenos por igual (hay grandes diferencias entre la capital y las
provincias más apartadas);
- no todos los chilenos tienen la misma posibilidad de acceso a la salud
por razones económicas, con grandes diferencias entre la capacidad
del sector público y el privado (isapres), e insuficiente capacidad
para dar financiamiento a la salud de las personas. Prueba de esto es
que casi el 65% del costo de la salud, incluidos los remedios, son pagados
por las personas, salvo en los casos de indigencia.
- el otro elemento importante es la convicción de que hay que cambiar
el sistema de atención médica en Chile. Cambiaron los perfiles
epidemiológicos; hoy la gente se enferma cada vez más y
contrae enfermedades más caras. En ese sentido, y considerando
que se prolonga la vida y aumenta el acceso a la salud, la medicina se
hace intolerablemente no financiable. En la actualidad no hay país
capaz de financiar la salud, salvo que haga lo que pretendemos hacer aquí:
prevenir, fortalecer el nivel primario y formar una red asistencial que
permita a los hospitales de menor complejidad atender casos más
complejos. Así se logra evitar que algo que pudo ser prevenido
termine ocasionando un gasto brutal. Para entender esto, hay que considerar
que las economías mundiales en Occidente crecen entre el 5% y 6%,
y el costo de la medicina posible hoy para el ser humano crece en un 10%
y 11%”.
¿Cuáles son los cambios contenidos en la reforma que le
parecen más positivos?
“Los cambios en la autoridad sanitaria, planteados en uno de los
proyectos de ley. A mi juicio, son mucho más importantes que el
Plan Auge, porque mejoran la gestión; garantizan más recursos,
permiten un mejor aprovechamiento de los hospitales -en especial, de aquellos
de menor complejidad-, y mejoran la relación entre los sectores
municipal y estatal de salud. Sin embargo, esto último aún
me parece absolutamente insuficiente. Yo hubiera querido la fusión
de ambos sectores. No tiene sentido que tengamos dos compartimentos separados
dentro del sector público, porque eso rompe la ligazón entre
la atención primaria y la atención secundaria. Pero hay
otro cambio favorable, que son los ‘hospitales autogestionados en
red’. Reconozco que este es uno de los grandes problemas que hemos
enfrentado, porque existe temor a que, por la forma en que se despachó
este proyecto, se pueda intentar privatizar los hospitales. Personalmente,
no lo creo. Este proyecto lo mejoramos en el Senado, en el sentido que
los hospitales en red serán dependientes del servicio de salud
y queda establecido específicamente que pueden tomar decisiones
sólo en algunos aspectos de tipo técnico.
En segundo lugar, me parecen positivos los cambios en las isapres, que
se refieren a un mayor control de parte del Estado. Pero las innovaciones
serán más o menos positivas dependiendo de cómo despachemos
el proyecto. Será un debate bastante complicado, porque algunos
creemos que hay que hacer una reforma a fondo, y tengo la impresión
que no será planteado así en el proyecto del Ejecutivo.
Como todavía no se define el Fondo Solidario de Salud, no sabemos
si vamos a ser capaces de evitar que las isapres sigan recibiendo subsidios
del Estado a través de diversos mecanismos. Un tercer elemento
positivo es que en el proyecto Auge se intenta garantizar la solución
de determinados problemas de salud: atención, medicación,
urgencia, exigencia de calidad y garantía explícita de que
la persona puede reclamar si no es atendida.
No obstante, estos tres elementos centrales tienen su lado negativo, y
eso hace que yo mismo tenga reservas, que el Colegio Médico se
oponga y que haya mucha discusión al respecto”.
LOS DEFICITS
Veamos, entonces, el “lado malo”.
“En el proyecto de autoridad sanitaria falta establecer una verdadera
y estricta ligazón -casi fusión- entre el sistema primario
municipal y el sistema primario y secundario estatal”.
¿Por qué no ocurre eso?
“Porque no hay decisión política para desmunicipalizar
el sistema de atención primaria. Es un tema de administración
del Estado que el gobierno no está dispuesto a variar. Existe temor
a volver a concentrarlo todo en el Estado. Yo pienso que en salud sí
se requiere mayor concentración. Que no se haya logrado la fusión
del sistema público es un déficit que nos va a penar todos
los años en los que regirá esta reforma. Para mí,
es el gran equívoco.
En cuanto a los hospitales autogestionados en red, el texto inicial daba
pie para que el sector de las isapres terminara manejando estos hospitales
en todo el país. A mi juicio, eso quedó suficientemente
resguardado, siempre y cuando gobierne la Concertación -esto es
lo que me inquieta y lo que ha generado dudas razonables-, porque el espíritu
que mueve a esta iniciativa es mejorar la gestión y no la venta
de los hospitales. Si no se tiene ese espíritu, se podría
abusar de resquicios legales y extrapolar el manejo de los hospitales
hasta quedar administrados por privados. Yo hubiera querido que esto quedara
mucho más claro.
Respecto de las isapres, el tema de fondo es cuánto se modifican.
Algunos pensamos que son insanamente ineficientes desde el punto de vista
sanitario. Son buenas para un sector de la población que gana mucho
dinero, son buenas en una atención de consulta simple, pero no
les sirven a las personas que tienen enfermedades realmente graves ni
a quienes tienen menos dinero. En la medida en que progrese el sistema
público, las isapres no serán capaces de competir con éste.
Estimo que sólo han servido para que grupos financiero-capitalistas
hayan ganado desde los años 1981-1982 más de 500 mil millones
de pesos. Su lógica es financiera y no sanitaria. Después
de veinte años, lapso que cubre una generación y tiempo
suficiente para conocer la evolución del cambio sanitario y epidemiológico
de los afiliados a isapres, no hay ningún elemento que pruebe que
haya mejorado la salud de los chilenos en ese sistema. Nadie sabe qué
ha pasado en las isapres con los cánceres de mama, uterino o pulmonar,
porque no hay datos. Y eso prueba, de acuerdo con la perspectiva sanitaria
con la cual se miden las cosas en salud, que no sirven.
Hemos propuesto medidas que estimo no van a ser consideradas, como transformar
las isapres en mutuales o permitir que en el negocio de las isapres participen
mutuales, en las cuales la riqueza no queda en manos del grupo propietario,
sino que se reinvierte.
Respecto del Auge, lo negativo es que este proyecto se aplica por igual
en los sistemas público y privado, que tienen lógicas distintas,
sanitaria uno y financiera el otro. Mientras el primero trabaja con la
gente más pobre, el otro trabaja con los más ricos. Por
lo tanto, son incompatibles actuando bajo las mismas reglas de juego.
Además, en un país que no tiene resuelta plenamente la cobertura
financiera de las enfermedades de toda la población, el Auge podría
consumir gran parte de los recursos financieros y esto iría en
desmedro del resto de las enfermedades. Se pueden generar problemas complicados.
Por ejemplo, que los hospitales lleguen a ocuparse sólo de las
enfermedades que están en el Auge y no del resto, obligados porque
el Estado tiene que responder. No hay que olvidar que la atención
a las enfermedades del Auge se puede reclamar incluso ante la justicia”.
¿Cómo se podría evitar ese riesgo?
“Yo propuse -y no se aceptó- hacer una modificación
profunda de las isapres y luego dejar trabajar a ambos sistemas durante
dos años para que en ese lapso se ordenen, mejoren su gestión
y también la solidaridad con la gente más pobre. En ese
momento, con un buen funcionamiento de ambos sistemas y un mayor financiamiento
producto del crecimiento del país, debería surgir el Auge
como una consecuencia natural, en un proceso de avance inicial in crescendo.
El Auge debería ser la excelencia sobre un buen nivel generalizado
de atención. De ese modo, en 4 ó 5 años se podría
haber hecho una reforma bien estructurada, sin contrapeso y sin las dificultades
que han surgido ahora.
El entrampamiento que ha habido se debe a que las leyes propuestas, cuando
se aplican con un criterio de salud pública -que es el que tiene
este gobierno-, queda claro que no conducen a la privatización.
Pero si la ley es administrada de una manera distinta, surge el temor
a la privatización de la salud pública. Ese es el planteamiento
básico del Colegio Médico, que corresponde a la posición
original que ha sustentado desde su fundación, en 1942”.
DESCONTAMINAR SANTIAGO
ES AHORRAR EN SALUD
También los gremios han protestado en defensa del sistema público
de salud.
“Creo que ha habido un error grande de parte del gobierno en ese
plano. El personal de la salud se compone de 60 mil a 70 mil personas,
es el mayor contingente de trabajadores. Por distintas razones, los gremios
y el gobierno no han actuado en conjunto. Eso ha contribuido a que los
gremios estén en contra y desconfíen, pensando que se va
a afectar la salud pública o los derechos de los trabajadores”.
Si el gobierno está por mantener el sistema público de salud,
¿por qué en los proyectos elaborados por el Ejecutivo se
dejan resquicios legales que puedan prestarse para privatizar? ¿Coexisten
distintas posturas?
“Es evidente que dentro del Ejecutivo hay diferencias, incluso respecto
de la concepción de salud pública, aunque todos la defiendan.
Por un lado vemos a los salubristas del Ministerio de Salud y por otro,
al Ministerio de Hacienda. También hay opiniones que cruzan transversalmente
la Concertación, a veces sobre temas de salud pública que
no son menores. La salud está absolutamente ligada a la visión
cultural antropológica o de sociedad que se tenga. Unos la conciben
como un derecho que vale tanto como el derecho a la vida -¡y eso
es!-, mientras para otros es un bien que se vende y se compra, o la consideran
como un subproducto del desarrollo. O sea, ‘tanto desarrollo hay,
tanto puedo destinar para la salud’. Otros consideramos que la salud
es base y mecanismo del desarrollo. Es decir, para lograr desarrollo hay
que tener gente desarrollada y eso significa contar con personas que han
tenido una salud razonablemente buena, niños que han recibido lactancia
materna y no de tarro, personas con un desarrollo cerebral adecuado...
También se utiliza como parámetro la evaluación de
la gestión en salud, que es donde ha radicado el debate en los
últimos dos años. Unos señalan ‘yo invierto
cien y ustedes malgastan treinta’ y el ministro de Hacienda dice
que no puede seguir gastando. El caso más claro es el enfoque aplicado
a las licencias médicas: hay que restringir los días de
licencia y los días para cuidar a niños con enfermedad grave,
porque se gasta mucho. El argumento nuestro es diferente: ‘no es
que se gaste mucho, es que el país se enferma más y hay
que fiscalizar para que no haya abusos’. Ese ha sido parte del debate,
y yo he encontrado el mismo conflicto dentro de la Comisión de
Salud del Senado”.
La gestión en salud, ¿qué tanto pesa en los problemas
e insuficiencias de hoy?
“Creo, categóricamente, que se puede mejorar la gestión,
y eso está contenido en el proyecto de autoridad sanitaria. Pero
no pesa tanto como se dice. Un ejemplo: para una misma intervención
quirúrgica hay seis días de estada en una clínica
privada y doce días en un hospital. Se concluye, entonces, que
se malgastan seis días en el hospital. Pero olvidan que la persona
que está en la clínica se va a los seis días porque
está bien y la pueden seguir cuidando en su casa. La persona que
está en el hospital también está bien a los seis
días, ¿pero a dónde se va y quién la cuida
para que no se le infecte la herida? Esas cosas no las entienden los que
ven la salud como un cálculo matemático. Otro elemento que
interviene es la ignorancia. Sobre la salud opinan y pontifican todos.
Así, se rasgan vestiduras diciendo que sólo hay 75% de camas
ocupadas en los hospitales del país y que el 25% desocupado es
un desperdicio. No saben que 75% a 78% de camas ocupadas es ‘razonable’,
en los índices mundiales. No pueden estar 100% ocupadas, porque
las camas hay que lavarlas y airearlas antes de que se vuelvan a ocupar,
y porque siempre se debe mantener una cuota de reserva ante una emergencia,
epidemias, etc.
En definitiva, estudiar una reforma de salud es lo más difícil,
especialmente con problemas que no se han resuelto en ninguna parte del
mundo. Hay mayor demanda de salud, y esa demanda es cada vez más
cara. Hoy se tratan con gran costo enfermedades que antes no tenían
tratamiento. Uno se pregunta: si las enfermedades aumentan y tratarlas
es más caro, porque tenemos la feliz capacidad de atender mucho
mejor a los enfermos, ¿no sería más lógico
que en vez de pensar en gastar menos para mejorar a los enfermos hiciéramos
el más grande esfuerzo en fortalecer la atención primaria,
para prevenir, y gastáramos en aquello que contamina el medio ambiente,
ya que es una de las causas principales de que existan más enfermedades?
¡La gran reforma de salud en Santiago sería evitar la polución!”
PATRICIA BRAVO
Ni más ni menos: 180 días de licencia postnatal
Aunque no es parte de la reforma de la salud, el Ejecutivo está
apurando el despacho del proyecto de ley sobre racionalización
de subsidios de incapacidad y licencias médicas, que entre otras
propuestas limita el número de días de licencia de la madre
trabajadora (o padre, si se decidiera a hacer uso de ese derecho) por
enfermedad grave del niño menor de un año. El criterio de
fondo es ahorrar recursos del Estado -que son de todos los chilenos- y
restringir la posibilidad de que se tome como excusa para eventuales “abusos”.
A eso se agregan otras iniciativas para reducir la licencia postnatal,
o dejar la “opción” para que la trabajadora “alargue”
este período dividiendo su jornada en dos: mitad en el trabajo
y mitad en la casa, para amamantar a su guagua.
El senador Mariano Ruiz-Esquide es tajante. “A mí me parece
que lo único lógico es lo que dicen los pediatras: 180 días
de licencia postnatal para que se cumplan 6 meses de lactancia materna,
más todos los derechos que hoy existen. En vez de limitar las licencias,
hay que hacer una fiscalización adecuada. Además, es absurdo
definir por ley lo que es enfermedad grave para un niño, porque
nosotros nos encontramos con enfermos, no con enfermedades. Un niño
menor de un año con distrofia de nacimiento, es niño grave
con sólo un resfrío. Todo esto está mal planteado.
Si lo que se busca es solucionar el tema monetario, hoy está reconocido
científicamente que la plata que se destina a la infancia tiene
que ponerse antes de los 4 años. Eso es prevenir. Nosotros vamos
al revés ¡y lo encontramos fantástico, porque podremos
ahorrar 38 mil millones de pesos! La licencia es un acto estrictamente
médico, no tienen nada que ver el Ministerio de Hacienda o el Ministerio
del Trabajo”
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

