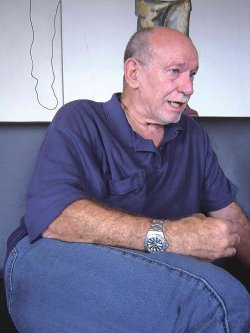 El laberinto cubano El laberinto cubano
AURELIO Alonso, subdirector de la revista “Casa de las Américas”
La Revolución Cubana cumplió medio siglo. Teorizar desde cualquier ángulo sobre ella, se vuelve un ejercicio difícil pero apasionante. El proyecto político y social cubano me atrevo a decir que gatea todavía, busca situarse en un mundo áspero y contradictorio, con enemigos poderosos y grandes amigos en todo el mundo. Pero Cuba sigue su camino. En su andar, importantes pensadores, desde las más extremas o moderadas posiciones, opinan. Aurelio Alonso, actual subdirector de la revista Casa de las Américas es uno de ellos. Sobre un críptico laberinto, hurga en los intersticios de los grandes retos que hoy enfrenta nuestra nación, 50 años después de haber escogido un destino diferente. Este sociólogo y reconocido pensador intenta darnos algunas claves de la Cuba actual
WALDO FERNANDEZ CUENCA
En La Habana
¿Qué sintió como pensador y persona cuando supo que se derrumbó el campo socialista y la URSS?
“Para mí -como para casi todo el mundo- fue algo inesperado y sorpresivo. Pero si en algún lugar del mundo ha habido una comprensión racional del derrumbe y no una comprensión por claudicación, ha sido en Cuba. Nosotros sabíamos que en países como Polonia y Hungría se había desarrollado ya una proyección reformista muy fuerte hacia una economía de mercado.
En los años 60 el proyecto cubano trató de desarrollarse con cierta autonomía, lo cual no pudo realizar con éxito. Tuvo que adherirse al CAME y alinearse con el sistema soviético. Pero ya el Che Guevara en alguna medida había pronosticado el derrumbe del sistema socialista, algo que en general se veía muy difícil y poco probable. Yo pienso, incluso hoy, que el sistema podía haberse reformado desde adentro, sin desestructurarse.
Para nosotros la caída, en lo económico, fue una catástrofe, y en lo político provocó una crisis de paradigma. Se había asumido que ése sería nuestro modelo de desarrollo, y de repente se desmorona, motivo por el cual muchos pensaron que aquí también caería el socialismo. No obstante, para los dirigentes cubanos fue clara la opción de resistir este embate por todos los medios. Que era necesario y posible a la vez”.
¿En algún momento usted pensó que en Cuba caería también el socialismo?
“Sí, yo siempre pensé que podía caer, como pienso que todavía puede caer. Si algo se demostró en el campo socialista fue que la irreversibilidad del sistema no era una ley inviolable. Esa falsa idea de que habíamos llegado a una sociedad superior, que no era reversible, fue totalmente errónea. Esto lo asume Fidel en 2005, en un discurso -que resultó alarmante y sorpresivo porque nunca él había reconocido posibilidades al fracaso- cuando dijo que nuestro socialismo podíamos destruirlo nosotros mismos, y mencionó la corrupción. Yo hablaría de mucho más que de la corrupción. Hablaría de burocracia, de inmovilismo y de la rutinización de nuestro sistema.
Pienso que la destrucción del sistema siempre es posible y hay que salvarlo todos los días, rehacerlo todos los días, perfeccionarlo todos los días, incluso lo que no se haga hoy puede ser un lastre para el mañana. Este ha sido un problema serio del socialismo cubano: que ha estado entrampado. Desde afuera por un bloqueo externo, pero también desde adentro, por una cuota de incertidumbre muy alta”.
Reinventar el socialismo
En una entrevista para el periódico mexicano “La Jornada” habla de reinventar el socialismo. ¿Qué significa reinventar el socialismo en Cuba?
“La primera vez que usé esta expresión fue en Chile, en 2003, cuando dije que el futuro del mundo debe ser socialista, pero que había que reinventarlo, no solamente en Cuba sino también en los proyectos de socialismo que nacen hoy en América Latina en el marco de sociedades que están intentando cambios radicales y revolucionarios, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Estos países no pueden asumir un esquema anterior, ni el modelo soviético ni el actual modelo chino, que es muy controversial debido al alto compromiso alcanzado con el mercado, lo cual ha generado mucha incertidumbre en cuanto al rumbo futuro. Para encauzar esas experiencias socialistas de hoy, hay que reinventar. Se ha vuelto un verbo clave.
Nuestro socialismo también hay que reinventarlo, mirando críticamente a la experiencia del sistema en el siglo XX. Por ejemplo, en el plano económico: de una economía que está muy estatizada debemos llegar a una economía más flexible, donde el Estado no pierda su poder económico, es decir ni el control integral del aparato económico nacional, ni su protagonismo empresarial, como inversor principal, en sectores que resulten clave. Pero que deje espacios a otras formas de propiedad, como cierta propiedad cooperativa, o una mayor presencia de la economía familiar, sin excluir la posibilidad de otras en las cuales ni hayamos pensado. Los esquemas atentan contra la imaginación.
Todo esto debe implementarse con equilibrio, de manera que las formas no socializadas o menos socializadas no impongan una norma de mercado a las más socializadas. Buscar una configuración que provea eficiencia, pero no en los términos cuantitativos de la economía de mercado, sino con una concepción nueva de la eficiencia, orientada a hacer sustentable al sistema en su conjunto.
Ahora, ¿qué camino habría que tomar? ¿Qué tiempo puede demorar? ¿Cómo se puede hacer? Esas son preguntas más concretas que requieren respuestas más concretas. Y respuestas más concretas implican el manejo de muchas variantes que no están a mi alcance. Pero no tengo duda en cuanto a la necesidad de romper la identificación de lo estatal con lo socializado o socialista”.
¿No hay también una idea implícita de fracaso?
“Claro que sí. Hay dos cosas: está el significado del fracaso del modelo anterior y está no perder de vista los aportes reales de aquel modelo. Empezando por la Unión Soviética, que de un imperio más feudal aún que el capitalista, sostenido por el mujik (el campesino), se convirtió en menos de medio siglo en la segunda potencia mundial. No todo fue fracaso en aquella economía; pueden extraerse experiencias importantes, siempre teniendo en cuenta que el modelo no se sostuvo ni en lo económico ni en lo político. En lo político porque el socialismo es el único régimen mundial donde la sustentabilidad depende de la democracia, y no ha sido capaz de crearla.
El capitalismo puede vivir sin democracia. Donde primero se implanta el modelo neoliberal en América Latina es en el régimen de Pinochet. El capitalismo usa los mecanismos de institucionalización política que le son convenientes y rentables en cada lugar, sin ningún escrúpulo. E incluso aplica patrones autoritarios, a veces de corte fascista, al amparo de esa institucionalidad que llama democrática, por sostenerse en regímenes electorales y de alternacia gubernamental.
Al capitalismo no le interesa crear una verdadera democracia. Pero al socialismo sí. Eso fue lo que faltó en Moscú, donde si hubiera habido un verdadero poder popular, el gobierno soviético hubiera podido asumir un esquema de reformas mucho más radical encaminado a sostener el sistema socialista. No radical en cuanto a renunciar al mismo.
Todo eso falló porque no había un poder popular, el pueblo no tenía ningún poder -desde el nivel comunitario hasta los más altos niveles estatales-, en la toma de decisiones”.
Democracia cubana
¿Cuáles son los problemas del proyecto democrático cubano?
“Creo que debemos partir por reconocer que hemos armado un proyecto demasiado estatizado, muy burocratizado, con un nivel muy limitado de participación popular en los sistemas de decisión de todo orden. Esto puede definir a grandes rasgos el problema, que tiene muchas expresiones puntuales e institucionales. Por ejemplo, existe un sistema de poder popular donde la Asamblea Nacional -que electoralmente es muy democrática, pero los elegidos tienen un poder muy limitado para tomar cualquier decisión- se reúne sólo dos veces al año y vota cosas que ya han sido tramitadas. Esas votaciones unánimes te dan la medida de lo insustancial de su gestión”.
¿Habría que refundar la democracia cubana actual?
“Refundar no es la palabra. Refundar significa volver a fundar. Un diseño distinto, liquidando todo lo anterior. Yo creo que hay que transformarlo críticamente, tener una posición más crítica por parte de los actores políticos -en todos los niveles de poder- hacia la organización del poder.
El papel del partido, a mi juicio, debería ser transformado: el partido no puede dirigir al Estado, es el pueblo el que debe dirigir al Estado. Martí usaba unas palabras que siempre me han impresionado. El hablaba de un partido para formar la república, no para dirigir la república. Para Martí el partido debe tener un papel más ético, más de vanguardia.
Esto nos lleva al análisis. Un partido-vanguardia y un partido-poder son dos cosas distintas. Si nos montamos en una estructura de poder ya estamos rebasando el papel de la vanguardia; y si nuestro propósito es articular la garantía, la reproducción y el perfeccionamiento de la vanguardia dentro del proyecto, nuestra aspiración no puede traducirse en el ejercicio del poder, ya se refiera a administrar con eficiencia o a cualquier dispositivo que releve al pueblo de la responsabilidad de las decisiones.
No son ideas antagónicas, pero tampoco coincidentes; incluso pueden contraponerse en algunas cosas, porque ejercer el poder crea intereses corporativos. Entonces, quieres estar en el partido, para así ejercer el poder. Es toda una dinámica de intereses y compromisos de acuerdo al papel que juegan las instituciones”.
¿Cree en la superación de una mentalidad de plaza sitiada, sin que se subestime la inteligencia del enemigo?
“Eso es muy difícil. Para superar esa mentalidad de plaza en estado de sitio debe dejar de existir el estado de sitio real. Esta mentalidad de plaza sitiada se crea porque somos una verdadera plaza sitiada. Los últimos 15 años son la prueba más clara de ello: Estados Unidos ha cambiado toda su política hacia el antiguo campo socialista, excepto hacia Cuba. Y comienza el hostigamiento hacia esos regímenes latinoamericanos que se aproximan o siguen proyecciones antiimperialistas, afines a las de Cuba. La política de cerco existe y el centro principal se está desplazando hacia Venezuela. Este país es, más que Cuba, objeto previsible de una posible invasión, por los intereses norteamericanos allí, puesto que Venezuela es uno de los proveedores más importantes de petróleo a Estados Unidos y está asentada geográficamente sobre las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo”.
Socialismo del siglo XXI
¿Cómo ve usted el socialismo del siglo XXI que propone Chávez?
“Esa es una teorización. Confieso que yo también he usado ese término. Pero lo cierto es que no se sabe todavía cuál es, o cuáles serán los socialismos de este siglo porque sólo han pasado ocho años. Yo creo que hay una correlación de fuerzas que demuestra condiciones favorables como nunca para reiniciar una búsqueda del socialismo en América Latina. Por ahí viene el verbo ‘reinventar’, y como todavía habrá mucho que reinventar, rechazo que alguien venga a estratificar modelos como si tuviera la verdad.
No podemos ponernos a construir modelos en abstracto, tampoco significa que no podamos teorizar, pero debemos hacerlo de manera progresiva. Los países que vayan a construir ese socialismo saliendo de profundas complicaciones de dependencia neoliberal, como los países latinoamericanos, deben hacerlo sobre la base de una serie de pasos, de construcciones distintas a una sociedad como la cubana, de economía muy estatizada. Quizás los objetivos sean similares, pero los puntos de partida, los caminos, las estrategias tienen que ser distintas.
Incluso nosotros no debiéramos ver a ultranza como un pecado capital la privatización. Venezuela parte, de hecho, de una sociedad hiperprivatizada, y no creo que los procesos nacionalizadores que sean necesarios deban orientarse a la desprivatización masiva. También existen condiciones diferentes para los países que parten con una cantidad enorme de recursos materiales o naturales, y los que no. Nunca van a ser iguales tampoco las condiciones en que pueda triunfar un proyecto socialista en un país capitalista desarrollado. Necesariamente serán condiciones diferentes. El dilema no está en teorizar o no teorizar, sino en si construimos modelos o no construimos modelos a partir, incluso, de experiencias evaluadas como exitosas”.
¿Hasta qué punto le hizo daño a la economía cubana copiar el modelo soviético y adoptar una excesiva centralización?
“Eso es muy difícil de decir. Habría que preguntarse también hasta qué punto la economía hubiera subsistido si no adopta el modelo soviético. No se trataba solamente de acogerse a un modelo, sino de adaptarse a las exigencias de un conjunto de países para poder insertarse. La cuestión no era ‘si no te adaptas al modelo, no te ayudamos’. Era ‘si no te adaptas, no tienes manera de insertarte’.
Este modelo le hizo daño y le hizo bien al país. Nos permitió salir de la crisis de principios de los 70 y a partir de ahí, obtener una dinámica de desarrollo estable. Uno de los grandes daños fue en el aspecto financiero, pues había que buscar en el resto del mercado fuentes de financiamiento no contempladas en el CAME, y nos acogimos al flujo crediticio en eurodólares que ofrecía el mundo desarrollado en esos años. Como es sabido, esto generó un proceso de endeudamiento que desbordó la capacidad de pago del país en divisa convertible.
También habría que considerar que nuestras políticas de inserción han estado ligadas a instrumentos jurídicos y no a una dinámica mercantil. Se montaban fábricas que después no funcionaban, o funcionaban a muy baja capacidad, por no hacerse las previsiones pertinentes. La crisis de la economía cubana no empieza en realidad con la caída del campo socialista, empieza con la carencia de recursos financieros para cubrir la deuda externa en divisa convertible en los primeros años de los 80”.
Cambios para cuba
¿Qué cambios estructurales urgentes necesita la economía cubana para un despegue de sus fuerzas productivas?
“En primer lugar, debemos dirigir la mirada hacia la subsistencia. Siempre hemos rechazado aplicar un modelo de subsistencia, pero los principales gastos del país siguen siendo los combustibles y los alimentos. Nunca se podrá llegar a la total suficiencia, pero no se puede depender en 50 ó 60% de las importaciones en esos rubros. En este país hay mucha tierra sin cultivar.
Hay un 30% de productores agrícolas que hoy garantizan más del 60% de la producción de alimentos. Son los productores privados y las cooperativas con mayor autonomía en sus decisiones. Son los menos atenazados por los suministros del Estado, por el compromiso de entrega al Estado, por la elección de sus cultivos por parte del Estado, por los precios que impone el Estado. Yo no soy un experto en esos temas, pero hay mucha gente que ha escrito sobre eso y tiene sus puntos de vista.
Creo que habría que ponerle un poco más de atención a los críticas. Hay que generar cambios en la agricultura que garanticen un mayor autoabastecimiento. Yo pienso que el socialismo del siglo XX fue tan estatista de vocación en todas partes, que hoy nos cuesta adoptar otras formas de propiedad, como la cooperativa y la privada”.
Desde que Raúl Castro asumió la presidencia del país se habla de cambios. ¿Cómo pudiéramos diferenciar la personalidad de Raúl con la de Fidel?
“Fidel es el estadista más brillante del siglo XX. Ha sido el jefe de Estado que ha demostrado la mayor capacidad para resolver la subsistencia social en las condiciones más adversas y mantener un consenso para el sistema. Las revoluciones generan personalidades: ahora mismo, en Ecuador nadie sabía quién era Correa, hasta hace dos años. Y éste ha adquirido una talla de estadista impresionante. Raúl no es Fidel. Creo que Raúl tiene condición de estadista, como la tuvo el Che, Dorticós (*) y Carlos Rafael Rodríguez. Es una opinión muy personal. Diría, incluso, que Raúl aventaja en algunos aspectos a Fidel. Yo creo que Raúl es mejor administrador, y mucha gente lo cree en Cuba. El tuvo un peso decisivo en muchas de las reformas que se implementaron en los años 90 y que sirvieron para contener el desplome de la economía cubana”.
¿Cuán cerca o cuán lejos está el final del laberinto cubano tras la caída del Muro?
“No se sabe dónde está el final del laberinto. Ni siquiera la salida del laberinto está todavía clara. La salida tiene que ver con un proceso de reinserción que le debe mucho a la política de resistencia, pero también a los cambios que se están produciendo en América Latina y a la crisis del sistema imperialista. Estamos en una época de grandes incertidumbres. No podríamos precisar aún los caminos para los nuevos proyectos, y cómo van a enfrentarse al imperialismo. Un imperialismo que nos gusta calificar de agonizante, pero que incluso en su agonía, no se quedará de brazos cruzados. Seguramente van a repetirse las agresiones armadas, las cruzadas, las invasiones. Por lo tanto, el principal aliado que van a tener los pueblos de América Latina será la resistencia de los invadidos. En cuanto a Cuba, debemos pensar que la situación de plaza sitiada puede durar 100 años más. El sitio es un componente real de nuestro laberinto”
(*) Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de Cuba entre el 17 de julio de 1959 y el 2 de diciembre de 1976. Murió el 23 de junio de 1983.
(Publicado en “Punto Final” Nº 679, 23 de enero de 2009)
|

