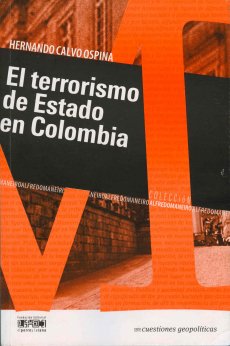 La verdad La verdad
sobre Colombia
Autor: HERNAN SOTO
Afines de año pasado, se publicó en Caracas el libro El terrorismo de Estado en Colombia, del escritor y periodista Hernando Calvo Ospina, que reside en Francia. Colaborador permanente de Le Monde Diplomatique, Calvo Ospina ha publicado diversos libros de amplia circulación y que han sido traducidos a otros idiomas. Con prólogo de Ignacio Ramonet, esta obra permite develar una realidad intencionadamente tergiversada: la que hace aparecer a Colombia, y al gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, como una democracia que enfrenta una guerrilla criminal, ligada al narcotráfico, que pretende apoderarse de un país que si no fuera por esa amenaza disfrutaría de bienestar general, paz y tranquilidad.
El autor demuestra que esa realidad aparente es una mentira. Lo hace con argumentos convincentes y sólido respaldo. En Colombia existe desde hace muchos años un régimen de terrorismo de Estado producto de la alianza oligárquica entre conservadores y liberales, que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas, de los capos del narcotráfico y del Pentágono. Colombia es un país muy importante en la estrategia imperial. Desde hace más de cincuenta años que Estados Unidos le presta especial atención.
En el siglo XIX, después de la gesta independentista, el país sufrió una larga etapa de inestabilidad, marcada por las luchas entre partidarios de un régimen unitario o del federalismo. Se cruzaron factores religiosos y también la pugna por la dominación de territorios en los cuales establecer grandes latifundios. A fines del siglo XIX estalló la llamada “guerra de los mil días”, que terminó con un armisticio en 1902 y dejó un saldo de más de cien mil muertos y grandes daños materiales.
La figura de Gaitán
A mediados del siglo XX surgió un movimiento liberal antioligárquico liderado por Jorge Eliécer Gaitán, que fue asesinado en Bogotá en 1948, cuando se perfilaba como seguro próximo presidente de la República. (Hasta hoy -señala Hernando Calvo- Estados Unidos no ha desclasificado los documentos que podrían arrojar luz sobre los que manipularon al autor material del asesinato). Una gigantesca protesta popular se extendió por toda Colombia.
Estalló una virtual guerra civil en que murieron decenas de miles de personas. En pueblos y ciudades se enfrentaron liberales y conservadores y en los campos los ataques y represalias se multiplicaron con un saldo pavoroso de destrucción y muerte. El asesinato de Gaitán acentuó el autoritarismo del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, seguido por Laureano Gómez, convertidos en abiertas dictaduras que agravaban los enfrentamientos. En esa época, en la lucha contra liberales y comunistas surgieron grupos de asesinos -los “pájaros” o “chulavitas”-, que se ponían al servicio de los latifundistas y caudillos locales para matar a presuntos “elementos peligrosos”. Se formaron entonces organizaciones guerrilleras, débiles al principio, por razones de estricta supervivencia. La situación se hizo crecientemente inestable, hasta que en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla asume la Presidencia de la República a pedido de liberales y conservadores. Detrás de la fachada, Rojas Pinilla fue un dictador. Entretanto, la lucha continuaba. “Se cree -según Calvo Ospina- que entre 1946 y 1958 fueron asesinados unos 300 mil colombianos, casi todos campesinos, casi todos anónimos”. Rojas Pinilla fue derrocado por la oligarquía en 1957.
Pacto liberal-conservador
Preocupados por la inestabilidad y los peligros que surgían del desarrollo de los sectores de trabajadores y de la autodefensa campesina, liberales y conservadores acordaron alternarse “en el gobierno cada cuatro años. Se repartirían por mitad los puestos públicos, el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, hasta 1970. Igualmente decidieron excluir a otros partidos existentes o por crearse. Era una coalición de los representantes políticos de la oligarquía que garantizaba su permanencia en el poder, dispuesta de tal forma, que era casi imposible que una fuerza civil o militar rompiera el sistema. Y la llamaron Frente Nacional”.
La primera organización que reivindica el derecho a la lucha armada para tomar el poder fue el Ejército de Liberación Nacional, en julio de 1964.
Antes, ya había surgido el grupo guerrillero de Manuel Marulanda Vélez, asentado en la zona de Marquetalia.
Estados Unidos empezó a preocuparse. La contrainsurgencia y la guerra de baja intensidad se abría camino. La doctrina de la Seguridad Nacional se transplantaba a Colombia. “Los colombianos siempre fueron una prioridad en los centros de entrenamiento y adoctrinamiento estadounidenses. De 1947 a 1996 se habían graduado y especializado cerca de 10 mil oficiales y suboficiales”. Llegan asesores norteamericanos y comienzan las entregas de armamento crecientemente sofisticado para enfrentar la lucha guerrillera. Se sucedían los presidentes y también aumentaban las restricciones a los derechos humanos. El terrorismo de Estado se convertía en doctrina.
“Finalizando la década de 1970, en la práctica las fuerzas armadas se tomaron el poder en Colombia. Eso sí, conservando la particular ‘imagen’ democrática que ha utilizado la élite: dejar un civil el frente del gobierno”. Bajo el gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala se intensificó la represión, se tecnificó la tortura y se desencadenó la guerra sucia. Una organización terrorista, la Alianza Anticomunista Americana (Triple A) “empezó a desaparecer y asesinar opositores políticos así como a personas críticas del sistema en las ciudades”. Sin embargo, los resultados fueron muy débiles para el gobierno. Las guerrillas eran un fenómeno de raíces profundas, se habían convertido en estructurales en el contexto colombiano.
La guerrilla
Señala Calvo Ospina: “Las Farc pasaron de 9 a 27 frentes; el ELN resurgió con acciones a nivel nacional y bajo la comandancia del sacerdote español Manuel Pérez; el M-19 abrió frentes al sur del país y el EPL se extendió a varias regiones”. Una organización insurgente indígena, el Comando Quintín Lame, se lanzó a la lucha.
A medida que se deterioraba la situación para el gobierno -lo que se acrecentó en la presidencia de Belisario Betancur-, más compleja se hacía la guerra. Betancur propuso el diálogo a las guerrillas. Pero al mismo tiempo intensificó una nueva forma de represión. “La gran diferencia con el anterior gobierno es que la responsabilidad de tales actos criminales se hacía aparecer como obra de paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo, escuadrones de la muerte. En fin, aparentemente los organismos estatales de seguridad eran inocentes de todo”. Se estrecharon, asimismo, los lazos entre militares, narcotraficantes y paramilitares. Tal situación estaba en conocimiento del Pentágono a través de los asesores destacados en Colombia. Incluso se utilizó el narcotráfico para financiar a la contra, en Nicaragua. Entendimientos con narcotraficantes permitieron disponer de droga, que era transportada en aviones monitoreados por la CIA a Centroamérica, para ser introducida en Estados Unidos, mientras la venta callejera era la que permitía financiar a la contra, que desangraba a Nicaragua sandinista.
Gobierno de Uribe
En 2002, Alvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales prometiendo mano dura. Obtuvo el 53% de los votos, pero la abstención fue superior al 52%. Formuló la política de “seguridad democrática” que, en los hechos, significaba más represión, controlando extensiones de territorio para desplazar a las guerrillas y (...)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 662 de Punto Final, 16 de mayo, 2008. ¡!Suscríbase a Punto Final!!) |

