|
Documento sin título
|
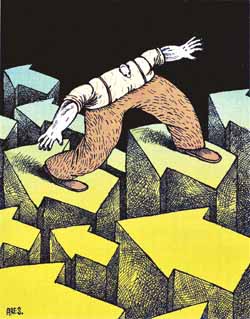 Mutaciones políticas Mutaciones políticas
Los partidos políticos son organismos sociales, como regla de masas, que representan determinados intereses de clases. O, más precisamente, intereses de determinadas fracciones de clases. Su actividad gira en torno al poder, sea para administrarlo o para luchar por obtenerlo. Y no olvidemos que es el Estado la institución central del poder.
La conexión a subrayar sería la que conecta la actividad práctica objetiva del partido con tales o cuales intereses de clase (o de fracciones de clase) objetivos. Por práctica objetiva entendemos la que efectivamente despliega la organización partidaria, no la que pueda proclamar en discursos o declaraciones. En el plano discursivo se pueden decir misas, pero es la práctica real la que define la naturaleza clasista del partido. Esa práctica real, ¿a quién beneficia? Tal es la pregunta decisiva.
Al respecto, suelen operar diversos factores de discusión. Uno, es la situación económica de los dirigentes políticos. Muy frecuentemente, se dice que un partido no debe calificarse como burgués (procapitalista) en tanto sus dirigentes no sean empresarios capitalistas. O bien, se dice que un partido se debe calificar como pequeñoburgués en tanto sus dirigentes también lo sean. En suma, dime la situación de clase del dirigente y te diré la postura clasista del partido. Pero las cosas no son tan mecánicas ni sencillas. Si se trata por ejemplo de Sebastián Piñera, el nexo entre situación de clase y postura clasista es más que evidente: la una coincide con la otra. Si se trata de la señora Bachelet, su gobierno ha sido de orientación neoliberal, pero que sepamos no es ni gran empresaria ni dueña de grandes paquetes accionarios. No es una capitalista per se. Pero en su actividad política ha sido del todo favorable al gran capital financiero y exportador.
El criterio a manejar fue adelantado por Marx: “No debe creerse que los representantes democráticos son todos tenderos o gentes que se entusiasman con ellos. Pueden estar a un mundo de distancia de ellos, por su cultura y su situación individual. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida; que, por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones que impulsan a aquellos, prácticamente, el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada” (El 18 de Brumario de Luis Bonaparte).
Un segundo factor de confusión se refiere a la naturaleza clasista de la militancia partidaria. ¿Se puede calificar como burgués a un partido en que el grueso de su militancia y adherentes son asalariados, obreros y capas medias? Aplicar este criterio llevaría a enredos mayores. De hecho, la resultante sería que no hay partidos burgueses (procapitalistas). La razón es sencilla: el peso numérico de la clase capitalista es mínimo: en México apenas si llega al 1.5% de la ocupación total. En Chile no supera el 3 a 5%. Y si hablamos de partidos que impulsan el modelo neoliberal, tenemos que su base sería brutalmente misérrima. En México, no más de 400 familias y en Chile menos. En otras palabras, un partido de masas y procapitalista, por definición debe operar con adherentes que en su mayor parte se localizan en una situación de clase que no es la de capitalistas. Entendiendo por “postura clasista” la opción o preferencia política de la persona, es evidente que en los partidos de masas que operan en favor de la clase dominante, debe darse una abierta disociación entre la situación y la posición (o “postura”) de clase que maneja el grueso de sus adherentes. Lo cual, también nos señala la presencia de una extendida “falsa conciencia de clase” en tales segmentos. Algo que, también, es condición de la estabilidad del sistema.
La naturaleza de los partidos no es inmutable. Amén de que algunos desaparecen y otros nacen, existen los que a lo largo de su trayectoria experimentan un cambio cualitativo en su naturaleza política. Por ejemplo, en Chile el Socialista fue tradicionalmente un partido opuesto al capitalismo e impulsor del avance a una sociedad socialista. Luego del golpe de Estado de 1973, empezó a virar y en la actualidad no solamente es defensor del régimen capitalista. Peor aún, es defensor de la variante neoliberal del capitalismo. Y como todavía conserva bases populares importantes, deviene una real bendición para el sistema: le proporciona importantes bases sociales de apoyo al bloque de poder.
En EE.UU., el Partido Demócrata puede ser otro ejemplo de tales mutaciones. Podemos recordar que fue el partido de F.D. Roosevelt, el impulsor del New Deal y de una alianza entre la gran burguesía industrial y los grandes sindicatos industriales. En su tiempo, Roosevelt fue acusado hasta de “comunista”. Todavía se le considera como una típica expresión de un capitalismo democrático y expansivo. Hasta los años sesenta esta fue la tónica de los demócratas. Pero desde los ochenta o un poco antes, comenzó a virar de rumbo. El país pasó desde un régimen económico más o menos keynesiano a otro de tipo neoliberal. Por lo mismo, en el bloque de poder pasaron a dominar el gran capital financiero especulativo (Wall Street) y las grandes corporaciones transnacionales. Y el gran representante de estos intereses, curiosamente, pasó a ser el Partido Demócrata. Este se empezó a separar más y más de su antigua base obrera, la que experimentó un desempleo creciente y salarios en descenso. Por lo mismo, no debe sorprender que en las últimas elecciones presidenciales el grueso de los estamentos obreros votaron por Trump. Esta mutación todavía no ha sido asimilada y se sigue pensando en un Partido Demócrata que es progresista, democrático y favorable a los segmentos populares. ¿Cómo entender este proceso? En el último tiempo se distingue entre reivindicaciones transversales y verticales. La distinción no es muy rigurosa pero se viene utilizando más y más (por ejemplo por B. Sanders) y nos puede ayudar a comprender el “cambio de piel” recién mencionado.
¿Qué entender por intereses transversales?
Estos son intereses que pueden interesar a todas las clases y fracciones de clases. Tanto a las de arriba como a las de abajo. Por lo menos, a la gran mayoría de los grupos y personas que integran a esos bloques. La pregunta que obviamente surge es si son tan compartidos por qué no se han materializado todavía. En general se alude a inercias culturales. Lo que pudo ser útil para la clase dominante, ya no lo es. Pero los prejuicios que se acumularon y solidificaron en el “tiempo antiguo” operan con alguna inercia no menor. En EE.UU. este puede ser el caso de la discriminación racial contra los negros. En los viejos tiempos de las economías de plantación en el sur de EE.UU., tal discriminación pudo ser funcional. Ahora ya no lo es, y hasta un hombre de raza negra ha llegado a ser presidente (B. Obama). Pero el prejuicio aún no desaparece.
Con las preferencias sexuales ocurre otro tanto. Con las mujeres también: son discriminadas en el trabajo, con los ingresos, en las relaciones domésticas, etc. También se le prohíbe el derecho al aborto. En términos generales se suele hablar de “derechos civiles”. Y se suele pensar que la profundización del orden democrático pasa por la plena implantación de esos derechos. Y más de un periodista-publicista de derecha, apunta que se trata de reivindicaciones de la Izquierda. En verdad, lo que sí se observa es el afán de encauzar la actividad de la Izquierda por esas rutas y, de este modo, transformarla en una fuerza “honorable” y “responsable”.
El aspecto que poco se menciona pero muy probablemente es fundamental, apunta a una condición: la clase dominante debe estar dispuesta, con algún regateo, a satisfacer esas demandas. A veces, incluso a impulsarlas. Lo que importa es: la clase dominante tiene derecho de veto sobre las demandas económicas y sociales. Y sobre el aludido tema de los llamados “derechos civiles”, termina por aceptarlos. Por eso, casi llegan a ser más o menos indoloros. En este sentido, no puede extrañar que partidos que han sido de Izquierda y anticapitalistas, cuando cambian de giro y toman el sendero de la integración al sistema capitalista, de modo casi espontáneo concentran su actividad reivindicativa en las llamadas reformas transversales.
Los intereses verticales son los que más le interesan a la clase trabajadora. Si estos son los intereses centrales en el espacio de la política, podemos deducir que es el conflicto de clase el conflicto dominante. Por lo mismo que hay un desarrollo importante en la conciencia de clase y en la capacidad orgánica de los de abajo. Por supuesto en la dimensión vertical también operan los intereses de la clase dominante. Pero operan como fuerza que se opone con gran tenacidad al interés de los trabajadores. Podrán aceptar algún incremento salarial leve, pero no más. Aquí sí ejercen su derecho de veto los de arriba. Y si la presión de abajo resulta ya peligrosa, no vacilan en aplicar la violencia a secas. Para lo cual disponen del poder del Estado.
Pues bien, lo que ha pasado en el Partido Demócrata, según el mismo Sanders, es que olvidó las reivindicaciones verticales y sólo se interesó en las transversales. Y este político, luego de las pasadas elecciones presidenciales, viene realizando giras por todo el país buscando reagrupar a trabajadores y bases populares. Su mensaje es claro: se debe rechazar la sumisión del partido a Wall Street y recuperar un sentido popular efectivo. Como durante su precampaña, viene ahora encontrando un apoyo significativo, sobre todo en sectores juveniles. Sanders ha percibido el hastío con el sistema político todavía vigente y, al parecer, ahora sí estaría dispuesto a abandonar las filas del Partido Demócrata y fundar otro, con un contenido más democrático y popular.
Valga agregar: el capitalismo de EE.UU. atraviesa por una crisis estructural. Hoy, la contradicción básica se da entre el bloque de poder (grandes transnacionales y capital financiero especulativo) y el capitalismo norteamericano en cuanto tal. Lo que es bueno para los primeros perjudica al capitalismo de EE.UU. en su conjunto y en cuanto nación. Los primeros pueden estar felices y boyantes. Pero, a la vez, el capitalismo en cuanto tal se debilita más y más. ¿Por qué? Porque el negocio de unos se logra afuera y no dentro del territorio. Y el negocio de los otros supone una economía estancada y con alta tasa de explotación.
JOSE VALENZUELA FEIJOO
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 877, 9 de junio 2017).
revistapuntofinal@movistar.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
¡¡Suscríbase a PF!!
|
Punto Final
|

