|
|
Rector Riveros denuncia
“libertinaje” en la educación superior
Mercado persa
de universidades
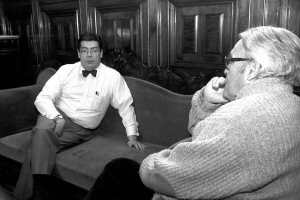 LUIS
Riveros Cornejo, rector de la Universidad de Chile. Dialogó con
PF sobre el tema de la educación superior LUIS
Riveros Cornejo, rector de la Universidad de Chile. Dialogó con
PF sobre el tema de la educación superior
Cada año, en esta época, comienzan las
protestas por el crédito universitario. Miles de estudiantes se
movilizan contra un sistema de créditos que ha fracasado. Con todo,
el crédito, siendo importante, no agota los problemas universitarios,
calificados como “múltiples y graves”.
Desde la dictadura impera en la educación superior un sistema orientado
por el lucro, que ha incentivado la proliferación de universidades
privadas. En la actualidad, funcionan sesenta universidades privadas y
se imparten más de 2.500 carreras. Las universidades estatales
-cuyo alumnado proviene en más de un 80% de los sectores medios
y bajos- se ven obligadas a autofinanciar más de las tres cuartas
partes de su presupuesto, en promedio. La educación universitaria
se ha convertido en un negocio tan altamente rentable, que despierta apetitos
transnacionales.
El sistema universitario -dentro del cual hay 16 universidades estatales
y nueve universidades privadas tradicionales- reproduce las inequidades
imperantes. En el quintil más rico, de cada diez jóvenes
siete van a la universidad. En el quintil más pobre, solamente
uno logra tener acceso a ese nivel de educación. Además,
entre el 30 y el 50% de los estudiantes de bajos recursos fracasa por
motivos socioeconómicos.
Existen toda suerte de distorsiones. Por cada doce graduados universitarios,
actualmente sólo egresa un técnico con calificación
superior. Hay otras cifras impresionantes. Francia tiene el mismo número
de universidades que Chile, y en ellas se educan diez veces más
estudiantes. En Holanda, en cambio, con el mismo número de estudiantes
universitarios, funciona sólo la cuarta parte de universidades
que en Chile.
En nuestro país cada año 150 profesionales reciben el grado
de doctor, es decir, el máximo académico. Lo mismo hacen
anualmente en Brasil seis mil profesionales.
El ex ministro y experto en educación José Joaquín
Brunner reconoció, hace un tiempo, que “se había producido
un desarrollo extraordinariamente descontrolado y poco cuidadoso de nuestra
educación superior”.
Sobre estos temas conversamos con el académico Luis Riveros Cornejo,
rector de la Universidad de Chile, la más importante del país
y único plantel chileno calificado entre las 500 universidades
más importantes del mundo.
¿Cómo caracteriza el sistema de educación superior
y su actual estado de funcionamiento?
“Creo que puede ser caracterizado por la existencia de una suerte
de libertinaje. Hay poco cuidado en materias de calidad y, obviamente,
de equidad. En cuanto a la equidad, hay que considerar lo que ocurre en
la enseñanza básica y media, que repercute en el acceso
a las universidades. Respecto a la calidad, como lo demuestran diversas
pruebas y mediciones, existe una relación directa con la composición
socioeconómica del estudiantado.
También hay que tener en cuenta que somos un país pobre
y que no pocos jóvenes ricos, entre comillas, que acceden a la
universidad son, en términos generales, relativamente pobres. Los
pobres -en términos no relativos- constituyen el gran porcentaje
del alumnado, lo que nos lleva al tema del financiamiento de la educación
superior. El libertinaje que señalo es producto del intento de
construir un sistema universitario orientado al negocio, en que la ganancia
es el motor que dinamiza la inversión. A través del lucro
se avanzaría hacia instituciones de alta calidad que deberían
responder a los requerimientos propios de un sistema universitario en
un país emergente. A mi entender, eso no ha sucedido.
Hay otros problemas: se ha configurado una especie de pirámide
al revés, de manera que el número de graduados universitarios
es muchas veces mayor que el de técnicos de nivel superior. No
solamente en total, sino en la composición interna de esos estamentos.
Hay un número muy elevado de abogados, psicólogos, periodistas,
ingenieros comerciales, etc. Con cierto cinismo se elude el problema,
cuando se dice que siempre es bueno que la gente tenga mejor educación.
En los hechos, se produce frustración, porque esos profesionales
no encuentran trabajo de acuerdo a sus expectativas, lo que indica que
no se atiende al desarrollo del país. Chile necesita técnicos
y profesionales en ciencia y tecnología, que son los ámbitos
más deficitarios. Se ha producido un crecimiento artificial en
función de mercancías -contenidos de educación superior-
que se pueden vender rápidamente para obtener ganancias. La conversión
de utilidades en inversión de calidad, en cambio, no se ha producido.
Las explicaciones son diversas. Se dice, por ejemplo, que los primeros
dos gobiernos de la Concertación estuvieron abocados a la enseñanza
básica y media, pero es obvio que en el tema de la educación
superior no se ha avanzado sustancialmente. También se dice que
las dificultades económicas han impedido hacerlo. Pero en el fondo,
el problema es otro. Si se mueve demasiado el tema de la educación
superior, se envía -según se estima- una señal negativa
al sector privado, lo que no está de moda. En segundo lugar, existe
una mezcla de intereses. Aquí todo grupo de interés tiene
una universidad, lo que es válido para todo el espectro político,
ideológico, filosófico y valórico. Existe, por lo
tanto, una especie de consenso para no abordar a fondo el sistema de educación
superior a pesar de que está funcionando mal.
A lo más, se acepta imponer algunas cortapisas para orientarlo,
sobre todo hacia un posible desarrollo cualitativo, pero nada muy fundamental
o básico. Por otra parte, se trata de propiciarlo a través
de algo tan justo como la posibilidad de créditos, en el sector
privado, para jóvenes que estudian en universidades ajenas al sistema
público. Por eso mismo, por este conjunto de razones, el crecimiento
de la educación superior ha sido un tanto caótico. No sustentado
en la atención o en la previsión del crecimiento del país.
Se dan justificaciones que hay que examinar. Este país parte con
una cobertura en educación superior de 8% en los correspondientes
rangos de edad, y si uno mira hacia los países industriales desarrollados,
ellos tienen una cobertura del 50%. Por lo tanto, necesariamente debía
producirse un salto; en este minuto estamos en alrededor de un 24% de
cobertura, y es un porcentaje que seguirá creciendo. Hay una efectiva
demanda y se necesita también mayor formación profesional.
Estamos en unos 400 mil jóvenes en la educación superior,
que podrían llegar a alrededor de 800 mil el año 2010. Frente
a la realidad y al futuro previsible, el Estado debe asumir una posición
de liderazgo. No se trata de que el Estado lo haga todo ni que desaparezcan
las universidades privadas. Pero el Estado tiene obligaciones irrenunciables.
En todos los países desarrollados que conozco, las cosas son así.
Y no me refiero sólo a Europa, Japón o China. En Estados
Unidos el papel de las universidades estatales es de primera importancia
y tienen un desarrollo e importancia notables. Ellas orientan el desarrollo
del sistema.
Aquí, en cambio, se trata de poner a las universidades estatales
en un segundo plano, con un financiamiento insuficiente que les impide
cumplir sus funciones a cabalidad y, por lo tanto, se ven forzadas a un
autofinanciamiento que las desvía de sus funciones propias”.
CARRERAS DE “TIZA Y PIZARRON”
¿Los orígenes de esta situación se encuentran en
el sistema instaurado por la dictadura?
“En el gobierno militar, la orientación que se impuso a la
educación superior fue lógica, dentro de un modelo económico
adecuado a sus fines. Sin embargo, eso no se corrigió con la vuelta
a la democracia. No es extraño, por lo tanto, que el sistema esté
distorsionado, que aparezcan universidades privadas con alta cobertura
de alumnos, excelente equipamiento y buena imagen publicitaria, en tanto
las universidades estatales se ven crecientemente ‘problemáticas’
y algunas tienen problemas muy difíciles de afrontar. Por su parte,
las universidades privadas han privilegiado las carreras de ‘tiza
y pizarrón’, que son las más rentables.
El otro defecto es que si uno quiere un sistema sustentable de educación
superior, éste debe basarse en creación, innovación,
investigación, especialmente en ciencia y tecnología. Eso
no sucede en la mayoría de los casos. Esto es contradictorio con
el rol transmisor o transferente tecnológico que debe cumplir la
universidad hacia el sector privado, en un país que se expande.
Es decir, este tema del crecimiento del 8 al 50% es mucho más que
un asunto de números. Va en paralelo al sector productivo que demanda
profesionales y especialistas calificados”.
¿Hay un sector productivo demandante o se trata de un espejismo
en un país en que el ingreso per cápita es de algo más
de cinco mil dólares, con una industria manufacturera atrasada,
y cuyas exportaciones siguen siendo materias primas, y que quiere darse
ínfulas de país desarrollado?
“Hay algo de eso, pero el asunto es más complejo. Es cierto
que en muchos campos estamos atrasados, pero eso está cambiando.
Por ejemplo, los agricultores están preocupados de los temas de
la biotecnología y piden asistencia en esas materias, porque se
han dado cuenta que para hacer más rentable su actividad necesitan
estar a la par con los países avanzados. Lo mismo ocurre con los
productores de salmón, por no mencionar la minería. Tengo
optimismo en que la aplicación tecnológica seguirá
creciendo.
Hay otro punto de vista; es probable que la transferencia tecnológica
no avance significativamente, porque la oferta de profesionales adecuados
no es suficiente. El Estado debe invertir mucho más en investigación
científica y tecnológica. Se dice en muchos discursos, pero
no tiene adecuada expresión práctica.
Lo trágico es que debe haber en total unas cuatro o cinco universidades
que tienen todo el potencial que necesita una universidad: investigación,
desarrollo multidisciplinario, capacidad de renovación del equipo
académico, equipamiento moderno, laboratorios, etc. El resto, entre
ellas muchas tradicionales, se han desarrollado a partir de la cantidad,
con miles de estudiantes que reciben ‘más de lo mismo’,
que tienen profesores que no hacen jornada completa y entregan formación
insatisfactoria.
No se trata sólo de entregar un diploma al final del camino, sino
de hacer una contribución efectiva al desarrollo del país.
Es algo que veo con mucha preocupación. Y las señales parecen
más bien negativas. Sin embargo, algo se podría hacer con
la nueva ley de acreditación de calidad. Aunque temo que suceda
lo que ocurrió con la autonomía de las universidades privadas
que, en los hechos, significó que prácticamente todas pasaran
a ser autónomas. Hay otras iniciativas, como los posibles exámenes
únicos en ciertas carreras, algo que se ha planteado en Medicina.
Pero tienen la debilidad de ser voluntarios. Lo mismo ocurrirá
con la acreditación de calidad. A mi juicio, debe haber obligatoriedad.
Existe de por medio un problema de fe pública que debe ser garantizada
por el Estado.
UNIVERSIDADES PRIVADAS
¿No cree que la educación privada de sello confesional -no
necesariamente católico- conspira contra la neutralidad del Estado?
“Sin duda eso es algo que se ha ido perdiendo, a medida que se ha
diversificado el esquema de propiedad de las universidades lo que ha implicado,
también, la manera de hacer universidad. El carácter confesional
es altamente respetable, pero esos planteles no debieran tener financiamiento
estatal. Pero aquí tenemos una larga tradición un tanto
discutible. No olvidemos que las universidades privadas antiguas tienen
financiamiento estatal. Eso indica que hay un problema que, al menos,
debe ser discutido. Pienso que hay que reordenar el sistema de universidades
privadas y también el de las tradicionales. También el financiamiento
de las universidades confesionales -de cualquier credo- debería
ser examinado. Se necesitan con urgencia medidas correctivas serias”.
Llama la atención que planteamientos como los suyos no sean asumidos
por el Consejo de Rectores o, a lo menos, por el conjunto de universidades
estatales...
“El Consejo de Rectores tiene una composición bastante diversa,
de manera que allí hay poca base para una posición única
en materias cruciales. Al interior del grupo de las universidades estatales
existe el virus de la competitividad, de modo que se privilegian poco
los grandes acuerdos. Aparecen, además, las viejas cuentas de las
universidades que eran sedes de otras o de las que tienen activos que
antes pertenecieron a otras. Todo esto ha desvirtuado el intercambio de
opiniones y parece muy difícil lograr un planteamiento común,
sólido y claro”.
UNA SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACION SUPERIOR
¿Cuál es para usted la salida?
“Pienso que en las actuales circunstancias, el Ministerio de Educación
debería tener un proyecto sobre las cuestiones de fondo. Los proyectos
que se preparan son meros paliativos. Y cuando digo el Ministerio de Educación
pienso que, acaso con más fuerza, la responsabilidad debería
corresponder al Ministerio de Hacienda, porque hay un problema muy serio
de financiamiento. Digo en las actuales circunstancias, porque pienso
que la educación superior debería depender de una superintendencia
especializada.
Hoy día gran parte de los problemas tienen que ver con regulaciones
que deberían imponer, en forma independiente, criterios de evaluación
por calidad. Y preocuparse también del financiamiento estudiantil.
Esto no debería seguirse manejando desde el Ministerio de Educación.
Es como si pensáramos que los bancos deberían ser manejados
desde el Ministerio de Economía o de Hacienda. Es necesario que
exista una Superintendencia de Educación Superior, que controle
y regule en beneficio de la fe pública y la mayor transparencia
del conjunto del sistema. Eso es fundamental. Igualmente lo es revisar
las políticas presupuestarias o de financiamiento, que también
asume el Ministerio de Educación aunque en los hechos decide Hacienda.
Y en este plano es crucial el tema del crédito universitario.
Todos los años tenemos los mismos conflictos por las mismas razones.
Falta plata y no se puede recuperar todo lo entregado vía crédito
por múltiples razones: entre otras, porque egresa mucha gente que
nunca va a encontrar un trabajo de acuerdo a sus expectativas, porque
tiene, en términos familiares, situaciones muy difíciles
o no tiene cómo reintegrar o devolver lo que le entregó
el Estado. Es, por lo tanto, un tema estructural. Aún más,
de acuerdo a nuestras estimaciones si todo el mundo pagara dentro de los
plazos, no se recuperaría más allá del 60%. En definitiva,
hay que inyectar más recursos al sistema y mejorar las reglas.
Y eso tiene que ver con la administración, que no puede estar descentralizada
en veinticinco universidades.
Hay que establecer nuevas reglas, enfocadas al tipo de universidad que
queremos desarrollar. Es insensato que se sigan creando carreras tradicionales
sin que la información fluya a los postulantes y a sus familias,
en términos de cuáles son las reales expectativas que tendrán
una vez graduados. El Ministerio de Educación ha desarrollado una
iniciativa interesante de información sobre el tema, en una página
web. Hay que hacer más. Porque la familia chilena sigue actuando,
a mi juicio, con criterios de los años 60 ó 70, cuando disponer
de un título universitario significaba tener seguridad en que los
servicios profesionales serían demandados, lo que le permitiría
una relativamente rápida movilidad social. Hoy no es así.
Hay profesionales excedentarios en muchas áreas, hay altas tasas
de desempleo y las perspectivas no son mejores, sino al revés,
de continuar las cosas como están. Existe además el riesgo
que en determinadas profesiones -pienso en medicina, odontología
y otras semejantes-, por malas condiciones formativas egrese un tipo de
profesional que afecte de manera dramática la fe pública,
con riesgo para la población. Ese tipo de problemas existe y no
se aborda con firmeza. Aún más, tengo la sensación
de que se ha perdido mucho tiempo y que en los próximos años,
por razones de tipo político especialmente, la situación
de la educación superior será todavía más
difícil”.
ENDEUDAMIENTO Y FONDO SOLIDARIO
¿Qué opina de las iniciativas que prepara el Ministerio
de Educación, especialmente en torno a la flexibilización
del endeudamiento, la acreditación, el Fondo Solidario y los estatutos?
“Una vez que se conozcan las iniciativas de manera oficial, será
posible dar una opinión específica. Ya le he anticipado
algún criterio en cuanto al Fondo Solidario, que debe ser rediseñado,
y a la acreditación de calidad, que debería ser obligatoria.
En general se trata, a mi juicio, de proyectos interesantes pero descoordinados
que no van al fondo de los problemas. Por ejemplo, la flexibilización
es indispensable pero servirá para los efectos de negociar deudas
ya existentes. Pero el proyecto no aborda los problemas actuales y de
futuro, en cuanto no permite endeudarse. Sirve para renegociar y aliviar
la presión del endeudamiento. En el caso de la Universidad de Chile
ya hemos renegociado nuestras deudas, debido a la credibilidad que tiene
y a su capacidad de respuesta financiera. No nos resuelve el problema
de las inversiones que debemos hacer, porque las universidades estatales
se deterioraron progresivamente. Debemos reconocer que algo se ha hecho
dentro del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación
superior: inversiones en aulas, en bibliotecas, en algún tipo de
equipamiento. Las universidades estatales adolecen de subinversión.
Necesitamos con urgencia equipamiento mayor para laboratorios, tecnologías
de la información y desarrollos de vanguardia. Hoy discutíamos
en el Consejo lo que significa el proyecto de cien millones de dólares,
en que el Estado aportaría el 50% y la otra mitad el Banco Mundial,
para la investigación de la nueva economía del conocimiento.
Y concluíamos que con toda la importancia que eso tiene, será
algo mínimo frente a las necesidades muchas veces postergadas”.
¿Cuál es la relación entra la investigación
en la Universidad de Chile y la Conicyt?
“Es una relación muy activa y provechosa. El presidente de
la Conicyt ha hecho un excelente trabajo, aunque los proyectos Milenio
funcionan, por algo que hasta ahora nadie ha podido explicar, bajo la
dependencia del Mideplan. La gestión de estos proyectos dentro
de la Universidad tiene alguna complejidad porque se constituyen en verdaderos
entes independientes, tienen financiamiento propio, los académicos
ocupan tiempo de la Universidad y se aislan un tanto de su contexto y
de su anterior grupo de trabajo. Pero claramente no es eso lo fundamental.
Esta situación casi no sucede en los proyectos Conicyt y ni siquiera
en los Fondecyt, que son individuales”
HERNAN SOTO
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

