Documento sin título
Buscar |
|
|
último Editorial |
|
Carta al director
|
|
Ediciones
Anteriores. |
|
En
Quioscos |
|
Archivo
Histórico |
|
Publicidad del Estado |
El fallo de la Fiscalia
 |
Regalo |
|
|
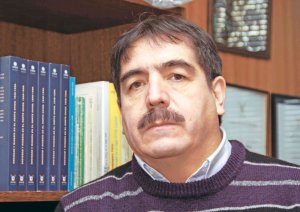 Bicentenario Bicentenario
Movimientos sociales y vanguardia política
El historiador Igor Goicovic Donoso es académico de la Universidad de Santiago y encargado de los programas de postgrado en historia de esa universidad. Además, es secretario de redacción de la “Revista de Historia Social y de las Mentalidades”.
PF entrevistó a Igor Goicovic en torno al Bicentenario.
¿Cómo abordan los historiadores los temas del Bicentenario?
“Es un asunto complejo. La historiografía no es una cuestión corporativa. Las interpretaciones del pasado y los temas del presente nos dividen. La corriente conservadora es muy fuerte en el plano editorial, en los medios de comunicación. Tiene un peso sustantivo en el campo de la educación y en la opinión pública. Esa es la historia oficial. Al mismo tiempo, hay otra corriente que pertenece por así decirlo al ‘progresismo’, en el cual existen también diferencias no solamente en el campo interpretativo sino también en el de las especificidades temáticas. Los temas de género han sido fuertemente articulados en torno a una historiografía predominantemente femenina, por ejemplo. Hay una historia social, que pone el acento en el espontaneísmo de las masas, con una concepción ‘movimientalista’, y hay otra que pone el acento en las relaciones entre los movimientos sociales y la vanguardia política. Hay otras corrientes que tienen que ver con la posmodernidad, con la construcción discursiva, con formas de representación de la realidad que se remiten a las formas de representación que se construyen a partir de los discursos.
Por mi parte, enfatizo aspectos que tienen que ver con la construcción histórica de las relaciones capitalistas de producción, que son elemento clave para entender la historia social y política y en ese plano, independientemente de matices y diferencias, valoro una corriente dedicada a la historia económica que hace importantes contribuciones, como las del profesor Luis Ortega, de esta universidad. A mi juicio la economía está bastante dejada de lado por los historiadores, que han cedido terreno al pensamiento neoliberal que tiene su fortaleza en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ellos hacen una lectura del pasado que destaca las virtudes del modelo económico impuesto por la dictadura y conservado hasta hoy. En todo caso, el tema del Bicentenario se está tratando ampliamente en universidades y centros de estudio. El año pasado, se publicó un libro con alrededor de treinta ensayos compilados por Luis Carlos Parentini sobre distintos aspectos del Bicentario. Muy interesante, aunque de circulación limitada a círculos académicos”.
Los cambios impuestos por la dictadura -el establecimiento del capitalismo en el campo, la transnacionalización de la economía, el aporte al ejército de recursos provenientes del cobre, las AFP-, ¿son líneas de investigación en desarrollo, o se está en una etapa de discusión metodológica?
“Yo diría que se ha dado en llamar ‘historia del tiempo presente’ a la centrada en el conflicto político y en el tema de la memoria histórica del pasado reciente. Los temas que menciona -que son muy importantes- han concitado la atención de los economistas neoliberales, fundamentalmente, de politólogos y sociólogos. Sus conclusiones las hemos utilizado los historiadores para nuestros propios fines. Hay que tomar en cuenta que todavía estamos en un etapa de construcción no plenamente consolidada. Salvo la ‘nueva historia social’, en un sentido estricto no hay otras escuelas historiográficas: prácticamente no hay historia económica, ni demografía histórica, ni historia de instituciones como la Iglesia, ni historia social militar (la historia de los militares la hacen ellos mismos). La historiografía no se ha podido hacer cargo todavía de todos los temas. Por eso en muchas cosas no utilizamos investigaciones propias. Tenemos déficits muy fuertes”.
Por qué no partir entonces de lo constatable: somos más dependientes que nunca antes, lo que implica una pérdida real de soberanía y, además, basta leer la Constitución para percibir las limitaciones y debilidades de la democracia.
“La contingencia, los problemas del tiempo presente pueden ser un factor referencial que, eventualmente, concita la preocupación de determinados historiadores, pero no tienen que ser referencias para todos los historiadores. Hay múltiples campos del conocimiento que debemos tener en cuenta, y no todos ellos podemos percibirlos desde la contemporaneidad.
Mirados desde ese punto de vista, hay temas contingentes que pueden y deben ser analizados. Los historiadores nos hemos preocupado de buscar y entregar respuestas explicativas de carácter historiográfico. E incluso de llegar más allá, directamente a las autoridades y a la opinión pública, como en los años 2008 y 2009 con motivo de los asesinatos de dos jóvenes mapuches. Un grupo de historiadores y estudiantes de las carreras de historia desfilamos por las calles del centro para entregar una carta en La Moneda; hicimos una manifestación y entregamos una declaración a los transeúntes. Y eso me parece importante, porque es llevar la historiografía a la gente y a las autoridades y entender que la historia es también presente, rompiendo con el mito de la historiografía conservadora que sostiene que sólo se puede estudiar el pasado remoto”.
Una lucha histórica
Dadas las complejidades señaladas, ¿cuál es su opinión, como ciudadano, del Bicentenario y el criterio con que debería mirarse?
“No es fácil dar una respuesta taxativa. Hay, sin embargo, cosas evidentes. Creo que ha habido avances importantes en el desarrollo del país en materias político-institucionales, de empoderamiento ciudadano y en mejoramiento de las condiciones materiales. Como en todo proceso histórico, ha habido avances y retrocesos desde el punto de vista de los sectores populares, con algunos triunfos muy importantes. Destaco, por ejemplo, el plano educacional, en que la cobertura ha llegado a ser casi total; la salubridad y salud pública, los derechos laborales y previsión, la vivienda e incluso, los avances significativos en el campo político. Aspectos que hay que observar, reconocer e identificar a lo largo de estos doscientos años.
Lo que hay que enfatizar es que ciertos momentos o aspectos que pueden considerarse como núcleos vertebradores de la historia del campo popular, han estado directamente relacionados con la configuración de un actor social colectivo muy significativo, como ha sido la clase obrera desde comienzos del siglo XX y el desarrollo de las clases medias entre 1920-1930. La irrupción del movimiento campesino en los años 60, la participación activa de los estudiantes en los 60 y 70, las movilizaciones de los pobladores, en fin. En cada uno de esos hitos, podemos ver un protagonismo popular muy evidente. Pero también, y aquí quisiera poner un énfasis especial, en cada uno de esos procesos o momentos ha existido una vanguardia política. Es decir, se ha constituido el actor social no solamente como movimiento social en el sentido estricto, sino también como organización política, como asociación política con vanguardia política. Para mí, la relación entre movimientos sociales y vanguardia política es lo que explica las principales victorias del campo popular cuando esa relación ha sido estrecha, y cuando ha dado origen a plataformas programáticas amplias que han logrado canalizarse a través de movilizaciones sociales de carácter rupturista o radical. Cuando esos elementos faltan o fallan, se producen los retrocesos.
La historia de Chile en esta centuria está íntimamente ligada a esta relación estrecha entre vanguardia política y movimientos sociales. Los logros del campo popular no han sido beneficios que las fracciones de la elite elaboran para imponerlos después al campo popular. Han sido reivindicaciones construidas e impuestas o arrebatadas a la elite dominante. Así ha ocurrido por ejemplo con la educación, los avances en materia de salud primaria, conquistándolos a un Estado que no reconocía a los pobres esos derechos; igualmente en el plano político. La radicalización de los procesos políticos en la década de los 50 y 60, hasta la consecución del proyecto de la Unidad Popular, tuvo que ver con un proceso general vivido en los sectores populares que aspiraban no solamente a transformaciones paliativas del régimen económico-social capitalista sino derechamente a la construcción del socialismo”.
Protagonistas de hoy
¿Cuáles serían hoy los actores sociales protagónicos?
“Uno de los méritos del análisis historiográfico es que permite analizar los fenómenos en la diacronía, esto es en los procesos. Los actores sociales han ido cambiando en estos dos siglos junto con los cambios que se han operado en la estructura de la sociedad. Desde los años 70 en adelante, con la dictadura y la trasnacionalización de la economía, ha cambiado la estructura de clases. Los protagonistas tal vez ahora sean los trabajadores de la pequeña y mediana empresa y los empleados de las grandes tiendas y supermercados. Los trabajadores de las grandes empresas y de las mineras tienen sus propios regímenes, superiores a los otros trabajadores. El mundo obrero está muy complejizado. Desaparecido el liderazgo de los obreros industriales, han aparecido otros protagonistas, el movimiento de pobladores, los estudiantes en distintas etapas y el movimiento mapuche, en el último período. Surgieron también otros con demandas específicas: minorías sexuales, medioambientalistas, grupos de género, etc. Hay una gran diversidad, pero también dispersión. Si a esta diversidad lográramos asignarle un mayor grado de centralidad política, desde el punto de vista de la orientación de las luchas, estaríamos en condiciones de instalar -o de recomponer o reconstituir- el movimiento popular como actor político relevante. Es el principal problema que enfrentamos. Eso fue lo que ocurrió con el movimiento ‘pingüino’, fue espectacular y esperanzador, pero murió sin pena ni gloria.
Hay que tener cuidado al reinvindicar el espontaneísmo y la horizontalidad en los movimientos sociales, ya que a partir solamente de ellos no se ha construido ningún proyecto que cuestione efectivamente al régimen de dominación. Y esta realidad chilena es muy diferente a la de otros países latinoamericanos, como Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, etc. En Chile la ligazón entre movimientos sociales y vanguardia política ha sido muy fuerte y constituye una tradición cultural. La incapacidad de recomponer ese nexo nos está pasando una cuenta muy alta” .
HERNAN SOTO
Homenaje
a Luis Vitale
“Luis Vitale merece nuestro homenaje y recuerdo. Tuve ocasión de conocerlo, pero no fui amigo estrecho suyo, por brecha generacional y trayectoria. Lo conocí a través de sus libros y de su contribución historiográfica, y siempre consideré que fue uno de los principales puntales en el desarrollo de la historia social de los trabajadores; que fue el primer hito en la configuración de la historia de la clase trabajadora en sentido estricto, al lado de Hernán Ramírez Necochea, Julio César Jobet, Marcelo Segall y Jorge Barría. Era el menor de ese grupo.
Creo que el principal mérito de Luis Vitale estuvo en la formación de una generación de historiadores que nos identificamos con la aplicación del materialismo histórico como método para interpretar la realidad, y a partir de ello, asumir responsabilidad historiográfica. Lo hizo en dos dimensiones, a través de la docencia y sus obras entre 1960 y 1970. Y además, con los que en los años 80 se formaron en el estudio clandestino de sus libros, que circulaban de mano en mano. Muchos nos sentimos así tributarios de él, de su aporte que hay que reconocer y relevar. Era tan buscado, que incluso pudimos leer su Historia de América Latina, que escribió en Venezuela, y los tomos 4 y 5 de la Interpretación marxista de la historia de Chile, que escribió en el extranjero. En torno a esos libros se formaron grupos de estudiantes que empezamos a construir una historiografía ‘resistente’, que convergió con la historia social que tuvo un desarrollo importante en el exilio, dos vertientes que confluyeron en lo que hoy es la nueva historia social de Chile.
No se limitó a eso el aporte de Vitale. Por su formación y experiencia tenía un enfoque más revolucionario que nos atraía especialmente, por su dialéctica entre militancia revolucionaria y producción historiográfica que interpelaba nuestra conciencia. Finalmente, como consecuencia de los procesos de exilio, una parte de la historiografía contemporánea se enriqueció con nuevos enfoques metodológicos y temas que Vitale asumió con gran ductilidad. Temas como el género, el medioambiente, la cultura popular, los medios de comunicación, que complementan y no desmienten el trayecto inicial de la historiografía marxista, reconfigurando nuevos campos de estudio.
Luis Vitale es un ejemplo que debe ser destacado y así lo haremos”.
IGOR GOICOVIC DONOSO
(Publicado en Punto Final, edición Nº 714, 23 de julio, 2010)
punto@interaccess.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org |
Punto Final
|


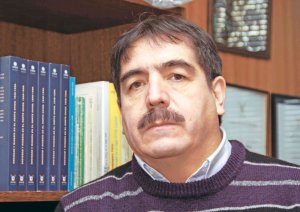 Bicentenario
Bicentenario