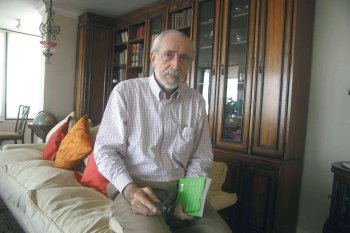 Chile en el umbral del Bicentenario Chile en el umbral del Bicentenario
MARCOS García de la Huerta, académico de filosofóa política de la Universidad de Chile.
Podría suponerse que la proximidad del Bicentenario provocaría debates y actividades en torno al significado de la fecha. Dos siglos de vida independiente no son cualquier cosa, pero no han conmovido a la opinión pública. Sin embargo, en los círculos académicos ha sido distinto, aunque con un nivel de polémica muy inferior al que existió en 1910.
Conversamos con el académico de Filosofía Política de la Universidad de Chile, Marcos García de la Huerta, quien concentra su quehacer en los cursos de magister y doctorado de su especialidad, al tiempo que escribe y participa en seminarios y otros intercambios. Con una importante obra escrita en revistas de diversos países, sus libros han encontrado amplia acogida. Se destacan Crítica de la razón tecnocrática, traducido al francés; Reflexiones americanas, Premio Nacional de Ensayo del Consejo del Libro en 1999; y Pensar la política, de 2003.
García de la Huerta postula la refundación del Estado chileno porque sus estructuras están agotadas. Un deterioro que obedece a una doble causa: que la Constitución vigente no fue pensada para la democracia y, además, porque existe un sistema de mercado tan poderoso que restringe o anula la soberanía. Debe elaborarse -sostiene- una nueva Constitución con amplia participación ciudadana a través de una Asamblea Constituyente y un plebiscito. Una preocupación que se agudiza con el Bicentenario y la crisis económica que evidencia la bancarrota del neoliberalismo
No se advierte un debate como existió en 1910, en que participaron Enrique Mac Iver, Luis Emilio Recabarren, Nicolás Palacios, Alberto Cabero y otros políticos e intelectuales; entonces fue cuando Francisco Antonio Encina publicó el libro “Nuestra inferioridad económica”, ¿a qué atribuye esta diferencia?
“No hay una discusión que trascienda al espacio público. Ello se debe a la desaparición del debate intelectual y político en el país. Existe, sin embargo, inquietud académica, hay bastantes iniciativas. No sólo en Chile. Recordemos que 1810 es fecha emblemática para todas la naciones hispanoparlantes de América Latina. La lucha por la independencia de España fue un fenómeno continental. Y también para España significa la lucha de su pueblo contra la invasión napoleónica.
Sin duda es significativo que no haya debate público sobre el Bicentenario. A mi juicio es una señal negativa que tiene raíces profundas.
En la Universidad de Chile, como profesores del magister y doctorado de Filosofía Política, estamos preparando algunos libros. En otras universidades también hay actividades conmemorativas. Pero es insuficiente, tanto por el significado de la fecha como por la oportunidad que ofrece para discutir temas cruciales. En los hechos, se ha suprimido el debate público. Las campañas electorales son de sorprendente pobreza conceptual. No hay reflexión seria.
En algo se puede comparar el primer centenario con el que se avecina. Ahora también hay un estado de desasosiego general, de incertidumbre, de malestar. Una de las obras que más se cita es Nuestra inferioridad económica, de Encina, que marcó un hito. Seguimos siendo el país que, como decía Encina, consume como civilizado y produce como bárbaro. En 1810, la cuestión central fue república o monarquía; en 1910 fue industrialización o producción de materias primas. Llegamos al 2010 y seguimos en el mismo dilema. Seguimos produciendo básicamente materias primas. Hemos perdido el tiempo. Lo más grave es que no se sacan consecuencias”.
Crisis capitalista
Y peor aún en esta situación de crisis y recesión que estamos viviendo…
“En un plano global, la crisis financiera aparece como un asunto puntual. Se aplican parches para evitar que se extienda. Se entregan fondos públicos a discreción con fines de salvataje. No se aborda la cuestión de las causas de la crisis y el papel del Estado. Algo parecido ocurre en Chile.
No se habla, sin embargo, del fracaso del neoliberalismo, que en su momento se tuvo como la panacea. Olvidamos que a Chile vino Milton Friedman y después llegó Von Hayek, y neoliberales menores como Harberger y otros profesores de Chicago. Se cantaban loas a la Sociedad Mont Pélerin. Se fundó el Centro de Estudios Públicos con financiamiento empresarial y la revista Estudios Públicos, con un comité editorial internacional en el que estaba el propio Hayek. Ahora nadie dice nada.
Es muy sorprendente que la gente supuestamente más entendida en cuestiones económicas diga que lo que está pasando es impredecible en su desenlace y hasta en su desarrollo. Eso significa que las categorías con que analizan los fenómenos económicos no les están funcionando. Eso es extremadamente grave.
La crisis es muy seria y no es posible abordarla con los mismos criterios que se utilizaron frente a la debacle de 1929. La deuda pública de Estados Unidos es colosal. Como no hay poder político alternativo, la crisis parece que no tendrá las consecuencias políticas que pudo haber tenido en una situación diferente.
Por ahora no se ve que se vaya a producir un cambio dramático en la correlación de fuerzas en el mundo. Las grandes potencias -con Rusia y China incluidas- se ponen de acuerdo para enfrentar la crisis. Por otro lado, surgen nuevos protagonistas y escenarios, como el fortalecimiento de Irán y los cambios en marcha en América Latina, con Venezuela y Cuba a la cabeza. Cambia el mapa y las relaciones de poder y Estados Unidos no está en condiciones de nuevas aventuras bélicas. No solamente por razones estratégicas sino porque su economía no puede soportar una espiral indefinida de gasto militar. Eso puede facilitar las cosas a los países emergentes que se oponen al neoliberalismo.
En este escenario debería producirse una agudización del conflicto social, cuyas consecuencias no es posible anticipar. En Chile, sin duda, se van incubando tensiones. Las protestas son cada vez más masivas y organizadas, con alta participación de jóvenes. Protestas que se intensificarán si Piñera gana las elecciones”.
Fundación de la República
Volviendo al tema del Bicentenario, ¿dónde situaría el elemento fundacional de la República?
“Hay que destacar el papel de los fundadores. Y entre ellos a Diego Portales, que a mi juicio permitió que se iniciara la política mientras en otros países de América Latina se producía la ‘anarquía’, es decir, que faltaba ese comienzo. Tuvimos un inicio autoritario, que en muchos aspectos seguía la huella de O’Higgins pero se diferenció porque hubo un esbozo de vida política y un proyecto nacional ambicioso.
Pienso que hay que reivindicar el inicio de la vida política. La política es un cuestión de los ciudadanos. Eso es lo que debe destacarse: la política ciudadana”.
¿Cómo se liga ese planteamiento con la obra de Portales, que desconfiaba de los ciudadanos y era partidario de un régimen autoritario que impidiera el desorden? Eso indica que hubo un momento post-Portales en que empieza a constituirse la sociedad civil, la diversidad política, etc. Posiblemente hacia 1850, con la irrupción de grupos liberales...
“Desde el punto de vista de la historia constitucional, eso fue en 1871, con las reformas constitucionales del gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. Es cierto que Portales no es el emblema de la política ciudadana. Todo lo contrario. Pero es necesario revisitar, reinterpretar las figuras fundadoras. Se descubren cosas interesantes.
Hay por ahí una frase de Portales que dice: ‘En Chile todos quieren vivir del elefante blanco del Estado’. Eso demuestra que la privatización del Estado, el uso del Estado para fines particulares, era una cuestión opuesta a la idea de República que tenía Portales. Esa utilización con fines privados puede haber derivado también de la tradición española. La Universidad de San Felipe -que la Universidad de Chile quiere asumir como su antecesora- estaba básicamente dedicada a dar títulos honoríficos a la oligarquía. Elementos suyos no hacían estudios regulares y se vestían con títulos doctorales. Era como la ‘nobleza de toga’, con títulos nobiliarios dados a través de una academia. Portales tuvo la concepción de hacer de Chile un país viable, que fuera más allá del trozo de valle central que iba más o menos desde Copiapó hasta Concepción, un país con proyección oceánica y potencialidad económica.
¿Cómo rescatar el momento fundacional? No se me ocurre otra cosa que el rescate de Portales -no como el constructor del Estado llamado ‘portaliano’ porque ese fue un concepto creado cuando ya ese Estado agonizaba- sino como quien posibilitó el nacimiento de la política, de la participación y control de los ciudadanos en el gobierno. En ese tiempo la política estaba militarizada y sacralizada. Había que desacralizar la política, lo que implicaba separarse de la monarquía y secularizar el poder, y desmilitarizarla, de ahí la lucha de Portales contra el caudillismo. Ahora habría que liberar a la política de la preocupación por la economía de poco vuelo, la economía sin proyecto nacional, liberarla de las trabas militares y abrir plenamente la democracia”.
Reivindicar la política
“Hay que abordar problemas cruciales. Por ejemplo, los contratos que existen con las empresas mineras multinacionales son leoninos. Un Estado no puede renunciar al cobro de impuestos, royalties y mecanismos de control eficaces. Son compañías que con el boom de los precios han hecho su capital completo en uno o dos años.
Es necesario reivindicar la política. Un efecto de la dictadura fue el rechazo a la política. No sólo porque hubo una campaña sostenida para desprestigiarla, sino también por un problema de miedo. Mucha gente se hace el siguiente razonamiento: la política nos llevó a una situación terrible y por eso mismo, hay que alejarse lo más posible de ella, ni siquiera debería hablarse de política, dicen.
Es muy sintomático, por ejemplo, el sentimiento de desafección hacia la democracia que indican las encuestas, y sobre todo, el rechazo y el desprestigio de la política. Si pensamos que la Izquierda extraparlamentaria bordea en conjunto, en el mejor de los casos, un 10% y constatamos que el descontento excede varias veces esa cifra, podemos sacar conclusiones. Una es que parece existir campo para el surgimiento de caudillos demagógicos.
Es todavía una pregunta con respuesta pendiente saber cómo ha absorbido el cuerpo social el drama del 73 y la dictadura. Hay un duelo pendiente, que hasta podría proyectarse -en una visión sicoanalítica- hacia las raíces del ansia de consumo”.
¿Esos son los temas que deberían estar presentes en el balance del Bicentenario?
“Esos y otros. El tema de la dictadura, por ejemplo. Cuando se conmemoró el primer centenario, en 1910, habían pasado 19 años de la guerra civil de 1891, que costó más de diez mil muertos, que atendiendo a la población de esa época fue algo pavoroso. Sin embargo, las heridas parecían haber cicatrizado. Tal vez porque la guerra civil tuvo un carácter más bien interno, y abarcó esencialmente a la clase política. Un sector importante de la historiografía analiza el 91 como un conflicto constitucional entre el presidente Balmaceda y el Congreso. En cambio, en 1973 el país estuvo dividido en los dos polos del espectro político, con una carga ideológica y emocional que dividió a la sociedad entera en el marco de la guerra fría. Eso es algo que no puede ocultarse a la hora de reflexionar lo que hemos vivido en el segundo siglo de vida independiente. Las heridas todavía están abiertas, ha imperado la impunidad, hay mucho odio y dolor acumulados.
Al mismo tiempo, deberíamos ser capaces de imaginar el país que queremos. ¿En qué dirección nos movemos? ¿Cómo buscaremos alianzas con los otros países latinoamericanos? ¿Cómo será nuestra capacidad para manejar la ciencia y tecnología y también la reflexión creativa? ¿Cómo podremos ser mejores personas y tener una sociedad equitativa? Eso es un proyecto nacional, un desafío grande”.
HERNAN SOTO
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 683, 17 de abril, 2009 ¡¡Suscríbase a Punto Final!!)
|

