|
|
Armando de Ramón
El autoritarismo en Chile
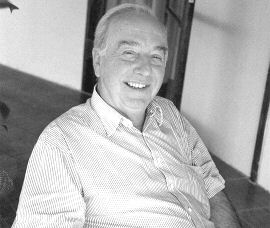 Recientemente
fallecido, Armando de Ramón fue un importante historiador
chileno. En 1998 recibió el Premio Nacional de Historia. Su
libro Historia de Chile: 1500-2000 (Ed. Catalonia), es un interesante
volumen que fue muy bien recibido por la crítica y el público.
A propósito de eso, dio al programa De puño y letra
de radio Nuevo Mundo la que en definitiva sería su última
entrevista. Punto Final entrega a sus lectores una reseña
de esa entrevista. Recientemente
fallecido, Armando de Ramón fue un importante historiador
chileno. En 1998 recibió el Premio Nacional de Historia. Su
libro Historia de Chile: 1500-2000 (Ed. Catalonia), es un interesante
volumen que fue muy bien recibido por la crítica y el público.
A propósito de eso, dio al programa De puño y letra
de radio Nuevo Mundo la que en definitiva sería su última
entrevista. Punto Final entrega a sus lectores una reseña
de esa entrevista.
Habitualmente, la historia se narra como una suma de batallas, fechas
y vidas de personajes. Su libro es muy distinto, quizá breve
para el período que abarca. ¿Podría explicarnos
la estructura de la obra y sus razones?
“En realidad podría catalogarse como ensayo histórico.
Cuando uno ha vivido mucho, ha estudiado mucho y tiene experiencia,
debe escribir este tipo de cosas. Generalmente a los historiadores
se les exige una disciplina muy rigurosa y sus obras están
llenas de citas y documentos. Pero si uno ha estado toda una vida leyendo
e investigando, dentro y fuera de Chile, llega un momento en que
se tiene una gran cantidad de cosas en la cabeza. Es como el disco
duro: se aprieta una tecla y comienza a salir la información.
Por eso esto es un ensayo: estoy interpretando la historia de Chile, y
no me aflijo por detalles que son una especie de flash noticioso.
Por ejemplo, una elección presidencial o una revolución.
Prefiero hacer una síntesis de lo que ha pasado, abarcando
períodos más amplios”.
Su libro llega al año 2000. ¿Qué opina de la transición,
desde el punto de vista histórico?
“Es una consecuencia de todo lo sucedido anteriormente. Creo
que el mérito de la Concertación es haber sabido resumir
los últimos años de la historia de Chile y sacar lo
mejor de todo eso. No se vaya a pensar que estoy haciendo propaganda política.
No es eso, sino simplemente que han sido tres gobiernos de éxito,
no hay parangón en Chile de algo semejante. Primero, de una
alianza política que dure tanto, con problemas pero que sigue
caminando. Y por otro lado, haber hecho un gobierno tan coherentemente
unido desde el primero hasta el actual, que ellos desean que no sea
el último. Pero si lo fuera, estos tres gobiernos darían
para escribir un tremendo libro de historia, contando una experiencia
que tuvo un propósito inicial: terminar con una dictadura
que era una vergüenza para el país. Importantísimo
fue el gobierno de Patricio Aylwin, al iniciar los procesos contra
las atrocidades y atropellos a los derechos humanos de la dictadura
militar. El de Frei fue un gobierno típico de un ingeniero,
un gobierno de administración, pero progresista, que permitió
echar a andar la parte económica que se ha seguido desarrollando
en el gobierno de Lagos, pero con énfasis en otro tipo
de cosas, como lo cultural. Apenas lo alcanzo a esbozar en el libro, en
un epílogo: puse las cosas más elementales”.
¿Qué pasa con el tema económico?
“Esto lo completé con un artículo publicado en
Atenea, de Concepción. Se llama: ‘Paradigmas económicos
y vaivenes de la historia’. Allí realizo un resumen de la
historia económica -principalmente de las teorías
económicas y su puesta en marcha desde 1950- que en el libro está
menos detallado”.
¿Es Chile un país coherente culturalmente? Se habla
de un proyecto país, por ejemplo. ¿Nos manejamos con muchos
mitos?
“No sé si los mitos son tan malos. Creo que sirven mucho
a la gente para entender ciertas cosas. El ser humano necesita explicarse
su realidad y cuando no posee cultura suficiente para hacer un análisis
crítico, el mito lo sustituye, le da una especie de coherencia.
Puede que a veces sirva para que la gente diga tonterías, pero
el mito intenta dar una explicación, aunque generalmente sea falsa.
Eso después logra ser corregido a través del conocimiento.
El mito es sólo una primera etapa del conocimiento. Respecto
al ‘proyecto país’ de que se habla, Chile es una
nación que se formó tempranamente, lo mismo que su
Estado. Durante la Colonia quedó reducido a un territorio muy pequeño,
no más de lo que hoy es Uruguay, desde el norte de Aconcagua
hasta Concepción, y algunas islas. Esto produjo que la gente se
mezclara rápidamente, hubo un mestizaje muy fuerte. Se produjo
una coherencia en todo sentido, tanto de costumbres como
de valores y de actitudes. Eso hizo que Chile lograra ser una nación,
en el sentido de que hablamos; eso no le pasó a otros países
de América Latina. Perú, por ejemplo, tiene una cantidad
de naciones dentro de su territorio. No ha podido formar un
Estado que funcione. Lo mismo pasa con Bolivia. Chile fue distinto, el
mestizaje fue intenso, a tal punto que hay documentos de
la Iglesia Católica de la época que dicen que los españoles
estaban mezclándose con los indígenas y tomando sus
costumbres y eso, para la Iglesia, era un peligro. Por lo tanto aconsejaba
hacer una evangelización mucho mayor, y pedía la fundación
de ciudades. En el siglo XVIII se logró un rosario de ciudades,
una detrás de otra, pero fueron ciudades en cierto modo satélites
frente al campo. Cuando llega el 18 de septiembre reaparecen los huasos,
el rodeo, la cueca y todo eso, de Arica a Magallanes. Eso significa
que Chile desde esa matriz original que era la zona central, una vez que
estuvo suficientemente afirmado, se independizó y formó
un Estado. Pegó un estirón hacia el norte y sur. Incorporó
nuevas regiones a las cuales chilenizó, y pudo hacerlo porque
tenía una población muy homogénea”.
¿Qué pasa con el Estado chileno? ¿Ha sido un
Estado autoritario, militarizado quizá?
“Chile ha tenido siempre gobiernos autoritarios, es la
herencia española, la herencia colonial. Los gobernadores
de esa época eran pequeños dictadores, con amplios poderes.
Una dictadura ilustrada, no militar. Una dictadura militar nunca será
ilustrada. El gobierno autoritario lo restauró Portales. Gobiernos
como el de Manuel Montt, que fue muy duro y represivo, no se diferencian
en nada, por ejemplo, del de Ambrosio O’Higgins u otros gobernadores:
eran gobiernos autoritarios pero civiles. Tenían el ejército
pero bien sujeto, y tan sujeto que cuando vino la rebelión contra
Balmaceda, que era un ultra autoritario, el ejército estuvo
al lado del presidente. Los revolucionarios tuvieron que organizar
un ejército con los rotos de la pampa del salitre. Así fueron
capaces de derrotar al ejército que había derrotado al Perú
y Bolivia. Todos los gobiernos de Chile han sido, en general, autoritarios.
La única época en que el país ha tenido gobiernos
democráticos fue desde el triunfo del Frente Popular, en 1938,
hasta el año 1970. Período breve, pero se ejerció
una democracia tan amplia que atrajo a Chile a medio mundo. Se llenó
de extranjeros que escapaban de las dictaduras de sus países,
vinieron muchos intelectuales. En los años 40 y 50, Chile vive
una libertad controlada por nosotros mismos. Había mucho debate,
incluso en la vía pública. Eramos más abiertos. Hubo
manchas, como la Ley de Defensa de la Democracia y otras, pero predominaba
lo positivo. Gobiernos como los de Pedro Aguirre Cerda son un lujo, una
joya”.
Usted aborda la guerra civil de 1891, donde hubo crueldad por parte de
los vencedores, cosas que salen muy poco en los textos para
estudiantes. ¿Cree que si esto se enseñara tal como sucedió,
podría contribuir a formar mejores ciudadanos?
“La crueldad ha sido inherente a este tipo de sucesos. En la
misma Independencia hubo cosas muy censurables. Por ejemplo, se fusiló
a un realista acusado de traición y O’Higgins ordenó
que el hijo del sentenciado -que tenía seis años- presenciara
el fusilamiento. Eso es de una crueldad inaudita. Muy prócer
será, pero estas cosas no deben ocultarse. Y ningún historiador
lo cuenta. El año 1891 fue un desborde terrible, la sociedad
se dividió (tal como en 1973) en dos bandos irreconciliables y
cada uno trataba de hacer al otro el mayor daño posible. El saqueo
estaba dirigido por el Partido Conservador. Sus dirigentes encabezan
las turbas saqueadoras. Incluso, tiempo después, la madre
de Balmaceda, que se quedó en Chile, fue escupida por una
señora a la entrada de la Catedral, lo que la motivó
a exiliarse en Buenos Aires, que había acogido a muchos chilenos”.
Cada vez que pasan estas cosas vienen períodos de reconciliación.
¿Cómo ve usted el actual proceso de reconciliación?
“Creo que la única forma para que se dé la reconciliación
es que pase el tiempo. Aunque es difícil asegurarlo, puesto
que los involucrados, más una o dos generaciones posteriores, nunca
se pondrán de acuerdo. Las cenizas del olvido siguen ardiendo”.
Manuel Rodríguez decía que el chileno era un imitador de
baja calaña y que necesitaba una bota encima para funcionar.
Algunos creen que esas características se mantienen,
¿qué cree usted?
“Sin duda que en esa época, por las razones mismas del
desarrollo del país, podría aceptarse ese tipo de afirmaciones.
No aplaudirlas, pero sí decir, bueno esto es cierto.
Pero han pasado 200 años, y en ese tiempo este país ha progresado
mucho. Por ejemplo, la vieja oligarquía mantuvo al pueblo
sin que participara en nada. Pero comenzaron las huelgas y se abrieron
espacios de participación. El mayor problema del país quizás
sea no tanto la falta de evolución en sus costumbres, sino
falta de educación. Si se diera una educación de calidad,
este país podría llegar a ser fantástico, funcionar
muy bien y nunca más sucederían las cosas que nunca debieron
ocurrir. Lo que pasa es que cada ciertos años viene una especie
de erupción. En mi caso, nací en los años veinte
y después me tocó esa cosa horrible de los setenta, que
espero no vuelva a ocurrir jamás”
ALEJANDRO LAVQUEN
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

