|
|
Telefónica extiende
su red
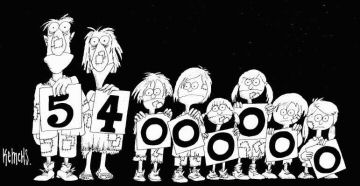 Telefónica
vuelve a estar en las portadas de la prensa económica. Una aparición
ambivalente, que combina un nuevo episodio de grandes fusiones y adquisiciones
con los conflictos con las entidades regulatorias. Telefónica Móvil,
que el pasado 8 de marzo concretó un negocio por US$ 5.900 millones
al comprar los activos latinoamericanos de la norteamericana Bellsouth,
pasó a controlar en la región la telefonía móvil.
Para el caso chileno, la maniobra llevó a la compañía
española a ocupar casi el 50 por ciento del mercado, seguida por
Entel, con un 36 por ciento y Smartcom, la filial de la también
española Endesa, que detenta un 17 por ciento de este mercado. Telefónica
vuelve a estar en las portadas de la prensa económica. Una aparición
ambivalente, que combina un nuevo episodio de grandes fusiones y adquisiciones
con los conflictos con las entidades regulatorias. Telefónica Móvil,
que el pasado 8 de marzo concretó un negocio por US$ 5.900 millones
al comprar los activos latinoamericanos de la norteamericana Bellsouth,
pasó a controlar en la región la telefonía móvil.
Para el caso chileno, la maniobra llevó a la compañía
española a ocupar casi el 50 por ciento del mercado, seguida por
Entel, con un 36 por ciento y Smartcom, la filial de la también
española Endesa, que detenta un 17 por ciento de este mercado.
La otra cara de la noticia fueron los cálculos tarifarios que realizó
la autoridad regulatoria chilena para el servicio de telefonía
fija que cobra Telefónica CTC. La inicial publicación de
las tarifas futuras, que bajarían en promedio un 20 por ciento,
detonó una reacción histérica entre los inversionistas
-tanto nacionales como extranjeros- que hundieron los precios de las acciones
de Telefónica en la bolsa chilena y llevaron el IPSA a caer más
de un dos por ciento en aquella jornada. Nada bueno para la imagen que
modela el gobierno chileno en el exterior.
Lo que vino más tarde es parte de un fenómeno observado
en tantos otros sectores. Tras la debacle bursátil -que obligó
aquella mañana a suspender las transacciones de Telefónica-
el lobbying corporativo no tardó en desplegarse. Estaba la muestra
palmaria de la reacción furibunda de los inversionistas; Telefónica
insinuó que no pondría un peso más en telefonía
fija en Chile y recordó al gobierno que, bajo estas tarifas, el
modelo de empresa ideal -promovida por los mismos especialistas gubernamentales-
sólo funcionaría con una grosera reducción de costos.
En otras palabras, con más de mil despidos. Ante la contundente
respuesta, la autoridad aceptó estudiar otra vez el cálculo.
Cualquiera puede equivocarse, se dijo.
La reacción de Telefónica y sus inversionistas es también
una paradoja. La organización de consumidores Odecu -que no tiene
ninguna injerencia en la fijación de tarifas- no conseguía
comprender la reacción corporativa: había sido la propia
Telefónica CTC Chile quien, meses atrás, había solicitado
al gobierno libertad tarifaria para poder ofrecer tarifas más baratas.
Ante esta interrogante, la interpretación que surge en Odecu es
que Telefónica deseaba la libertad tarifaria para bajar los precios
en los sectores más acomodados y eliminar la competencia, pero
no así en los sectores populares, donde la competencia es casi
nula. Una decisión que sólo busca más mercado.
Si de inversiones se trata, la crema de las comunicaciones no está
en la telefonía fija; el negocio regional y nacional está
en los celulares, que en el caso chileno -la punta de lanza latinoamericana-
crece a una tasa del 22 por ciento anual. Hacia finales del 2002, Chile
tenía la mayor tasa de penetración de telefonía celular,
con 42,6 abonados por cada cien habitantes, la que era secundada por Venezuela,
con un 25,6 por ciento, México y Brasil. Demás está
decir que la gran operación expresa que el mercado regional tiene
aún un buen espacio para crecer. Aun cuando no se trate de alcanzar
a Italia, que tiene una cobertura total.
Las fusiones y adquisiciones, como la maniobra de marras, han sido asignadas
como inversión extranjera. No obstante, es más exacto tratarlas
como simples cambios de propiedad, a veces entre un nacional y una transnacional
y, cada vez con más frecuencia, entre dos transnacionales.
Se trata de un proceso característico de la globalización,
el que viene desde los 80 y tomó auge durante la década
pasada. Un fenómeno que llegó a su punto más alto
en 1999, con transacciones mundiales por casi US$ 800 mil millones, en
el cual el 90 por ciento de las ventas y el 95 por ciento de las compras
corresponde a empresas de países desarrollados.
El fenómeno ya está instalado y tiene como motivos la búsqueda
de nuevos mercados, el aumento del poder que tienen aquellas empresas
en esos mercados y el logro de eficiencia. Un proceso que vuela, tanto
por el interés de las transnacionales como por el clima favorable
que hallan entre los gobernantes.
Pese al incontrarrestable proceso, las grandes corporaciones y sus accionistas
no están tan satisfechos. No hay siempre una correlación
entre la inversión y la rentabilidad esperada, las cuales, dicho
sea de paso, han de ser a corto plazo. De allí la incorporación
de nuevas tecnologías y la reducción de costos, básicamente
laborales. Por ello que la bolsa siempre celebra un proceso de fusión;
éstos siempre están ligados a una reducción de costos
y a una mayor rentabilidad.
Los efectos de este fenómeno sobre el empleo -que es un mal mundial-
lo podemos observar con bastante claridad en Chile. Las fusiones, por
ejemplo en la banca, han conducido a un aumento en el mercado y a una
explosión de las utilidades, por un lado, pero, por otro, a una
reducción enorme del personal. Pese a haber crecido esta industria,
ha encogido sus plazas laborales. A diciembre de 1997 existían
32 entidades financieras, con 1.325 sucursales y un personal de 47.100
empleados. Tras las fusiones, a diciembre del 2002 había 26 entidades
financieras, que tenían 1.434 sucursales y sólo 36.700 empleados.
El poder que han conseguido estos nuevos gigantes convierte a los gobiernos
en meros funcionarios administrativos. La economía bajo el modelo
neoliberal depende de las decisiones de las corporaciones -dejar un país
o dejar de invertir es una amenaza clásica- por lo que los gobiernos
hacen lo posible para mantenerlas satisfechas e invirtiendo. Políticas
como la de flexibilización laboral, que a fin de cuentas convierte
el trabajo en una actividad temporal e informal, tienen, sin duda, un
efecto favorable en los costos de la compañía. Se puede
decir que las fusiones y adquisiciones no contribuyen en nada a la creación
de empleo. Más aún, propician lo contrario.
Como se ha dicho, tampoco hay que considerarla inversión extranjera.
Es simplemente un traspaso de activos, un contrato comercial, un cambio
en la titularidad que en nada aporta a la capacidad productiva interna
de un país. Estos torrentes de capital -que las autoridades locales
exhiben con orgullo- pueden generar incluso efectos económicos
no deseados.
Efectos económicos y sociales nefastos. Las grandes corporaciones
hacen todo lo posible por copar los mercados más atractivos y rentables,
lo que significa desplazar de ellos a los competidores y manejar, más
tarde, la oferta a su antojo. Como se ve, sacan a los nacionales y tienen
la fuerza necesaria para desplazar o negociar con otras transnacionales.
Tras las operaciones queda un reguero de lesionados.
No sólo están los efectos sobre el empleo, los que son menos
y precarios. El traspaso de los otrora servicios públicos operados
por el Estado a manos privadas ha aumentado las tarifas y ha causado un
deterioro del poder adquisitivo de los usuarios, quienes han pasado a
ser simples consumidores de servicios. Y no sólo la telefonía
o la energía, también la salud y, de manera creciente, la
educación.
Las fusiones y adquisiciones tampoco tienen una consecuencia favorable
en la economía. Uno de aquellos efectos lo viven diariamente las
pequeñas y medianas empresas, las que fueron hace tiempo desplazadas
de los mercados. Las autoridades y el sector privado argumentan que la
presencia transnacional en todos los sectores contribuye a estimular a
las pymes, ya sea por contratación de servicios o por la compra
de otros insumos. La verdad, bien comprobada hoy por el estado calamitoso
de las pymes, es que las grandes corporaciones pueden controlar a su antojo
a sus proveedores así como importar insumos si los costos nacionales
les resultan muy altos (el caso de los pequeños agricultores que
venden a la empresa exportadora, o de los subcontratistas de la multinacional,
son ejemplos diarios)
PAUL WALDER
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

