|
|
Juicio en Temuco a la etnia
mapuche
La segunda guerra
de la AraucanIa
El lunes 15 de marzo comenzó en La Araucanía el juicio
más emblemático contra la etnia mapuche en doce años
de conflicto indígena. El Estado de Chile en connivencia con Forestal
Mininco S.A. -del grupo Matte- influyentes latifundistas locales liderados
por Juan Agustín Figueroa Yávar y la Municipalidad de Temuco,
encabezada por el alcalde demócrata cristiano René Zaffirio
Espinoza, sentó en el banquillo a la presunta dirección
de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El propósito político del juicio es destruir a la CAM. El
Ministerio del Interior -a través del subsecretario Guillermo Correa
Sutil- invocó la Ley Antiterrorista N° 18.314, promulgada por
la dictadura militar en 1984. La combinación de esta “ley”
de Pinochet con el nuevo Código de Procedimiento Penal, engendró
la figura delictiva de “organización ilícita terrorista”,
una novedad del ordenamiento jurídico chileno sintonizada con la
legislación ideológica impuesta en Estados Unidos por George
W. Bush bajo el pretexto de una lucha “patriótica”
contra el “terrorismo”.
Los cargos fueron elaborados en la “usina jurídica”
del Ministerio Público, con “testigos secretos”, grabaciones
de conversaciones telefónicas, abundantes recortes de diarios de
derecha, un “organigrama” fabricado por la inteligencia gubernamental
en colaboración con periodistas de la Intendencia, de El Diario
Austral de Temuco, El Mercurio y otras “pruebas” de un expediente
de más de cinco mil páginas.
La acusación diseñada por la Fiscalía Regional, a
cargo de Smirna Vidal Moraga, evoca los juicios de Moscú de la
década del 30 y los de Hitler en Berlín, por la manipulación
y naturaleza de las pruebas. Una aberración adicional es que se
“juzgará” por tercera vez a los lonkos Pascual Pichún
Collonao y Aniceto Norín Catrimán. Ambos están purgando
en la cárcel de Traiguén -desde enero de 2004- una condena
de cinco años obtenida por la influencia judicial de Figueroa Yávar,
después que un primer juicio -posteriormente anulado- los declaró
inocentes del cargo de “terrorismo”.
Los 18 mapuche imputados
Los acusados son dieciocho. En orden alfabético: José Cariqueo
Saravia, Mauricio Contreras Quezada, Bernardita Chacano Calfunao, Mireya
Figueroa Araneda, Oscar Higueras Quezada, Jorge Avelino Huaiquín
Antinao, José Huenchunao Mariñán, José Llanca
Ailla, José Llanquileo Antileo, Héctor Lleitul Carillanca,
José Ciriaco Millacheo Licán, Aniceto Norín Catrimán,
Angélica Ñancupil Poblete, Pascual Pichún Collonao,
Pascual Pichún Paillalao, Rafael Pichún Paillalao, Marcelo
Quintrileo Contreras y Patricia Troncoso Robles. Los hermanos Pichún
Paillalao son hijos del lonko Pascual Pichún Collonao.
El juicio oral, cuya preparación demandó más de un
año de trabajo a la Fiscalía, durará probablemente
un par de meses en el Tribunal de Garantía de Temuco, a cargo de
la jueza María Isabel Uribe. La defensa fue asumida por Sandra
Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, pertenecientes
a la Defensoría Penal Pública.
No hay politicas etnicas
La llamada “audiencia de preparación del juicio oral”
debió comenzar una semana antes, al tenor de la reforma procesal
penal, pero dos imputados no tenían defensa -Ñancupil y
Norín-, simplemente porque el tribunal ignoró la renuncia
del defensor privado, Rodrigo Lillo Vera, presentada el 12 de febrero.
Lillo, académico de la Universidad Católica, es también
acusador del mayor de Carabineros Marcos Treuer, quien terminó
en noviembre de 2002 con la vida del joven de 17 años Alex Edmundo
Lemún Saavedra, militante de la CAM. Lillo, que anima Nor Alinea,
una corporación jurídica privada para defender a los mapuche,
llevó el caso de los lonkos Pichún y Norín a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, invocando el Pacto de San José
de Costa Rica.
Esta suerte de “segunda Guerra de La Araucanía” en
el terreno judicial ha sido la respuesta de los gobiernos de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos a las reivindicaciones de tierras mapuche,
en contraste con países más civilizados que poseen políticas
gubernamentales coherentes para reconocer los derechos indígenas
consagrados por Naciones Unidas y, en particular, por la Organización
Internacional del Trabajo.
El grupo Matte -decisivo en la acción antimapuche- posee más
de 500 mil hectáreas en La Araucanía, en tanto Anacleto
Angelini lo triplica, con un millón y medio de hectáreas
ERNESTO CARMONA
La ONU critica a
la prensa chilena
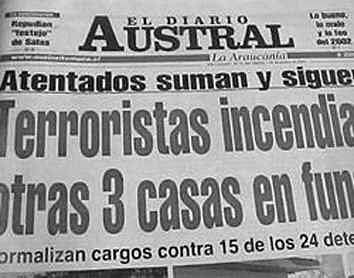 La
prensa chilena silenció el informe Sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
emitido el 17 de noviembre de 2003 por el especialista mexicano en derechos
indígenas Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien investigó en Chile
la situación de las etnias. El documento contiene duras críticas
a los medios de comunicación chilenos. La
prensa chilena silenció el informe Sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
emitido el 17 de noviembre de 2003 por el especialista mexicano en derechos
indígenas Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien investigó en Chile
la situación de las etnias. El documento contiene duras críticas
a los medios de comunicación chilenos.
El relator de la ONU dijo que del 18 al 29 de julio “pudo observar
cómo estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile
de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan
poca atención a los derechos humanos de los indígenas”.
Su propio informe corrió esa suerte. Sólo fue difundido
por El Mostrador, el 2 de febrero.
“Las organizaciones mapuche se quejan que en los medios de comunicación
no reciben la misma cobertura que los llamados ‘poderes fácticos’
y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la
información”, indicó el relator. Considera que “después
de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país,
los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer
una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como
las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las “Recomendaciones a los Medios de Comunicación”,
al final del reporte de 33 páginas, indican que “las comunidades
y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder
plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa,
radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales
medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas
interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías
de acceso a los medios para las comunidades indígenas”.
El relator “recomienda también a los medios de comunicación
existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada
y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas,
así como a las situaciones de conflicto social en las regiones
indígenas”.
Estigmatizacion judicial, valor agregado
Las condenas políticas por “terrorismo” fabrican una
imagen pública de los líderes mapuche como “autores
de delitos terroristas”, en tanto la prensa oculta las violaciones
al “debido proceso” que pervierten los juicios.
La calculada estigmatización judicial-periodística desprestigia
al movimiento mapuche, a la vez que desvaloriza sus demandas ante una
opinión pública sometida a monopolios mediáticos
del mismo signo ideológico. Hasta los jueces tienen una impresión
preconcebida al juzgar casos del conflicto mapuche, un hecho notorio son
aquellos en que los protagonistas reivindican sus tierras, opinan juristas
como Rodrigo Lillo.
El Mercurio también fabrica “noticias”. Angélica
Ñancupil, imputada en el juicio de Temuco, denunció que
el fotógrafo Francisco Palma, de El Diario Austral -filial de El
Mercurio-, le pidió una entrevista a su pareja, el activista José
Llanquileo. En una “muestra de confianza”, el periodista entregó
información “reservada” sobre las comunidades indígenas
en conflicto, supuestamente obtenida en la Gobernación Regional:
tres hojas carta y dos disquetes suministrados por Iván Fredes,
otro periodista vinculado a la Intendencia y a El Mercurio.
Ñancupil y Llanquileo nunca supieron qué contenían
los disquetes por carecer del computador adecuado. Los papeles mostraban
dos fotografías digitalizadas de Héctor Llaitul, un sociólogo
mapuche preso e imputado por “asociación ilícita terrorista”,
y un supuesto organigrama del “mando” de la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM), organización que concita la mayor represión
policial y judicial.
Al día siguiente, Ñancupil y Llanquileo estaban presos.
La secuencia fue así: en los primeros días de diciembre
de 2002 el reportero comenzó a llamar a Llanquileo. A las 13 horas
del 3 de diciembre, Llanquileo recibió la “información”
que Palma le entregó en un café de Temuco.
A las 7:30 del 4 de diciembre Carabineros allanó su vivienda. Las
tres hojas de papel y los dos disquetes hoy son “pruebas”
de “asociación ilícita terrorista”. En el organigrama
-una infografía de “inteligencia” probablemente fabricada
con datos de Carabineros y autoridades locales- aparecen los rostros de
Ñancupil y Llanquileo como subalternos del “jefe” Llaitul,
junto a las fotos de otros miembros de “la dirección de la
CAM”, de varias personas ya procesadas y otras desconocidas
EN GINEBRA
Reclaman
amnistía para
los mapuche
Naciones Unidas pidió a Chile respeto a los derechos humanos de
los mapuche y reclamó una legislación que reconozca a las
minorías étnicas. También recomendó una urgente
amnistía para los luchadores étnicos procesados o en prisión.
La prensa ignoró estas recomendaciones del relator especial Rodolfo
Stavenhagen, quien visitó Chile en julio de 2003 y emitió
su informe en noviembre, por mandato de la Comisión de Derechos
Humanos.
La ONU propuso “que el gobierno de Chile considere la posibilidad
de declarar una amnistía general para los defensores indígenas
de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o
políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas”.
También recomendó establecer una institución nacional
de defensa y protección de los derechos humanos u ombudsman.
Las propuestas del mexicano Stavenhagen fueron un severo revés
para el gobierno de Ricardo Lagos. La visita evocó los esfuerzos
de la ONU cuando enviaba relatores a investigar las violaciones de derechos
humanos bajo la dictadura militar (1973-1990). Para la etnia mapuche la
dictadura nunca terminó, se desprende del informe Stavenhagen.
Libertad para los lonkos
Stavenhagen pidió una revisión judicial de los casos de
los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, con apego estricto
a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales
de derechos humanos. “No deberán aplicarse acusaciones de
delitos tomados de otros contextos (amenaza terrorista, asociación
delictuosa) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y
los legítimos reclamos indígenas”, señaló
el relator de la ONU.
“Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o
penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social
de las organizaciones y comunidades indígenas”, indicó.
El relator recomendó a la sociedad civil realizar permanentes campañas
de información dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo,
la intolerancia y la estigmatización de la problemática
indígena en la opinión pública. En “la transición
a la democracia -dijo- la población indígena sigue marginada
del reconocimiento y la participación en la vida pública
del país”, como resultado “de una larga historia de
negación, exclusión socioeconómica y discriminación
por parte de la sociedad mayoritaria”.
Convenio 169 de la OIT
El relator recomendó al parlamento chileno reformas jurídicas
que reconozcan constitucionalmente a las etnias, la ratificación
del Convenio 169 de la OIT y la revisión de la legislación
sectorial contradictoria con la Ley Indígena de 1993. También
propuso que el gobierno, en consulta con las comunidades indígenas
y con asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas, establezca
un programa para reducir la pobreza de las comunidades indígenas,
con metas específicas respecto a las mujeres y los niños
aborígenes.
Chile se niega a ratificar el Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes, aprobado en Ginebra en 1989.
El texto de 44 artículos reconoce “las aspiraciones de esos
pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida
y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
Stavenhagen propuso que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(Conadi) acelere y amplíe la adquisición de tierras para
los indígenas, incrementando los recursos para atender las necesidades
de las familias y comunidades indígenas. El relator de la ONU recomendó,
también, intensificar un programa de recuperación de tierras
y que las etnias sean consultadas previamente en los proyectos de desarrollo
a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio 169
de la OIT. Preconizó, además, que sus opiniones sean tomadas
en cuenta por las autoridades y empresas ejecutoras de proyectos, como
no ocurrió con Endesa-Ralco
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

