Documento sin título
Buscar |
|
|
último Editorial |
|
Carta al director
|
|
Ediciones
Anteriores. |
|
En
Quioscos |
|
Archivo
Histórico |
|
Publicidad del Estado |
El fallo de la Fiscalia
 |
Regalo |
|
|
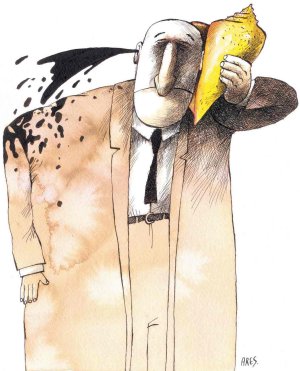 Intentan resucitar en Magallanes una industria devastadora Intentan resucitar en Magallanes una industria devastadora
Contraataque de los
salmoneros
Autor: IVAN VALDES
El II Juzgado Civil de Puerto Montt es uno de los escenarios en que se desarrolla la tragedia de la salmonicultura nacional: la comercializadora Vega Salmón tiene una demanda contra la empresa Multiexport por la exportación a Alemania de 300 toneladas de salmón en mal estado.
Esta industria nació bendecida. Podía explotar las inmejorables aguas de la X Región de forma prácticamente gratuita, podía contar con mano de obra barata, gozar de la normativa ambiental para el cultivo de salmones más laxa del mundo, y tenía el apoyo tanto del gobierno como de una buena cantidad de parlamentarios. Pero los inversionistas tensaron demasiado la cuerda, colapsando un ecosistema delicado y acotado como las aguas interiores en torno a Chiloé, llevándose consigo al propio negocio.
Una intrincada red de intereses público-privados ha construido un inédito rescate, que va desde la inyección de recursos fiscales y concesiones en calidad de propiedad privada, hasta el traslado a zonas “no contaminadas”; un reinvento que empieza a ser conocido como la salmonicultura 2.0.
La industria del salmón se instaló en Chile a fines de la década del 80, pero es en la década siguiente que experimenta su explosivo crecimiento. Si en 1985 la producción anual alcanzaba 1.200 toneladas, en 2002 ésta alcanzó 331.000 toneladas. En términos de recursos, las ventas pasaron de 196 millones de dólares en 1991, a 2.490 millones en 2007, año en que comienza la crisis por la propagación del mortal virus ISA (Anemia Aguda del Salmón), que diezmó la producción y cerró los mercados internacionales. En su auge la actividad logró generar en torno a 50.000 puestos de trabajo, cuando era la segunda mayor productora del mundo detrás de Noruega, con 31 por ciento de la oferta. Era un sector enfocado hacia el mercado exterior, exportándose en torno al 98 por ciento de la producción. EE.UU. y Japón eran los principales mercados. Tal vez por esto, o por otras razones menos confesables, es que muchos en La Moneda vieron en este sector un nuevo polo de crecimiento a partir de la explotación de recursos naturales -en este caso, el agua y los recursos pesqueros que alimentan los cultivos-. El problema surge cuando la máxima de producir la mayor cantidad de salmones con el menor costo, choca contra límites naturales mucho más acotados que en otros sectores extractivo-rentistas.
Industria tóxica
La falta de regulaciones, el irresponsable apoyo político y un ansioso afán de lucro, terminaron destruyendo el negocio y generando un daño irreparable tanto ambiental como social y económico, principalmente en la Región de Los Lagos. Sobreproducción en las jaulas-balsas donde se cría el pez, importación de huevos fertilizados u ovas de salmón de baja calidad -por tanto más baratas- y la presencia de elementos tóxicos en la alimentación de los salmones -como el cancerígeno verde de malaquita para colorear su carne-, generaron un caldo de cultivo para el desarrollo de infecciones y enfermedades. De hecho las jaulas-balsas están a tal nivel atestadas, que deben inyectar oxígeno en el agua para que los salmones no mueran asfixiados. Asimismo, el nivel de toxicidad es tal en las zonas donde se instalaron las salmoneras, que la mayoría de ellas debe quedar en cuarentena por un período no menor a 80 años, en que se espera que las corrientes marinas terminen de limpiar el lugar.
Esto es lo que provocó la epidemia del virus ISA, al importarse ovas contaminadas desde Noruega; el virus tuvo un inmejorable hábitat en las insalubres salmoneras chilenas. Si bien los primeros brotes del mal se detectaron en 1999, es entre 2007 y 2009 cuando se desata la epidemia y la crisis de la industria, dejando a 25 mil personas cesantes: más de la mitad del personal. Los industriales optaron por el peor de los métodos para combatir las infecciones: atiborrar con toneladas de potentes antibióticos los cultivos de salmón, situación que vuelve al producto extremadamente riesgoso para el consumo humano puesto que traslada a las personas la resistencia de las bacterias a los medicamentos.
Dos datos al respecto son ilustrativos: en Chile el nivel de antibióticos que hay en los peces es 16.000 veces superior al límite permitido en Noruega; en tanto, el efecto sobre los humanos parece corroborarse porque en el área de Puerto Montt las personas sanas están consumiendo más antibióticos que quienes están en tratamiento médico. La denuncia fue realizada en 2001, respaldada por el Colegio Médico. Hasta ahora las autoridades no han tomado cartas en el asunto.
Sin embargo la toxicidad de esta industria no es sólo sanitaria, es también social. A juicio del presidente de la ONG Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, “es en Chile donde la salmonicultura intensiva no sólo presenta los menores costos de producción y los peores estándares sanitarios y ambientales a nivel global, sino también hay extensas jornadas laborales, los menores salarios y las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad”. De hecho, sólo entre 2005 y 2008 se ha registrado la muerte de 64 trabajadores.
Los cesantes de
un mar muerto
Una de las grandes víctimas de la industria salmonera es la pesca artesanal. Principalmente por la sobreexplotación del recurso y la contaminación del hábitat marino. Un discurso tradicional de la industria salmonera es que ellos generan un recurso en el contexto mundial, donde los productos marinos van en declive por la sobreexplotación de la pesca industrial. Pero lo cierto es que precisamente el cultivo del salmón es una de las razones para que sea insustentable la explotación de los recursos pesqueros silvestres. Hoy, por cada kilo de salmón producido, se pierden entre 5 y 10 kilos de pescado endémico chileno -principalmente jurel, anchoveta y caballa- que es procesado como harina o aceite de pescado para alimento de los salmones. Por tanto, si tomamos como referencia la producción de más de 330.000 toneladas en 2002 -la que se estima se elevó a más de 450.000 toneladas en su momento de auge- hablamos de la explotación de a lo menos un millón 500 mil toneladas de recurso marino endémico, sólo para esta industria. Con esta realidad no es de sorprender el alegato recurrente de los pescadores artesanales. Por otro lado, la contaminación de los fondos marinos en torno a Chiloé y Puerto Montt aniquiló importantes caladeros de moluscos bivalvos, como machas, almejas y choros y de crustáceos, como la jaiba.
El turismo, un sector emergente e intensivo en mano de obra, es otra de las víctimas económicas de la industria salmonera. En la práctica se ha producido usurpación del borde costero -las empresas sólo permiten un uso de paso en las áreas donde tienen instalaciones-, el cierre de importantes pasos marinos por la instalación de las balsas-jaulas, mal olor y problemas sanitarios por la escasa o nula infraestructura para tratar los desechos de esta industria. Esta realidad es una espada de Damócles para la explotación turística de las grandes ventajas que presentan las regiones australes de nuestro país, uno de los pocos ecosistemas del mundo aún no destruidos por el hombre.
Plan de salvataje y relaciones incestuosas
El 8 de marzo de 2009, a un día de que terminara su gobierno, la presidenta Bachelet promulgó un paquete de modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), reforma que constituía el eje de un amplio plan de salvataje a una industria fracasada por sus malos manejos. La medida permitía a las empresas presentar las concesiones acuícolas como garantía de sus deudas ante la banca. Una situación inédita que en la práctica se traduce en la privatización del mar interior de Chiloé y del mar austral, dado que los bancos podrían hipotecar recursos que constitucionalmente pertenecen a todos los chilenos. Esta reforma abrió un nuevo ámbito de negocios para las salmoneras: el mundo financiero. Lo que están trabajando estas empresas ahora con el gobierno es una valorización económica de estas concesiones para endosarlas como patrimonio de las empresas, y así cotizarlas en la Bolsa. Dado que la mayoría se encuentra virtualmente en quiebra, lo único de valor que pueden vender a través de sus acciones es precisamente el pedazo de mar que les entregó el pasado gobierno.
Si bien esta modificación a la LGPA implicó un espaldarazo público a un negocio privado, no fue la única medida del plan de salvataje. En forma directa, el Estado entregó al sector 450 millones de dólares y se prestó como aval a nuevos préstamos privados. Todo, en el marco de un lobby intenso que cristalizó en un sui géneris diálogo público-privado conocido como la Mesa del Salmón, instalada en 2008. También se resolvió que estas concesiones, que cubren prácticamente todo el litoral sur, fueran entregadas por 25 años, renovables automáticamente. Sobre este punto no dejan de llamar la atención las diferencias con la industria noruega, el principal productor. Allá las concesiones se entregan anualmente y su renovación está sujeta a una acuciosa inspección.
Las conclusiones de la Mesa del Salmón no parecen sorprendentes considerando los actores de la negociación: el gobierno, SalmónChile -que agrupa a las salmoneras- y la Asociación de Bancos, los acreedores y beneficiados directos con la entrega de los mares australes como prenda.
Junto a los gobiernos de turno, la industria ha contado con el apoyo irrestricto de un grupo de parlamentarios por muchos conocidos como la bancada salmonera. Destacan los diputados Patricio Vallespín, de la DC, Pablo Galilea de RN y Claudio Alvarado, de la UDI, además de los senadores Camilo Escalona del PS y Antonio Horvath, de RN. Lo que no es tan conocido son las incestuosas relaciones entre personeros públicos que tenían que tomar decisiones frente a esta industria y sus vínculos económicos y laborales con los fiscalizados. Un ejemplo es Felipe Sandoval, quien hoy trabaja para la salmonera AquaChile y que encabezó, en representación del gobierno de Bachelet, la Mesa del Salmón y que fue subsecretario de Pesca del gobierno de Lagos. Un caso similar es el de Raúl Arteaga, quien fuera jefe del Departamento de Recursos Naturales de la Conama durante la administración Bachelet y renunció para asumir como representante legal de SalmónChile. Está también el caso de quien fuera directora del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Inés Montalva, quien (...)
(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 727, del 21 de enero al 3 de marzo, 2011)
¡Suscríbase a PF!
punto@interaccess.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
|
Punto Final
|

