|
|
Marzo: ¿soleado
o lluvioso?
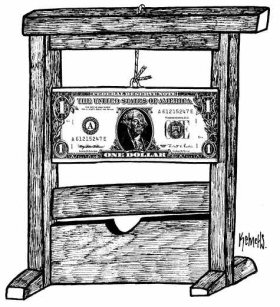 Marzo es
el mes más cruel del año. Esta enunciación, que puede
ser una metáfora, es una realidad palpable en nuestros bolsillos.
Por ciertas tradiciones, por nuestra institucionalidad, el tercer mes
del año no sólo se convierte en el triste fin del verano
y el inicio de las actividades, sino es la puesta al día en los
servicios, los impuestos y en la adquisición de bienes, muchos
de ellos accesorios, que son, más que una necesidad, nuevos rituales
de la modernidad de mercado. Marzo marca también el inicio de las
clases, actividad docente que ha derivado desde un mero servicio a un
nuevo evento del consumo masivo. Marzo es
el mes más cruel del año. Esta enunciación, que puede
ser una metáfora, es una realidad palpable en nuestros bolsillos.
Por ciertas tradiciones, por nuestra institucionalidad, el tercer mes
del año no sólo se convierte en el triste fin del verano
y el inicio de las actividades, sino es la puesta al día en los
servicios, los impuestos y en la adquisición de bienes, muchos
de ellos accesorios, que son, más que una necesidad, nuevos rituales
de la modernidad de mercado. Marzo marca también el inicio de las
clases, actividad docente que ha derivado desde un mero servicio a un
nuevo evento del consumo masivo.
No hace falta aquí entrar a interpretar las implicaciones en nuestra
vida diaria de la sociedad de consumo. Sí, en cambio, observar
cómo marzo del 2004 será una gran señal para establecer
en qué medida la cantada reactivación económica tiene
efectos en el consumo de los chilenos. Observar si lo que sucede con la
ampliación de las exportaciones, el engorde de las rentabilidades
corporativas y bursátiles, los mayores ingresos del Fisco derivados
de la mayor actividad empresarial y el alto precio del cobre, tienen su
referente en el poder adquisitivo de la población. Comprobar, en
suma, si el modelo de mercado aún mantiene aquella característica,
llamémosla social, caritativa o hasta compasiva, que es su capacidad
de rebalse. Observar si las nuevas técnicas de gestión y
de minimización de costos permiten que algún excedente recaiga
sobre la masa trabajadora o sobre la pequeña empresa.
Las estadísticas económicas se anuncian en grandilocuentes
titulares que auguran un año de despegue con una expansión
del producto interno cercano al cinco por ciento. Un proceso que estará
jalonado por las exportaciones, las que, a su vez, están estimuladas
por las mejores expectativas para la economía mundial y, cómo
no, por los profusos tratados de libre comercio. Y en este escenario,
el cobre es nuestra mejor, aunque no la única, señal. El
metal rojo, que hace poco volvió a registrar una nueva marca con
1,3 dólares la libra, prevé un promedio anual superior al
dólar, nivel no gozado desde los períodos previos a la crisis
asiática.
La mayor actividad empresarial y el alto precio del cobre permitirán
al Fisco obtener voluminosos recursos. Sin embargo, nada indica que éstos
lleguen a la economía mediante, por ejemplo, un mayor gasto público
que permitiera incentivar la capacidad de consumo de la población
y, de paso, echarle una mano a las alicaídas pymes. Los mayores
recursos fiscales servirán para compensar cuentas públicas
y afinar equilibrios macroeconómicos un poco deteriorados durante
los años de carencias. Servirán, en suma, para volver a
poner al Estado chileno como modelo de gestión económica
e impresionar, otra vez, a los inspectores de los organismos financieros
internacionales. En una de esas, otra vez el nivel de riesgo país
vuelve a bajar para regocijo de los grandes grupos y corporaciones.
No sólo es el cobre. Otros commodities, derivados de la extracción
y explotación de recursos naturales, como la celulosa y la harina
de pescado, también gozan de alzas en sus precios internacionales
y volúmenes. En este nuevo marco, las exportaciones chilenas alcanzaron
el año pasado los US$ 20.875 millones, un 13 por ciento más
que el 2002 y el mayor valor de los últimos ocho años. Un
proceso en alza que no pocos especialistas estiman que las llevará
este año a superar los US$ 24.000 millones. Y todo ello con un
dólar bajo, el que, pese a los reclamos de los exportadores, no
ha sido acogido como argumento válido por las autoridades monetarias.
El menor precio del dólar ha estimulado también las importaciones,
que el año pasado acumularon US$ 17.937 millones, también
un 13 por ciento más que el 2002. Sin embargo, a diferencia de
las exportaciones, éstas aún no alcanzan los niveles de
la década pasada.
Las importaciones tienen una relación directa con nuestros niveles
de consumo interno, aun cuando también con las exportaciones que
requieren de algunos insumos importados. Por tanto, su aumento debiera
estar reflejado en mayores ventas internas.
El Banco Central prevé un aumento del siete por ciento en el consumo
interno, salto que, por el momento, no se observa aun cuando sí
podría ya mostrar ciertas señales. Datos oficiales de los
respectivos gremios han registrado un fuerte aumento en las ventas de
los supermercados, las que en noviembre crecieron un 9,2 por ciento, y
en los automóviles cero kilómetros, que en enero pasado
tuvieron un comportamiento no visto en el sector desde los años
previos a la crisis asiática. Estas cifras, tomadas al azar pero
sintomáticas, podrían expresar que la población chilena
habría mejorado su capacidad adquisitiva.
Un referente no menor es la construcción. Durante los últimos
años, pese a todos los esfuerzos públicos y a las menores
tasas de interés para créditos hipotecarios, no ha logrado
activarse. Durante el 2003 este sector tuvo un comportamiento errático,
sin embargo el gremio finalizó el período con un espíritu
positivo y con los gráficos en alza. El aumento en las solicitudes
de permisos de construcción en las principales comunas de Santiago
prevé un 2004 mucho más activo.
Estos indicadores, tan celebrados por la prensa empresarial y el sector
privado, describen una nueva situación económica. Tan sólo
recordar la proyección del crecimiento del producto interno hecha
por el Banco Central, de cinco por ciento para este período, traza
un muy diferente escenario respecto a los últimos ocho años.
Hay, sin embargo, algunos aspectos que es necesario considerar. El gobierno,
conminado por el sector privado, ha hecho durante los últimos años
todo lo posible para allanarle el camino a la gran empresa, voluntad que
quedó registrada para la posteridad en la famosa -o tal vez infame-
Agenda Pro Crecimiento. Una serie de desregulaciones y facilidades han
llevado a más reducciones de costos -laborales, entre otros- y
a un aumento en sus beneficios. Sólo basta echar un vistazo a los
resultados de las grandes corporaciones durante el año pasado,
los que están muy por encima del desempeño de la economía
nacional. Y si ello ha sucedido en un período de magra actividad,
es muy probable que durante el año en curso los beneficios sean,
literalmente, jugosos. Por algo los inversionistas bursátiles y
especuladores varios, tanto nacionales como internacionales, se acercaron
a la bolsa chilena desde marzo del 2003 tras haberla mantenido vacía
durante los años previos. El olfato en los buenos negocios no falla
por esos lados.
El dinamismo del sector exportador, dominado por las grandes empresas
ligadas al sector de los recursos naturales, no se extenderá, necesariamente,
a otros sectores más vulnerables y reducidos de la economía.
Puede que estos financistas inviertan un poco en la construcción,
como ya lo están haciendo, pero aquello no será una acción
generalizada hacia otras áreas. Por tanto, no habrá un efecto
notorio en la creación de empleos.
Sabemos que la pequeña y mediana empresa es la generadora de casi
el 90 por ciento del empleo nacional. Sabemos también que este
sector está muy endeudado y es altamente vulnerable a las oscilaciones
económicas. Y también se observa que las grandes corporaciones,
con estrategias de gestión globalizadas, cada vez tienen menos
relación con las pymes. Por tanto, si una empresa, por ejemplo,
de telefonía, goza de mayores ventas, éstas no se traducirán
en mayor compra de insumos a productores nacionales. Obviamente, los importará.
Las estadísticas del INE, que muestran en los últimos meses
una disminución de la tasa de desocupación, exhiben sólo
una parte de la realidad. Es posible que se haya creado más empleo,
pero éstos son precarios, temporales, informales y con muy bajas
remuneraciones. Por tanto, desde el mercado laboral no habría un
efecto favorable en el poder adquisitivo de los chilenos.
La inflación, que ha sido persistentemente negativa durante prácticamente
todo el año pasado y lo será también en los primeros
meses del 2004, ha sido interpretada como un shock de oferta, pero no
de demanda. Al haber bajado el precio del dólar, éste se
transmite a los precios finales de los bienes. Podría presumirse
(no hay investigaciones disponibles al respecto), que una parte de la
población ha aprovechado la caída de los precios reales,
lo que se ha expresado en las ventas de los supermercados o de automóviles
nuevos.
Pero este fenómeno no conduce a afirmar que las predicciones de
un aumento del consumo interno sean el efecto de una mejoría del
poder adquisitivo de los chilenos. La reactivación económica
más parece un asunto de grandes corporaciones, consorcios exportadores,
del Fisco y, por cierto, un fabuloso cuento estadístico
PAUL WALDER
Volver | Imprimir
| Enviar
por email |

