Documento sin título
Buscar |
|
|
último Editorial |
|
Movilizaciones |
|
Carta al director
|
|
Ediciones
Anteriores. |
|
En
Quioscos |
|
Archivo
Histórico |
|
Publicidad del Estado |
El fallo de la Fiscalia
 |
Regalo |
|
|
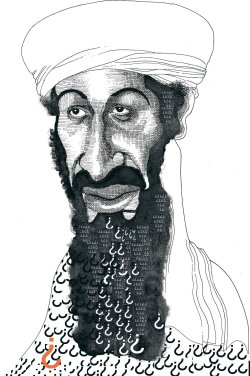 La inocente cara de La inocente cara de
la muerte
Un estupor extraño recorre el mundo al conocerse los detalles del ajusticiamiento de Bin Laden. Entre contradicciones y carraspeos incómodos, funcionarios del cártel de Washington lo explican y vuelven a explicar.
Pero digamos las cosas como son. Que soldados norteamericanos desplieguen sus habilidades, usando para el efecto helicópteros de última generación, visores que “ven bajo el alquitrán” y satélites que les indican el camino, para luego asesinar a un par de personas y retirarse como si nada, no es algo nuevo. Más aún, pasa con una frecuencia que acostumbra, tal como lo atestigua la historia de América Latina durante todo el siglo diecinueve, el veinte y la parte del que llevamos recorrido.
Desde el año 1831, cuando los marines, creados curiosamente antes de la declaración de independencia, arrasaron Puerto Soledad en las islas que se llaman Malvinas, pero que otros nombran Falkland, este deleite por matar se ha desarrollado y robustecido como la mejor causa. En 1847 soldados norteamericanos entran a Ciudad de México, y cuando salen se llevan en sus alforjas Texas, Nuevo México, Arizona y California. En 1852 entran a Buenos Aires y en 1855 Walker, adelantado prohombre norteamericano, invade Nicaragua y se autoproclama presidente de todo Centroamérica.
En 1889 le corresponde el turno a Cuba y ese mismo año, las cañoneras norteamericanas bombardean San Juan de Puerto Rico. Los marines invaden República Dominicana en 1905 y de nuevo están en Nicaragua en 1914, quedándose hasta 1924. Desde 1912 hasta 1926, Cuba, Honduras y Nicaragua sufrieron reiteradas ocupaciones.
En 1947 derrocaron en Venezuela al presidente Rómulo Gallegos y en 1954, le tocó el turno a Guatemala, por cometer el delito de elegir el gobierno progresista de Jacobo Arbenz. En 1964 derriban al gobierno de João Goulart, en Brasil. Un año después, los marines ocupan República Dominicana.
Como algunos recordarán, a nuestro país le llega su turno el 11 de septiembre de 1973. Financiados por la CIA, empresarios, periodistas, políticos y militares se confabulan contra el presidente Allende y se bombardea La Moneda.
En 1983 Estados Unidos invade la pequeña isla de Granada, en el Caribe, y a partir de ese año toma partido directo por las dictaduras centroamericanas, combatidas por extendidas guerrillas desde Guatemala hasta El Salvador. En especial, cerca la revolución nicaragüense hasta hacerla caer en 1988, a sangre y fuego.
La única derrota que conoce en todo este tiempo se la propina Cuba, en 1961, cuando intenta invadir la isla por Girón. Desde entonces, en subsidio se ha tratado de asesinar a Fidel Castro seiscientas cuarenta veces.
En todos estos casos fueron operaciones al margen del derecho internacional, violando la soberanía de los países y todos los derechos humanos, dejando una estela de crímenes imposible de cuantificar. ¿Entonces, por qué tanta extrañeza por la incursión de los helicópteros Black Hawk que apenas mataron a cinco personas? Desde el punto de vista cuantitativo, la Operación Gerónimo es un coco de mono.
Gerónimo fue una operación vista en tiempo real por el presidente Obama y su secretaria de Estado. Quizás ese detalle morboso le adjudica algún tinte de originalidad a una conducta que los norteamericanos vienen practicando desde que el Mayflower atracó en esas tierras, poco antes que la mano dura de esos inmigrantes medio muertos de hambre diezmara a los habitantes originarios, buena puntería mediante.
Lo cierto es que la extraña incredulidad que queda de manifiesto en mucha gente no tiene que ver con un crimen vil y cobarde. No es porque esa joya de las operaciones comando sea algo nuevo en la conducta imperial. Aunque la eliminación de alguien que sabía demasiado bien pudo haber sido hecha por medio de una bomba inteligente, se prefirió una operación con algo más de espectacularidad cinematográfica porque, después de todo, la aplicación final de la Operación Gerónimo es más bien mediática y con explicables fines electorales. Bin Laden fue ejecutado por las encuestas, con vistas a las elecciones presidenciales de 2012. Pero eso tampoco es algo novedoso. Muchos recordarán el explosivo aumento de la popularidad de George W. Bush una vez que declaró la guerra a medio mundo, cuando aún no se disipaba el polvo del derrumbe nunca del todo aclarado de las torres del World Trade Center. Ahora no ha sido distinto.
Con las elecciones ad portas, con una economía que no anda de lo más bien, con un par de guerras que resultan una pesada carga para el contribuyente, los asistentes de Obama concluyeron que era hora de actuar y qué mejor manera que hacerlo que despachando a un ex socio molesto. Por su silencio, Bin Laden recibió una oferta que no pudo rechazar. Y esa operación secreta significó un inmediato diez por ciento más en la popularidad del number one. Hasta aquí vamos bien.
Pero todavía nada de lo anterior es algo novedoso.
Desde la fundación de la Unión, no ha pasado un año en que USA no haya estado en guerra, como si tuviera un gen que impele a disparar y matar, más a siniestra que a diestra, y a transformarse en los amos absolutos del mundo. Para los latinoamericanos estas ejecuciones sumarias, ilegales e inmorales no son cosa nueva. Se nos viene a la mente John Wayne, arrojando el lazo sobre la rama más alta del árbol y un cuerpo colgando, ante la cara de éxtasis de los habitantes de un pueblo polvoriento del lejano oeste.
Tampoco es cosa nueva para los vietnamitas, cuya guerra comenzó con otra joya de la inventiva imperial: el incidente en el Golfo de Tonkín, que años más tarde se demostró un tinglado que le costó sesenta mil muertos a la juventud norteamericana y tres millones a Vietnam. Ya antes, la eficacia de la cultura de muerte de los norteamericanos había sido probada con el ataque a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Centenares de miles de personas muertas, hombres, mujeres y niños, fue el saldo inmediato del lanzamiento de dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas, cuando ya este país se había rendido. Los otros centenares de miles vendrían después.
Entonces, que comandos norteamericanos maten a un hombre rendido, si se compara con el balance de crímenes en los doscientos treinta y cinco años de existencia de la Unión, es casi nada. Lo distinto en esta oportunidad es que el hombre que dio la orden de matar no parece un criminal. Más bien tiene una cara de inocencia que emociona. He aquí algo novedoso y terrible. Un intelectual que despertó tantas simpatías y generó tantas expectativas en el mundo que llegó a obtener el Nobel de la Paz, se transforma en un criminal confeso y publicitado. Si esa misma orden la da cualquiera de los Bush, asesinos con cara de asesinos, con esa mueca cruel que endurece sus rostros de beodos, la cosa no habría sido tan dramática.
Pero que este flaco que camina bamboleándose cual bailarín de salsa, este profesor de derecho con nombre de rey africano, Barack Hussein Obama II, Premio Nobel de la Paz, se haya transformado en un criminal sin pinta de serlo, ya es otra cosa. Una especie de terrorismo 2.0, una versión que la industria del cine no dejará pasar. Un nuevo Súper Agente 007, con licencia para matar, pero en versión morena.
Ya estarán sus antecesores ganadores de ese curioso Nobel de la Paz planificando la devolución de la medalla (del dinero no quedará mucho) como una manera de protestar por tener como colega a un sujeto que bombardea y mata indiscriminadamente y más encima es capaz de televisar el ajusticiamiento de un ex amigo, sin que se le mueva un músculo de la cara. Estará el jurado del Premio Nobel deliberando su pronta disolución y disponiendo que los dineros que se ahorren se destinen a fines más enaltecedores, como proveer de una tumba decente a cada niño muerto en los bombardeos de los Obama boys.
Una de estas noches, Barack, con un “Jack Daniels” en su mano, mostrará las fotos secretas de su proeza a su Michelle, mientras sus hijas duermen. Y ella lo mirará henchida de orgullo y con todo el amor del mundo.
RICARDO CANDIA CARES
(Publicado en “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)
punto@tutopia.com
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
|
Punto Final
|

