Documento sin título
Buscar |
|
|
Ultimo Editorial |
|
|
|
Carta al director
|
|
Ediciones
Anteriores. |
|
En
Quioscos |
|
Archivo
Histórico |
|
Publicidad del Estado |
El fallo de la Fiscalia
 |
Regalo |
|
|
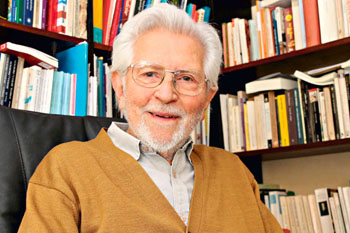 Alfredo Jadresic y la reforma universitaria de los 70 Alfredo Jadresic y la reforma universitaria de los 70
El decano recupera la esperanza
ALFREDO Jadresic Vargas, ex decano de Medicina de la Universidad
de Chile.
Aunque jubilado, luego de más de treinta años de servicios y de quince de exilio en Inglaterra, donde trabajó como investigador en la Universidad de Oxford, el doctor Alfredo Jadresic Vargas, ex decano de Medicina entre 1969 y 1973, y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, mantiene una actividad intelectual intensa. No solamente en el seguimiento de la política, el debate de ideas y los cambios culturales. Con frecuencia es invitado por estudiantes para intercambiar opiniones. “Mi contacto básico en el último tiempo con la universidad ha sido con los estudiantes”, precisa, a sus ochenta y ocho años. El tema es siempre el mismo, por lo menos para empezar: la experiencia de la reforma universitaria que, en pocos años, cambió por completo a la Universidad de Chile, en un contexto de cambio social en el país reconocido como ejemplar.
No vacila en confesar que ha sentido frustración durante los años siguientes a la dictadura. Las expectativas de cambios profundos se vieron postergadas o lisa y llanamente olvidadas. Sostiene que en estos años se ha impuesto la “desesperanza”, pero que ahora comienza a cambiar. La elección de Michelle Bachelet como presidenta de la República le devuelve el optimismo. Tiene confianza en que ella cumplirá su programa.
“A la vuelta del exilio, me di cuenta que se había distorsionado tanto lo que pasó en la Universidad de Chile con la reforma, que me vi obligado a reeditar un libro escrito cuando terminó mi decanato. La Facultad de Medicina fue allanada por los golpistas y la edición completa, que estaba lista para ser distribuida, fue quemada. Afortunadamente se salvó un ejemplar, que le había anticipado al doctor Pablo Costa, académico de historia de la medicina. Cuando volví a Chile me entregó ese ejemplar: ‘Es el único que queda de tu libro’, me dijo. Aproveché para reeditarlo en la Editorial Universitaria”.
La reforma de los años 70
“La reforma universitaria de fines de los años sesenta comenzó por la Universidad Católica de Valparaíso, después vino la Universidad Católica de Santiago, con Miguel Angel Solar y Fernando Castillo Velasco. Después la Universidad de Chile. Mucho antes, había habido, a fines de los años 40, una reforma en la Escuela de Arquitectura, y no mucho después una larga huelga en Medicina. Pero ahora era otra cosa. La universidad había cambiado y el país también, ya se notaba el ansia de transformaciones profundas.
La Universidad de Chile tenía especiales características, como su virtual carácter nacional extendida por el país, y había necesidad objetiva de cambios. Eran esperados por la comunidad universitaria. La universidad estuvo parada dos meses y se llegó a un acuerdo del rector con la Fech y la Asociación de Académicos. Todo dependía del rector, que encabezaba el gobierno central. Comenzaba a estudiarse la reforma. Para esos efectos se constituyó una comisión central de reforma, que debía recoger las propuestas aprobadas en un documento que sería la base del Estatuto. En algún momento se pensó que ese trabajo debería durar unos tres meses. Pero duró cuatro años. Hubo que resolver una infinidad de problemas. Incluso se dictaron leyes para normalizar el proceso.
En la Facultad de Medicina teníamos mucha claridad de lo que se necesitaba. Había gran déficit de médicos, enfermeras, matronas y tecnólogos. Y había que democratizar la universidad. Se tenía que cambiar el sistema de cátedra dirigida por un profesor, que tenía un poder enorme. Tanto que cada profesor podía enfrentarse al decano y éste no podía imponer su autoridad. El profesor dirigía la docencia, la investigación, la atención de pacientes, los nombramientos y la carrera de sus ayudantes, etc. Esto fue lo que se cambió. La cátedra fue reemplazada por el departamento, y el profesor por el jefe del departamento, elegido democráticamente, y que funcionaba con un consejo integrado por los estudiantes, académicos y funcionarios. De este modo, y partiendo de la base que las autoridades deberían ser elegidas, se asumía que las autoridades deberían trabajar en consejo y que la carrera académica debería ser independiente del jefe, por lo que los académicos al hacer su propia carrera también tenían más independencia.
Aprovechamos bien el tiempo desde el primer día. Aunque no nos imaginábamos lo que nos esperaba. Anecdóticamente, cuando fui elegido por primera vez por tres meses, se me acercó un dirigente estudiantil de la Unidad Popular, que nos había ayudado mucho, y me dijo: ‘Decano, Ud. ha sido elegido por tres meses, ¿qué piensa hacer en ese tiempo?’. Mi respuesta, ingenua y casi solemne, fue categórica: ‘La reforma’. Ni más ni menos. Nos demoramos más de quince veces más. Empezamos a hacer estatutos nuevos en los departamentos, elegimos autoridades, revisamos todas las mallas y finalmente, la reforma pudo funcionar plenamente casi al final.
A lo largo del proceso aparecían nuevas cosas, dificultades, problemas, que debíamos aceptar y buscar solución. Fuimos elegidos porque los alumnos sostuvieron, con razón, que la reforma no podía hacerse con los decanos antiguos que no creían en ella. Los decanos de la reforma fuimos todos elegidos. Los antiguos debieron someterse a elecciones, algunos fueron reelegidos, la mayoría prefirió no presentarse. En algunas Facultades, como Arte, la mayoría de los profesores estaba con la reforma. En Medicina, no. Era un sector muy conservador y quedaron muy pocos profesores. Había sin embargo, y nosotros los conocíamos bien, muchos ‘docentes medios’, como se decía entonces, muy capacitados, que veían su carrera obstruida porque los jefes tenían el poder y decidían según su criterio”.
Cómo se hizo la reforma
¿Pudo usted seguir trabajando en el Hospital San Juan de Dios?
“No pude, a pesar de que allí había un buen grupo de colegas amigos, de alta calificación. Dejé también la clientela privada y mi esposa tuvo que ayudarme trabajando en el Celade, con Carmelo Soria, para aumentar los ingresos necesarios para nuestra numerosa familia. Me dediqué a la reforma 12 ó 14 horas día a día, incluso muchos fines de semana. No fui por supuesto el único: trabajábamos en equipo con dedicación total.
Medicina era la Facultad más importante de la Universidad de Chile. Cerca del 50% del presupuesto de la universidad era para Medicina. Para los hospitales, los ayudantes de la enseñanza, las siete escuelas profesionales (medicina, enfermería, obstetricia, tecnologías, etc.). Por eso, se miraba con mucha atención lo que pasaba en Medicina. Enfrentábamos una oposición muy cerrada de la DC, pero debo reconocer que la Democracia Cristiana también tenía un proyecto de reforma progresista, de manera que se podía llegar a acuerdos. Decidimos reformular todos los planes y programas de las carreras y redefinir nuevamente el perfil de los profesionales que necesitábamos, y se ampliarían las matrículas. Para eso contamos con el apoyo de nuestros opositores. Habría que preguntarse por qué. Porque la democratización también los beneficiaba, ya que podían elegir a su propia gente allí donde fueran mayoría.
Se trabajó de manera extraordinaria, aunque todo se hacía después de las siete de la tarde y los fines de semana. Porque en el caso de los estudiantes -y también de los profesores y funcionarios- que compartían la orientación de la Unidad Popular, eran voluntarios que iban a cosechar cebollas, papas, porotos a los fundos expropiados cerca de Santiago. Era un periodo lleno de entusiasmo y dedicación, generoso en los tiempos y en la relación con el pueblo. Los planes de enseñanza se cumplían en los consultorios. Hubo internado rural: el campo era muy importante en ese tiempo. Los estudiantes iban por un mes o dos a las zonas rurales, vivían con los campesinos en sus hogares y se relacionaban con los médicos del sector. Hubo un concurso especial para trabajadores de la Facultad, que llegaron a ser 320 en las distintas especialidades, incluyendo medicina. Todo lo anterior demuestra que la reforma universitaria fue un proceso notable, que nos deja enseñanzas. No fue un periodo caótico. Y todo eso está debidamente acreditado en documentos oficiales de la Facultad.
Cuando recién me hice cargo del decanato, a los pocos días unos académicos me informaron que los estudiantes se negaban a hacer la prueba de evaluación. Les dije que quería conversar con ellos. Nos reunimos en el Auditorium Croizet, el más grande, abarrotado. El principal dirigente estudiantil tomó la palabra: ‘Compañero decano: le quiero informar que los estudiantes han acordado por unanimidad de los delegados al centro de alumnos, no dar las pruebas de evaluación’. Pedí la palabra y les dije: ‘Muy bien, se suspenden las pruebas’. Hubo un aplauso cerrado. Y seguí: ‘Yo quiero conversar con los estudiantes. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la única institución que da el título de médico cirujano y también las pautas para las otras carreras de la salud. El Estado ha encargado a su Facultad de Medicina la responsabilidad de entregar los profesionales que se requieren para atender la salud de la población. Quiero pedirles a ustedes, que ahora son parte de esta Facultad en cogobierno, que me propongan dentro de unos quince días la mejor manera para que esta Facultad responda a esta obligación. Y que conversemos entonces’. Se fueron satisfechos. Poco después, unos académicos me dijeron que los estudiantes habían tomado la responsabilidad tan seriamente, que en muchos aspectos su proyecto era más riguroso y exigente.
La dictadura barrió con todo. Las universidades debieron sufrir rectores militares. El soplonaje y la represión se generalizaron. Las universidades, lógicamente, se convirtieron en focos de oposición hasta la caída de Pinochet. Recién en 1997, los estudiantes, con el gran dirigente que fue Rodrigo Rocco, hicieron un movimiento para cambiar los estatutos. El gobierno se opuso férreamente al cogobierno. El ex rector Boeninger, que era senador designado, notificó que el gobierno no aceptaría el cogobierno en la línea ejecutiva. Se debería operar en la forma clásica: rector, consejo universitario y decanos. Los estudiantes insistieron hasta que apareció como solución la creación del Senado Universitario, que tendría a su cargo el plan de desarrollo y la aprobación del presupuesto”.
Tiempo de desesperanza
“Es el nombre que he puesto a una frustración muy grande que comenzó a extenderse por el país luego de la alegría y el entusiasmo que produjo el término de la dictadura. En los dos primeros gobiernos, de Aylwin y Frei, es posible sostener que muchas cosas no se pudieron hacer porque Pinochet seguía presente: era comandante en jefe del ejército y los militares defendían sus posiciones. Lagos no cambió el modelo y se concentró en la infraestructura vial y portuaria, algo importante sin duda pero no de fondo. Michelle Bachelet, en su gobierno se atrevió con una reforma previsional a favor de los más pobres, y eso fue muy valioso. Pero el asunto de fondo siguió incólume. Se impuso la idea de que el neoliberalismo en la globalización era inconmovible, que no quedaba otra que ajustarse a la realidad.
Contra eso comenzaron a movilizarse los jóvenes, primero por la educación y luego por cambios más profundos, de claro sentido político. Los estudiantes que no tienen compromisos con el modelo se convirtieron, en pocos años, en vanguardia. Con figuras extraordinarias como Camila Vallejo, Ballesteros, Giorgio Jackson, Boric, Figueroa y una pléyade de muchachos estupendos. Con un movimiento que tiene una proyección social que desborda la parte estudiantil y universitaria, que se ha extendido a las familias y al conjunto de la población, ha cambiado el cuadro político. La claridad que existe en cuanto a la necesidad de cambiar el modelo y la institucionalidad que lo sustenta, no la puede negar nadie”.
Tiempo de esperanza y la elección de Bachelet
“Tal vez, por primera vez, estoy optimista en mucho tiempo. Cuando parecía haberse establecido para siempre la idea de que ‘no se puede hacer más’, vinieron los estudiantes y dijeron ‘se puede’. Se ha vuelto a hablar de política. Chile había sido un país, en buena hora, muy ideologizado, y está volviendo a serlo lentamente. Todavía hay millones de personas que no votan, por ejemplo, pero va a cambiar. Se va pensando nuevamente en la sociedad y no solo en el individuo, el sentido colectivo deberá imponerse sobre el egoísmo.
Lo que más importa es ver cómo Michelle Bachelet empieza a cambiar el modelo. Tengo confianza en ella, que fue, a mi juicio, la única autoridad que demostró una preocupación real por la gente más pobre.
Me parece interesante en cuando su programa releva ‘lo público’. Y postula que lo público debe estar a disposición de los ciudadanos, sin discriminación de ninguna clase. La educación, la salud, el salario digno, la vivienda, el derecho a huelga, etc.
En ese sentido, no deja de ser criticable que considerando que desde 1948, año de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay un conjunto de convenciones internacionales, sobre derechos económicos, culturales y sociales, derechos del niño, de los pueblos indígenas, los recursos naturales -que deben ser de todos-, no se consideran lisa y llanamente en la Constitución y obligatorios para el Estado, que debe satisfacerlos, defenderlos y promoverlos. En el pensamiento político, en la tradición religiosa y hasta en la sabiduría popular, aparece esta conciencia, que no se cumple y por el contrario, se ha convertido en instrumento de lucro y explotación.
Estuve en la Facultad de Ciencias Sociales, invitado por el centro de alumnos. Decía a los estudiantes que hay que retomar el tema de la solidaridad, que es la palabra que usamos como sinónimo de la fraternidad, que también equilibra libertad e igualdad. La solidaridad debe enseñarse desde la infancia, para ir cambiando uno de los elementos claves del modelo neoliberal, que es una suerte de extremismo del capitalismo. Por ahí va la esperanza que tengo ahora”.
Hernán Soto
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 795, 6 de diciembre, 2013)
revistapuntofinal@movistar.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
¡¡Suscríbase a PF!!
|
Punto Final
|

